Macron Borrell
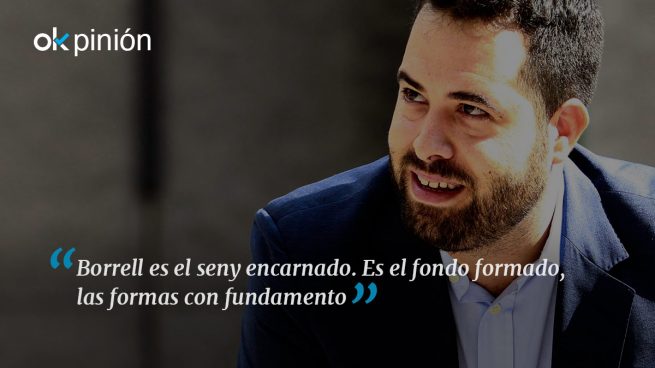
Fue un acto mayestático. Un ejercicio de encuentro humano donde la desbordante masa, cansada de tanto silencio, alzó la voz como bandera de un grito desesperado: Puigdemont ha hecho de Cataluña la tierra del reencuentro de España, la nación de libres e iguales, con sus ciudadanos, y a éstos con los símbolos que la representan. Fue resucitar aquel halo de modernidad que un día de 1812 se pergeñó en Cádiz, y que sólo había mostrado su fuerza de muchedumbre en contadas ocasiones, y entender el significado de la manifestación de ayer convocada por Sociedad Civil Catalana. Un colectivo que resume en su nombre lo contrario de lo que el procés entiende: catalanes que forman parte de una sociedad cívica y plural. Sabemos que España concentra voluntades cuando el fútbol capitaliza el verano o cuando Eurovisión nos humilla cada año ante Europa. Reaccionamos ante el castigo permanente, como masoquistas del desencuentro.
Ayer, el país entero, movilizado en la emoción sincera, no capituló frente al Barrabás de Girona. Entre los discursos que ayer escuchó el mundo, sobresalieron dos: el de Mario Vargas Llosa y el de Josep Borrell. Al primero se le conoce por su ferviente condena de todo nacionalismo, esa alteridad de la psique humana que degenera en surrealismo político permanente: todo lo que no es como yo no merece ser. Al del Premio Nobel le acompañó, complementando el ethos retórico, el de un catalán de Lérida que conoce en carne propia que la sinrazón pasional incuba los peores instintos del odio.
Borrell es el seny encarnado. Es el fondo formado, las formas con fundamento. Hace del sentido común el mejor argumento contra el desparrame sentimental del nacionalpopulismo, esa fase metastásica de toda sociedad incubada de demagogia populista. Encarna, al igual que Macron, el pragmatismo como ideología de los nuevos tiempos, en realidad, la única ideología imperante desde que en 1989 se descongeló la Guerra Fría. Dijo en su discurso de Barcelona —pasará a la historia, sin martirologios plañideros— que “las fronteras son las cicatrices de Europa”. No es un titular estético, es el resultado de una observación fecunda sobre la realidad del mundo: empresas internacionalizadas en una economía global, ciudadanos del mundo transportándose para conocer e intercambiar proyectos, culturas, negocios. Frente a eso, todo muro interpuesto es un canto a la insensatez desbarrada.
Aristóteles decía que los que saben, actúan, pero los que entienden, enseñan. Borrell enseña -desde el criterio- que toda ideología marcada por la excitación de los sentidos acaba por envilecer a los individuos, reunidos en esa falacia totalitaria llamada ‘pueblo’. Su intervención fue de una serenidad aconsejable en todo orador político. Más allá de los cuatro idiomas utilizados, de la fuerza de sus convicciones, de las apelaciones lógicas a los ilógicos, de metáforas sobre los que viven en la luna y ven desde allí una Cataluña ficticia, más allá de todo esto, la medida de sus palabras encendió una luz entre tanto golpe en el pecho. Si Borrell anunciara hoy, a lo Macron, la creación de una plataforma con la que aunar voluntades y sensibilidades en torno a una causa, sería un gran candidato: imagínenselo en marcha por la concordia razonada, el argumento frente al exabrupto, la escucha contra el decibelio hecho campaña. Debería presentarse, debería intentarlo de nuevo. Él dice estar fuera de la política, pero la política no le deja irse del todo. Ayer vimos porqué. Los que no somos nacionalistas, somos de Borrell. Por su cuajo dialéctico, su llama encendida por el logos tranquilo, su capacidad de debatir desde la pausa. Ayer, representó en Barcelona el silencio atronador del patriota contra el ruido silenciado del nacionalismo, de todo nacionalismo, de toda sinrazón.









