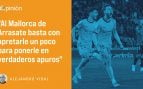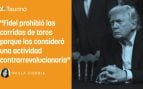Los 10 días que estremecieron Cataluña
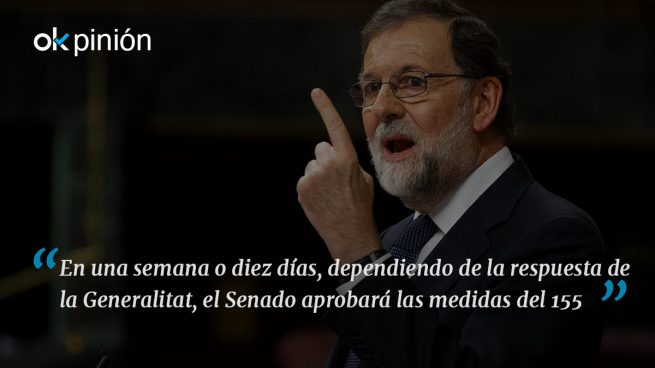
Como si de la obra de John Reed se tratara, estos últimos 10 días han estremecido Cataluña. También al resto de España y de Europa. ¿Cómo serán recordados? ¿Cómo algo épico? ¿Cómo algo trágico? ¿Cómo algo surrealista? Todo comenzó, tras los no-plenos del 6 y 7 de septiembre en los que se “aprobaron” sin enmiendas y sin debate y con la ausencia de los diputados de la oposición, dos de las leyes de desconexión, la del referéndum de autodeterminación y la de transitoriedad y proclamación de la república, ambas inmediatamente suspendidas por el Tribunal Constitucional, con la subsiguiente imposibilidad de que fueran aplicadas. Es bueno recordarlo porque si no quizá no se entienden las horas actuales. Lejos de acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional y en un claro acto de desobediencia y desacato, la Generalitat intentó realizar el referéndum el 1 de octubre pasado, pese a que la Comisión de Venecia recordó que no contaba con las necesarias garantías y los tribunales españoles también lo prohibieron. El resultado, tergiversado hasta la saciedad, tanto respecto del desarrollo de los acontecimientos como del resultado en votos, todos lo conocemos.
Parecía que el secesionismo estaba en olor de santidad. El punto de inflexión se produjo con la manifestación de las organizaciones contrarias al secesionismo que tuvo lugar el domingo 8 —ya llevamos 8 de los 10 días—, poniendo en la calle alrededor de un millón de personas. Organizada en una semana escasa, y a pesar de que desde los partidos y medios del secesionismo se presentaba la convocatoria como si de la extrema derecha franquista rediviva se tratara, se desbordaron todas las previsiones. La gente tenía ganas de expresar el hartazgo que el procés y todo lo que le acompaña está produciendo. Y ganas de proclamar que lo que se quiere es ejercer, al mismo tiempo, la ciudadanía catalana, española y europea. Así las cosas, el 10 de octubre, como si del desembarco de Normandía se tratara, el secesionismo organizó un pleno en el Parlament de Cataluña con la intención de proclamar unilateralmente la independencia. Sin incluirlo en el orden día, porque el Tribunal Constitucional había dispuesto que no se podía proclamar la independencia en el pleno que querían convocar a tales efectos, y poniendo en la calle a miles de militantes de ANC, Òmnium, CUP y demás afectos, para que pudieran seguir en pantallas gigantes la proclamación de independencia, ese día 10, es decir, hace nada, asistimos al pleno parlamentario más surrealista de la historia de la democracia.
En él, el president de la Generalitat dijo que Cataluña había obtenido, mediante el “referéndum” del día 1, el derecho a declarar la independencia pero que suspendía la declaración para permitir una “mediación” o diálogo sobre cómo llevarla a cabo. Con la subsiguiente sorpresa de los concentrados en la calle, que según los tuits que lanzaron consideraban que esto era una traición a lo que se había decidido en el no-referéndum y sin solución de continuidad, los diputados secesionistas, ya una vez fuera del hemiciclo firmaron una declaración de independencia que nada tenía que ver con el discurso previamente pronunciado por Puigdemont y afirmaron que se la guardaban, al “modo esloveno”, para activarla cuando lo creyeran oportuno. Olvidaban, quizá no sabían, que Eslovenia actuó en el marco de la Constitución de la antigua Yugoslavia que reconocía el derecho de autodeterminación a sus repúblicas y que, si suspendieron la efectividad de su declaración, fue para dar tiempo a la “recomposición”, eufemísticamente hablando, del resto de las repúblicas de la antigua federación yugoslava.
Llegó el artículo 155
La reacción del Gobierno de España no se ha hecho esperar, activando el artículo 155 de la Constitución con el requerimiento al presidente Puigdemont de restaurar el orden constitucional en Cataluña. Han incluido en el mismo la pregunta sobre si había sido realizada, o no, la declaración unilateral de independencia. Y en este punto estamos. Varias consideraciones al respecto para poder situar mejor la cuestión que nos ocupa. Es decir, el “estremecimiento” del que todavía ahora no estamos del todo recuperados. La primera, y muy importante, el acuerdo entre los tres grandes partidos del arco constitucional —Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos— en torno a los grandes asuntos de Estado que tenemos planteados. En concreto, sobre los principios que van a presidir la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, considerando que es el Congreso de los Diputados el lugar donde se tienen que realizar los acuerdos por ser el lugar idóneo como representante de toda la ciudadanía. Y también respecto de la necesidad de abordar de mutuo acuerdo el inicio del estudio de una posible reforma constitucional, especialmente sobre el tema de la articulación territorial del Estado. El constitucionalismo contemporáneo, de Smend a Habermas, de Kelsen a Bobbio o de Krüger a Häberle, se fundamenta esencialmente en el principio de integración. Sin el consenso, sin el acuerdo conjunto de estos partidos, todo ello resultaría imposible. No sólo por cuestiones de mayoría numérica, sino porque no se obtendría la mayoría social necesaria para llegar a buen puerto. Veremos cuál es la postura de los partidos nacionalistas y de los populismos, presentes en la Cámara, pero no parece que se les vea muy dispuestos a entrar en el consenso.
La segunda, que parece que ahora comienza a despejarse un tanto el procedimiento de ese instrumento de coerción federal que existe en todos los Estados fuertemente descentralizados y que consiste en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Este artículo, en combinación con las previsiones del Reglamento del Senado, tras el requerimiento inicial del Gobierno y el secundario del propio Senado, derivará en que en un plazo razonable de una semana o diez días, dependiendo de lo que responda el presidente de la Generalitat, se tengan que discutir y, en su caso, aprobar en el Senado, las medidas concretas que proponga el Gobierno para garantizar que las instituciones autonómicas de Cataluña regresen al orden constitucional.
Corresponde al Gobierno la iniciativa respecto a qué medidas se tengan que tomar, pero es evidente que el mayor acuerdo posible entre las fuerzas políticas es importante para reforzar la legitimidad de lo que se proponga o decida. Y, finalmente, resulta evidente que, en no muy largo plazo, deberán realizarse elecciones autonómicas en Cataluña. El Gobierno de Puigdemont no representa, en sus actuaciones, a la mayoría de la ciudadanía, puesto que viene actuando como si todos los catalanes fuéramos secesionistas. Ha estado, además, sostenido pírricamente por los diputados antisistema de la CUP, que están a punto de abandonarle por no haber aplicado a rajatabla los “resultados del referéndum”. ¿Hasta cuándo será sostenible esta situación?