La puta mascarilla, ¡tracatrá!
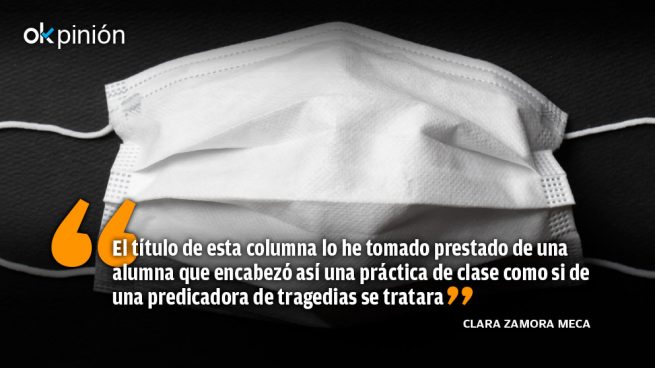
El título de esta columna lo he tomado prestado de una alumna que encabezó así una práctica de clase como si de una predicadora de tragedias se tratara. Entre decenas de ejercicios con frases ortodoxas y estándares, me hizo sonreír y me reconfortó por lo franco y directo del mensaje. No era exactamente así, le he dado un toquecito. El caso es que me ronroneaba continuamente cuando hace unos días volví a sobrevivir a la hipérbole de lo imposible: cinco horas de AVE con ella puesta, dos y media para Madrid, dos y media para Sevilla. Mi compañero de aventura, en el sillón de al lado, se la quitaba de vez en cuando para gritar: “Esa vacuna, por Dios, esa vacuna”.
Para olvidarla, escogí como lectura durante el trayecto la centelleante obra de José Andrés Rojo Hotel Madrid (Fondo de Cultura Económica, 1988). A este escritor inmenso, especialista en tomar el pulso a las épocas, “ya los pícaros saben”, le pone muy nervioso que le sirvan la copa de tequila con un salero y rodajas de limón. Vamos a ver, la sal se resbala por la mano, el limón desmonta el cuerpo, el orden es imposible de recordar y, cuando por fin se llega al meollo (tomar el líquido que, con precisión milimétrica, señala a su paso nuestro paisaje interior), uno está agotado y no lo disfruta. Discutimos sobre ello y sobre otros asuntos de héroes quijotescos.
Al llegar a Madrid, en pleno otoño pandémico, percibí un tímido beige emergente. Sentí que el gris plano y aplastante de la última vez se va evaporando. Supongo que el día soleado, con las eternas palomas que, aunque feísimas, saben mantener su protagonismo, el ritmo relajado y casi melodioso de una población minimizada que valora la vida más que antes, ayudaron a que mi percepción sobre la nueva realidad fuera optimista. Ya no hay colas insoportables, el consumismo orgiástico parece ya una criatura poética del pasado, la gente está más relajada, es más amable. El influjo del virus maligno nos ha hecho degustar la vida con más dulzura.
Por suerte las tres reuniones que tuve fueron delante de una bebida, así que pude liberarme de la puta mascarilla durante casi todo el día. El erudito desenfreno de mis encuentros fue en torno al libro que actualmente escribo. El aperitivo al solecito fue delicioso. Mi interlocutor venía envuelto en una lejana niebla fascinante. Con unos pantalones de terciopelo amarillo, lleno de encanto, me narró todas las enaguas del apasionante mundo de la moda española de los ochenta. Ante mi cara de asombro sobrehumano, intentaba relajarme diciéndome: “Pero, niña, ¿tú en qué mundo vives?”. Mi inocencia congénita es imperturbable; como parodia, es casi una obra maestra.
El resto de las reuniones sucedieron de manera perfectamente protocolaria. Tomé la información pertinente y me dirigí a Atocha envuelta en mi mascarilla. Me cruce entrando en la estación con dos mujeres con burka. Les pregunté si llevaban mascarilla debajo del trapo negro. Me dijeron que no, que no hallaban ninguna ilusión en ese instrumento de venganza contra la naturaleza. Sonreí a las bellísimas siervas y me di media vuelta, sintiendo que todo era una fantasía, que el mundo se encaminaba hacia una hecatombe.
La ilusión con la que había aterrizado en la capital balbuceó por un rato, pero al reparar en que no había colas por el escáner, que todo estaba despejado, que no me hacían ninguna prueba para ver si yo era una infectada y que se habían cumplido todos mis pronósticos volvió a aparecer mi sonrisa debajo de la dichosa tela con gomas. Se me sentó al lado un señor muy amable, que me preguntó si hablaba español, “pero, ¿qué voy a hablar, hombre de Dios? Soy española, vivo en España y hablo español”, le espeté. Debí parecerle algo impertinente, pero me vino muy bien, porque el resto del viaje no me dirigió la palabra. Volví a sumergirme en el Hotel Madrid, eso sí, siempre detrás de mi puta mascarilla, ¡tracatrá!









