Fumata blanca
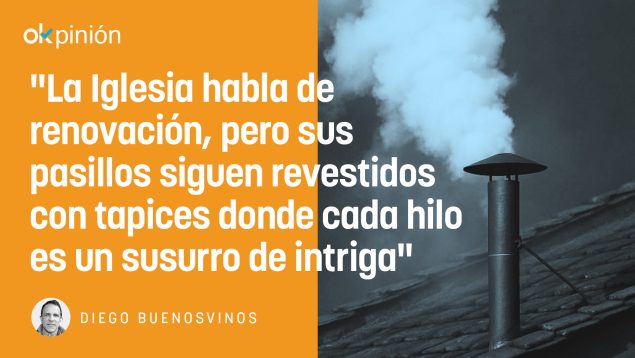

Roma huele a mármol, incienso y maniobra. Comienza el cónclave con 133 cardenales y, con él, el viejo rito del encierro vaticano, donde los purpurados apagan el mundo exterior para tratar de decidir —entre susurros en latín y miradas de sotana— quién será el próximo dueño de la tiara invisible que dirigirá a 1.400 millones de católicos. Porque ya no hay tiaras, ni triples coronas, pero sigue habiendo poder. Y eso, en Roma, siempre se negocia con el pulso tenso y los labios apretados.
La Iglesia necesita abrirse al mundo, dicen los más jóvenes con voz de Twitter. Pero en la Capilla Sixtina, bajo el Juicio Final de Miguel Ángel, no hay wifi. Sólo el cielo partido por la furia y la gloria del pincel renacentista. Los cardenales, con sus túnicas escarlatas, parecen parte de un fresco de Rafael, encarnaciones vivas de una fe que convive con el mármol de Bernini y los silencios del Bramante.
Tres papas no italianos consecutivos —uno polaco, uno alemán y uno argentino— han dejado claro que Roma ya no manda como antes. El poder se ha descentralizado. El Vaticano, que antes olía a Chianti y conspiración florentina, huele ahora a café latino y teología de la periferia. La Curia observa, inquieta, mientras el cónclave se transforma en un ajedrez global, con piezas que vienen de Manila, Lagos, México o Buenos Aires.
Pero es que, como decía antes, en tiempos recientes, Roma ha sido escenario de un milagro moderno: dos papas respirando el mismo incienso bajo la misma cúpula. Uno, Benedicto XVI, teólogo alemán de sotana apretada y verbo afilado electo en cuatro votaciones en 2005; el otro, Francisco, jesuita argentino con alma de párroco y gestos de tango, elegido en cinco, en 2013.
Aquella imagen juntos, parecía una escena escrita por Umberto Eco y dirigida por Ridley Scott, pero ocurrió en tiempo real, con el Vaticano como decorado y el mundo como espectador. No extraña, entonces, que ahora llegue la película Conclave a ficcionar lo que ya parecía ficción: una Iglesia partida entre la tradición y el vértigo del cambio, donde elegir un Papa -dos tercios, 89 votos-, es una operación diplomática con aroma a novela negra y pinceladas de Caravaggio.
Y así, vemos que la vieja liturgia permanece. Las votaciones secretas, escritas en papel con letra temblorosa. La estufa donde se quema cada papeleta como si fuera pecado. Y la espera, esa espera dramática y cinematográfica que culmina con la fumata blanca, ese aliento de fe y misterio que sube por la chimenea como un suspiro de Miguel Ángel pintado en humo. Pero recuerden, quién entra papa sale cardenal: así puede ser en nombres como Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa, Mario Grech, Jean-Marc Aveline o Luis Antonio Tagle.
>Decidir quién llevará el anillo del pescador es hoy más complejo que nunca. Más que elegir de nuevo a un papa Francisco. ¿Un pastor de almas o un gestor? ¿Un reformista o un contable de sotana? ¿Alguien capaz de abrir las ventanas de San Pedro para que entre el mundo, o alguien que cierre las puertas para que no se le escape el dogma?
Mientras tanto, el pueblo mira. Los fieles en la plaza, las cámaras apuntando al cielo vaticano como si esperasen una epifanía retransmitida por satélite. Y en ese escenario barroco, donde Caravaggio habría pintado sombras más intensas que las de cualquier pecado mortal, se decide el rumbo de una institución que lleva dos mil años intentando equilibrar lo divino con lo humano.
Roma es eterna, sí, pero también está cansada. Los mármoles de Miguel Ángel no susurran nombres, pero sí esperan gestos. Bernini no esculpió cardenales, pero sí dejó claro con su San Longinos que hay fe que puede atravesarte como una lanza. Y ahora, en la penumbra vaticana, algún príncipe de la Iglesia —quizá africano, quizá asiático— puede estar escribiendo con su voto el próximo capítulo de esta obra divina, política y profundamente humana.
El Vaticano es, en el fondo, un museo vivo donde la política viste de púrpura y el alma se juega entre sombras. Donde la fe se recita en latín bajo frescos que aún huelen al aceite de Leonardo. Donde la historia se repite como salmo: desde los Borgia a los jesuitas, desde la bula hasta el tuit papal. La Iglesia habla de renovación, pero sus pasillos siguen revestidos con tapices donde cada hilo es un susurro de intriga.
Los turistas hacen cola para entrar en la Capilla Sixtina, ignorantes de que allí no sólo se pinta el Apocalipsis, sino que también se elige a quien deberá retrasarlo. Y entre Donatello y los óleos de Botticelli, se filtra una verdad incómoda: la Iglesia está en un punto de inflexión. Si no se abre al mundo, el mundo la dejará atrás. Pero si se abre demasiado, corre el riesgo de desdibujarse. Y eso, en términos de poder, es anatema. Hoy comienza a escribirse un nuevo capítulo de su larga historia.









