Olvido y recuerdo de una España condenada
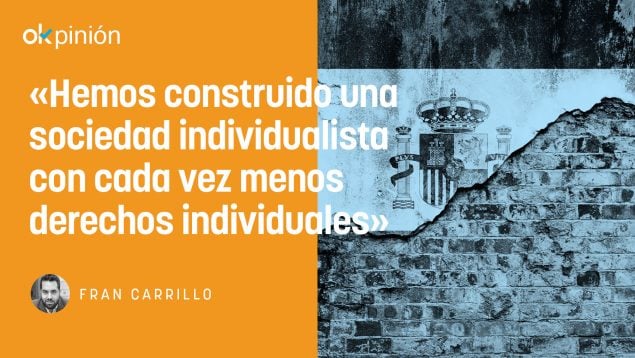
El verano aún no se ha ido, y seguimos bajo los sofocos de incendios mediáticos prefabricados por la turba colectivista, que se levanta oprimida y se acuesta victimizada por los besos de tipos infames y por la libertad descubierta tras el corsé moral de una cantarina en decadencia. Nunca fue más sencillo en la España progresista ser revolucionario posrevolución. Con lo acontecido en estos días, uno prefiere no estar informado a estar mal informado -o peor, manipulado- por quienes pretenden que nos traguemos que el más importante suceso de esta semana es que un fulano le ha tocado el trasero (antaño, el culo) a una periodista en el ejercicio de su oficio.
Pongamos en situación el percal. Las cortinas de humo, focos de despiste y propaganda teledirigida resultan siempre estrategias infalibles con las que el poder consigue distraer la atención del ciudadano, que, cautivo y desarmado, se presta a consumir las migajas de entretenimiento que le ponen sobre la mesa, cansado de preocuparse por asuntos que le conciernen y sobre los que (casi) nunca decide.
Porque en el fondo, se trata de esto: de cansancio. Cansarnos de todo para que no protestemos por nada. Convertirnos en dóciles parias de granjas de quince minutos sin derecho a queja porque, aunque sea con gusanos, el alimento aún nos llega. No está de más recordar a quienes alertaron del peligro y las consecuencias de una sociedad apática. Un pueblo sin ganas de luchar es un pueblo condenado a su suerte. España, y Europa como cima civilizatoria que nos acoge y recoge, han renunciado a defender lo que siempre definió su existencia. En el bienestar de nuestro egoísmo, hemos aceptado cada trágala del poder como linimento salvífico a nuestros problemas. Todo era, decían, por nuestro bien, hasta que con la pandemia nos dimos cuenta de que en realidad, todo fue por su causa -totalitaria-: un experimento de prueba y error del mayor caso de ingeniería social de la historia reciente.
Aún peor que la rabia es la abulia. Todo lo que acontece es hastío ante lo reiterado. Ya no duelen las corruptelas del poder, quizá nunca dolieron lo que deberían doler, porque nunca las tomamos en serio. Ahí tenemos el silencio social ante los Bernis que prostituyeron el voto, el asentimiento a que los dueños de las pistolas sean hoy propietarios de la investidura o que delincuentes regocijados vivan en la misa diaria del privilegio. No importa mientras dure la dormidina mediática que consumimos como yonkis desidiosos, cumpliendo así el deseo de todo gobierno para con el ciudadano: que obedezca, pague y proteste, ma non troppo.
Hemos construido una sociedad individualista con cada vez menos derechos individuales. Nos importa el futuro si ataca nuestro presente con decisiones viscerales. Con el raciocinio anulado, se trata de sobrevivir a los escándalos de intereses creados mientras nos convencen de que todo puede ir a peor. Y así soltar un “pues tampoco estamos tan mal”, que es la frase con la que el sanchista medio resuelve todos sus males.
El Gobierno, conocedor de ese estado de ánimo, impulsa su diktat ejecutor, delatando al que protesta y señalando al que resiste, probando el manual de resistencia ciudadana ante tanto dejavú autoritario. Al final va a resultar que Sánchez conoce tan bien a los españoles que sólo se ha limitado a importar sus costumbres.









