Lo ‘woke’ ya es la ortodoxia dominante
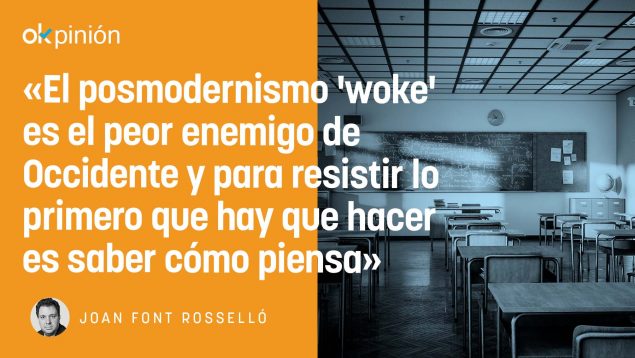
Patios de recreo convertidos en refugios climáticos. Abandono de la educación especial por la educación inclusiva. Censura de una presentación de un libro crítico con el transexualismo en la universidad pública balear. Negación del sexo biológico. Cuestionamiento de cualquier evidencia factual o estadística como la vinculación entre inmigración ilegal y delincuencia. Negación de la lengua materna como el mejor instrumento para el aprendizaje del alumno y divinización de la lengua territorial como el no va más pedagógico. Apoteosis de la nueva santísima trinidad: diversidad, equidad e inclusividad como principios absolutos, omnipresentes en toda la legislación. Desviación de la responsabilidad individual hacia responsabilidades sistémicas y grupales (heteropatriarcales) en las agresiones a mujeres. Denuncias de inexistentes brechas de género que son la consecuencia de elecciones libres tomadas individualmente. Iconoclastia contra nuestros padres de la patria cuyas estatuas son vandalizadas por un autoodio patológico contra Occidente.
¿Qué nos está pasando? ¿Alguien nos puede explicar qué ha pasado para que nuestros principios liberales y nuestro tradicional sentido común basados en la libertad y la responsabilidad individuales, la racionalidad, la igualdad ante la ley o la igualdad de oportunidades se hayan erosionado hasta tal punto que ensalzarlos te haga acreedor de ingresar en el infierno civil de la fachosfera? Sencillamente, lo que ha ocurrido es que el posmodernismo woke se ha convertido en la nueva ortodoxia dominante de Occidente, al menos para nuestras élites biempensantes: las universidades, los activistas sociales, la mayor parte de los medios de comunicación, la izquierda en general y, por contagio, el centroderecha lerdo y entregado. Y los demás, nos hemos quedado fuera de juego, rezagados y jugando el triste papel de aquellos «deplorables» que señalara Hillary Clinton en cierta ocasión memorable.
Sólo hace falta escuchar los ecos que nos llegan de los campus para percatarnos de los signos de los tiempos. Un catedrático de Didáctica y Organización Escolar de nuestra universidad, con todo lo que ello supone de argumento de autoridad para el activismo local, nos advertía recientemente de los peligros de la «segregación», de cualquier «segregación», fuera ésta de tipo lingüístico, de género o de capacidad. «La segregación del alumnado en los centros escolares es consecuencia de dos ideas falsas que han dominado históricamente la práctica educativa: por un lado, la no aceptación ni el reconocimiento de la diversidad como algo natural e inevitable entre las personas; y por otro, el dominio de la lógica de la homogeneidad, siempre en busca de la uniformidad y categorización de las personas, que es causa de discriminación y dominio de unos sobre otros».
«Históricamente», deja deslizar el cátedro. ¿Cuándo, dónde y por qué tuvo lugar esta revolución? Sigamos prestándole atención. «Educación especial y educación inclusiva son dos concepciones distintas y antagónicas de entender y atender a la educación de las personas con discapacidad. La educación especial es la heredera de la antigua pedagogía terapéutica, que tuvo su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XX». La «antigua» pedagogía terapéutica habría quedado, en efecto, desfasada ante el cambio de paradigma. «Sin embargo -continúa el profesor-, con el nuevo siglo esta concepción ha cambiado. Y lo ha hecho porque los conocimientos aportados por la investigación, los contextos y la realidad social de las personas con discapacidad son ya diferentes y sustentan el nuevo paradigma (de) la educación inclusiva».
Nuestro profesor asegura que nos enfrentamos a una nueva concepción y a un nuevo paradigma en educación y por ello hay que abandonar las viejas recetas basadas en la racionalidad terapéutica y, por extensión, en la pedagogía seria y en la biología. Su música celestial se detiene aquí, sin darnos ninguna pista de cómo y por qué se ha producido este cambio de paradigma y por qué debemos asumirlo.
El conocimiento nunca es neutral ni universal sino un constructo cultural al servicio del poder
El catedrático balear abraza el discurso posmodernista en toda su extensión. Por ejemplo, cuando pone en la picota la «lógica de la homogeneidad, siempre en busca de la uniformidad y categorización de las personas, que es causa de discriminación y dominio de unos sobre otros». Esta frase resume a la perfección la principal tesis posmodernista: unas jerarquías de poder («el sistema») que quieren seguir dominando a las clases oprimidas habrían creado una forma de conocimiento que sólo responde a la perpetuación de sus intereses y privilegios. Estas jerarquías se valdrían del lenguaje para categorizar a los estudiantes en capacitados y discapacitados, catalanohablantes y castellanohablantes, hombres y mujeres, unas realidades que para los posmodernos no son obvias, objetivas ni evidentes sino constructos de una determinada cultura: la del hombre blanco heterosexual hispánico no discapacitado.
Los posmodernos no creen que el lenguaje sirva para señalar una realidad objetiva, al contrario: es el lenguaje el que crea la realidad misma que a fin de cuentas no deja de ser más que un constructo de una cultura particular. El lenguaje se pone al servicio del poder para encapsular a las personas en límites claramente definidos (las categorías) para homogeneizarlas y uniformizarlas en base a patrones comunes, racionales y universales. Esto es lo que ataca precisamente el posmodernismo, esta misma vara de medir para todos los grupos, identidades y culturas en lugar de comprender que cada cultura o grupo identitario es distinto y, en consecuencia, no equiparable al resto por lo que tampoco puede ser examinado ni juzgado desde fuera. Las categorías serían, por lo tanto, opresivas, de ahí que desde los círculos posmodernos traten siempre de borrar sus límites cuestionándolas.
Los posmodernos son radicalmente escépticos en cuanto a la posibilidad de alcanzar conocimientos objetivos. Por eso atacan la biología, la pedagogía seria y el criterio terapéutico, todas ellas invenciones «exclusivamente» occidentales aunque Occidente haya pretendido en su arrogancia que también fueran universales.
El dogma de la inclusividad
Hasta ahora nos habíamos fiado del criterio terapéutico que nos decía que ser discapacitado no dejaba de ser una anomalía desagradable y que, al ser especiales y distintos, los discapacitados precisaban de una educación especial y distinta encaminada en la medida de lo posible a superar esta anomalía (en sí misma, no deseable) y así adaptarse mejor a las demandas de la sociedad. La inclusividad afirma todo lo contrario: es la sociedad la que debe adaptarse a los discapacitados a quienes los posmodernos más atrevidos invitan a seguir siendo ellos mismos, a empoderarse en su anomalía, a enorgullecerse de sus experiencias vitales. Y al resto, a reconocer su diversidad.
Hasta ahora nos habíamos fiado de las explicaciones biológicas que nos decían que los hombres y las mujeres tomaban decisiones vitales distintas, tenían intereses distintos o presentaban comportamientos sexuales distintos. Es más, estas diferencias no hacen sino aumentar cuanto más libres son las mujeres a la hora de tomar sus propias decisiones, unas brechas de género que, naturalmente, las feministas de la igualdad son incapaces de entender desde sus estrechas anteojeras.
Hasta ahora creíamos que la lengua materna era el mejor vehículo para el aprendizaje. Lo creían incluso los nacionalistas que hace treinta años reclamaban el catalán en la escuela. Ahora mismo, sin embargo, la «pedagogía» en la que se apoyan los activistas catalanistas nos dice todo lo contrario, que estudiar en la lengua materna es una «aberración pedagógica».
Tratar distinto lo que es distinto, como veníamos haciendo, es ahora tachado de «segregación» y como tal debe ser excluida de las aulas en el altar de la inclusividad (todos juntos y revueltos haciendo lo mismo) y el reconocimiento de la diversidad de las minorías marginalizadas.
En realidad, el posmodernismo siempre gira en torno al mismo eje. Basado en un escepticismo radical hacia la existencia de conocimientos objetivos, el posmodernismo cree que todo conocimiento (biológico, terapéutico, científico, pedagógico) es un constructo cultural que obedece a un sistema de poder. De ahí que rechace la existencia de verdades (realidades, evidencias) objetivas, neutrales y universales, que cuestione la razón y la ciencia, al entender que estos tipos de conocimiento son una forma de dominación que obedece a los intereses de la jerarquía dominante.
Consiguientemente, la temática posmodernista es siempre la misma: a) difuminar los límites (capacitado/discapacitado, hombre/mujer, homosexual/heterosexual/transexual) al entender que toda clasificación es una violencia opresiva que se ejerce sobre el grupo identificado; b) el énfasis en el poder del lenguaje capaz por sí mismo de crear sus propias realidades… locales; c) el relativismo cultural que dificulta que desde una cultura (grupo, identidad) se pueda juzgar a otra en base a patrones comunes, universales y abstractos; d) la hegemonía de lo grupal y cultural frente a lo universal e individual.
El posmodernismo es la antítesis de los valores de la Ilustración, del liberalismo y del catolicismo, valores (razón, ciencia, responsabilidad individual, igualdad ante la ley, autoexigencia) que están en franca retirada frente a la formidable ofensiva de la nueva ortodoxia dominante: el posmodernismo woke. El peor enemigo de Occidente no está fuera sino dentro. Y para resistir lo primero que hay que hacer es saber cómo piensan los nuevos clérigos de Occidente que han abrazado el paradigma posmodernista que, inevitablemente, nos desarma moral, ética y políticamente, llevándonos a la autodestrucción.









