Bolsonaro: un Duterte brasileño
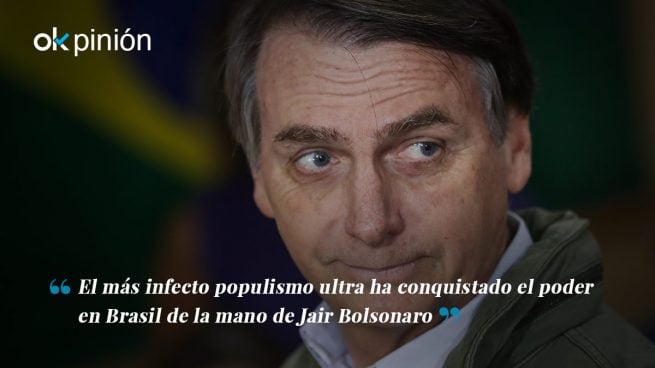
A la cesión del Gobierno de Pedro Sánchez ante las rudas exigencias de los nacionalistas se ha añadido en las últimas semanas la asunción de los postulados de Podemos. Ello se desprende tanto del acuerdo presupuestario, que pretende que la contención del gasto es poco menos que una arbitrariedad liberal, como de la propuesta de “facilitar el diálogo” en Venezuela, que ha sumido en el desánimo a la oposición democrática del país. Y con razón, pues la sola posibilidad de que el giro diplomático no sea sino el correlato a la muerte del concejal Fernando Albán, defenestrado según todos los indicios desde el décimo piso del Servicio Bolivariano de Inteligencia, resulta moralmente insoportable.
Por lo demás, el testimonio del premio Sájarov 2017 Lorent Saleh, quien ha recreado en sendas entrevistas con Cayetana Álvarez de Toledo y María Jamardo la progresiva sofisticación de los métodos de tortura del chavismo, habla a las claras de un régimen sumido en la abyección, frente al que no caben las prescripciones de un Zapatero que, no contento con arruinar España —y no sólo demorando los efectos de la crisis, sino también prendiendo la mecha del secesionismo—, se afana en añadir a su currículum otro siniestro baldón. Entretanto, el más infecto populismo ultra ha conquistado el poder en Brasil de la mano de Jair Bolsonaro. A rebufo del descrédito institucional y la galopante corrupción en que Lula, primero, y Dilma y sus acólitos después, han sumido al país, el conspicuo militar en la reserva, nostálgico confeso de la dictadura, ha sacado brillo a un discurso en que alterna las más desatadas misoginia y homofobia con apologías de la tortura y las razzias extrajudiciales, muy en la línea de su homólogo —y nunca mejor dicho— Rodrigo Duterte.
Respecto a la trama de complicidades y desafecciones a que dé lugar el bolsonarismo, vaya una puntualización. El hecho de que no sea un político de izquierdas no debería bastar para que los liberales —y aun me atrevería a decir los demócratas— le concediéramos nuestro crédito. Vengo observando —también a propósito de Vox en España— cómo políticos y opinadores de corte conservador evitan la crítica frontal a los partidos ultras, como si el eje izquierda/derecha fuera más determinante, a la hora de alinearse o no con un ideario, que el eje democracia/autoritarismo. Lo vimos asimismo en el Parlamento Europeo a cuenta de la sanción a la Hungría de Víktor Orban por su contumaz incumplimiento de las reglas del juego, que abrió en canal al centroderecha europeo, con el PP encabezando las posiciones más tibias.
En este punto, nada, ni el más leve guiño en política económica —el presidente electo manejó durante la campaña una solución y su contraria; no sabemos, en suma, si estamos ante un neoliberal sobrevenido, un estatista a la antigua usanza o un demagogo mal aconsejado— ha de servir de coartada para que los liberales callemos discretamente la más que previsible puesta en cuarentena de las garantías constitucionales o la inminente criminalización del adversario, todo ello aliñado con la más tóxica verborrea de “prefiero un hijo muerto a un hijo gay”, “los afrodescendientes no hacen nada, ni como reproductores sirven”, “la dictadura debería haber fusilado a 30.000 corruptos”. Conviene reflexionar, no obstante, sobre la actitud de la izquierda respecto a sus fantasmas. Tengo para mí que una parte en absoluto desdeñable de la familia liberal anhelaba el triunfo de Haddad, aunque fuera como mal menor. En cambio, puesta en una tesitura similar, la izquierda no suele tener reparo en volcarse con el camarada de turno. Y me remito, nuevamente, a Podemos y Zapatero.









