¿Aún cabe hablar bien de Trump?
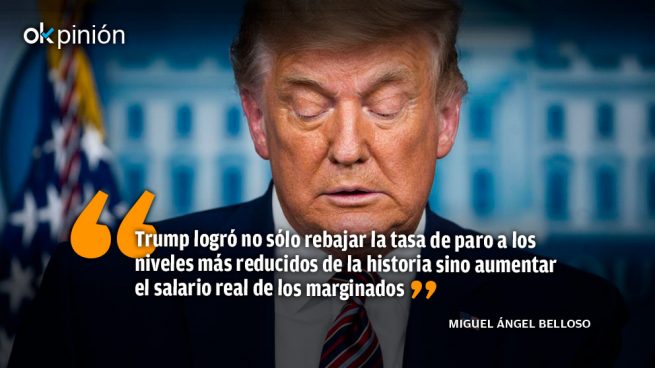
Como me he pasado cuatro años defendiendo las políticas de Trump, me siento concernido a decir modestamente algunas cosas sobre su trágico final. A decir algo sobre el episodio telúrico que se produjo la semana pasada con el asalto al Capitolio, donde se reúne el Congreso de los Estados Unidos, y que es la sede de la soberanía popular del primer país democrático y el más ejemplar del planeta. Fue una pésima idea que Trump alentara a sus partidarios a congregarse en mitad de la votación para confirmar a Biden como presidente electo. Porque, aunque esta convocatoria no pretendía en ningún caso incitar a la violencia, sobre todo por quien siempre se ha postulado ante sus electores y el conjunto de América como partidario de la ley y el orden, nunca sabes con certeza cómo van a reaccionar las hordas por mucho que las llames a la calma después de haberlas alimentado con demasiado combustible.
Las hordas fueron convocadas hace unos meses por el Black Lives Matter -un movimiento radical e incluso racista, pero del ‘racismo bueno’- con motivo de la muerte vil de George Floyd y tuvieron en jaque a las principales ciudades del país, incluida Washington, durante varios días con incendios y saqueos generalizados, así como movilizada a la Guardia Nacional varias jornadas, con un saldo final de muertos superior al que ha provocado la turba descerebrada de los seguidores de Trump, que se ha apagado en horas a pesar del valor enormemente simbólico y destructivo de su acometida.
Pero claro, aquellas demostraciones no inquietaron demasiado a la coalición ‘antitrumpista’ ni quebraron su inmoral doble vara de medir.
Yo no formo parte de esa coalición deshonesta, claro. Por eso diré que el asalto al Capitolio me parece de todo punto inaceptable. Que lo haya instigado Trump sin desear ni prever lo que iba a ocurrir, más. Fue un acto de irresponsabilidad tremenda, y sus resultados han sido catastróficos. Pero no pensarán ustedes, los que me han seguido durante un tiempo hasta la fecha, que me una a la jauría de medios de comunicación de masas que han aprovechado el espectáculo infame y me sume a sus intereses espurios.
Todavía tengo un cierto sentido del honor. Todavía puedo mirarme al espejo sin demasiada vergüenza. Aunque mi situación no es boyante, aún no estoy dispuesto a tirar la toalla y adherirme a la inquisición general sin escrúpulos que alcanza a todos los rincones. A la dictadura de lo políticamente correcto o, dicho de otra manera, al consenso progre o socialdemócrata.
No pensarán ustedes ni siquiera un segundo que emita aquí los exabruptos contra Trump vertidos en la primera cadena de Televisión Española, en Telecinco, en la Sexta y en el resto de los medios españoles, incluidos los conservadores, para los que lo ocurrido en Washington es una suerte de conflagración mundial -que arrasa con cualquier consideración racional sobre los enormes logros de Trump-, destinada desgraciadamente a allanar el camino para lo que nos espera de la conjunción astral de toda la progresía planetaria una vez que su principal enemigo está desahuciado.
Porque éste el caso. Trump ha sido el principal enemigo de la progresía internacional, el que más ha combatido la dictadura de lo políticamente correcto, el que ha luchado con denuedo contra el consenso progre y el que ha estado a punto de minarlo si le hubiera acompañado, a sus dotes de visionario y de contradictor, el punto de sensatez preciso para afrontar la crisis terrible del coronavirus acompañado de los sabios consejos de sus asesores. Porque, oiga usted, el señor Trump ha conseguido 74 millones de votos en la elección más disputada en décadas, y su victoria habría sido inapelable y colosal si hubiera tenido el acierto de reaccionar con más inteligencia al contagio del virus chino. ¡Sí! ¡Del virus chino!, como él dice con toda la causa del mundo.
America first fue el lema con el que Trump sancionó su toma de posesión. No creo que sea muy distinto el deseo que albergan en Europa Macron o Angela Merkel sobre sus respectivos países -no hablo de Sánchez porque este no cuenta y es un indigente intelectual-. También se propuso revitalizar la América que construyeron los fundadores de la patria, y que ha venido fraguando en una nación que no quiere ser Europa, que no quiere ser socialista, que es un país profundamente individualista al tiempo que fraternal y comunitario. Toda esta herencia es la que había comprometido Obama y la que fue momentáneamente abatida con la victoria de Trump.
Pero después de lo visto, esa victoria ha sido pírrica. Cuatro años son muy pocos para enderezar un país disuelto por la batalla cultural a la que dio alas Obama. La presidencia de Trump ha estado en entredicho y ha sido deslegitimada desde el primer momento de su toma de posesión por toda la artillería de los medios de comunicación progresistas y las fuerzas adictas jaleadas por los demócratas. Trump no ha tenido un momento de sosiego. Han sido años de sacar a paseo la trama rusa que supuestamente le ayudó a alcanzar la Casa Blanca sin que se pudiera probar nada. Fue sometido a un impeachment afortunadamente infructuoso.
En resumen, las fuerzas del mal han hecho todo lo posible para quebrar su presidencia hasta el final, y sólo lo han conseguido después de unas elecciones llenas de irregularidades que por desgracia no han podido ser probadas, pero de las que hay indicios múltiples. Si Trump hubiera conservado un poco de su instinto natural y de su inteligencia debería haber tirado la toalla una vez que sus demandas judiciales sobre las elecciones a las que tenía todo derecho fueron desestimadas.
A pesar de todo, de su obstinación incomprensible, y de los efectos catastróficos de su empecinamiento para un mundo occidental ayuno de referencias, el legado de Trump es tan positivo como inmenso.
Antes de que se hiciera presente la pandemia, su política de bajada de impuestos, su apuesta por la desregulación, su complicidad con el sector privado, su interés por la autosuficiencia energética -hasta el punto de que Estados Unidos ya sea exportador de petróleo y primer productor del mundo- impulsaron la economía a tasas de crecimiento inéditas. Si Wall Street, que siempre lo ha detestado por vulgar, sigue batiendo récords es en buena parte gracias a sus políticas.
Trump consiguió no sólo rebajar la tasa de paro a los niveles más reducidos de la historia, sino aumentar el salario real de los marginados, de la gente con menos cualificación, de las minorías -que nunca han padecido un desempleo menor-. Ello ha sido posible, entre otras cosas, por su combate contra la inmigración ilegal, que es la que al final compite con la que tiene los papeles en regla y con los ciudadanos en situación más precaria y con aptitudes menos sobresalientes. Trump, ese que no soporta la izquierda mundial ni los conservadores mansos, persuadidos por su mensaje letal e incapaces de levantar la voz, ha sido el presidente que más ha hecho contra la desigualdad en la historia reciente de los Estados Unidos.
Su política internacional ha sido sencillamente apoteósica. Ha cambiado dramáticamente el tono del discurso sobre China, una dictadura que no sólo no respeta los derechos humanos, sino que se dedica a robar sistemáticamente la propiedad intelectual de los demás, y que juega en el comercio libre con las cartas marcadas, impidiendo el progreso de aquellas inversiones en su país que no le parecen acorde a sus intereses. Una potencia destinada a ser la dominante con la aquiescencia del Occidente en decadencia al que ha querido en estos cuatro años sacudir Trump, y una amenaza que ya no discuten ni los demócratas de Biden.
Lo que ha hecho el presidente hortera saliente de los Estados Unidos en Oriente Medio merece un capítulo aparte. No sólo ha acabado con la amenaza permanente del régimen terrorista de Irán, poniendo punto final al acuerdo vergonzante de Obama, sino que ha arrumbado, gracias a Dios, con la causa palestina, de la que tan hartos estábamos toda la gente con sentido común, así como los propios países árabes hasta el punto de empezar a reconocer y firmar acuerdos con Israel. Este es un logro sencillamente inenarrable, que al parecer no interesa a la progresía internacional que todavía se anuda al cuello esos horribles pañuelos palestinos promovidos por el genocida Arafat ni tampoco a los periódicos conservadores españoles absortos con el gran error de Trump, al que parece que le tenían demasiadas ganas.
Pues bien, ya se marcha Trump, por desgracia de la peor manera posible, algo que se ha buscado él mismo, atrapado por su soberbia y su falta de perspicacia, errores sin los que los republicanos podrían haber conservado el Senado con los votos de Georgia. Ya no hay arreglo. ¿Y qué nos queda? Un nuevo presidente, el señor Joe Biden, que tiene el cerebro como un puré de guisantes, acompañado por una vicepresidenta Kamala Harris, que es en el fondo una izquierdista radical partidaria del aborto libre y cómplice de todas las banderas culturales del progresismo internacional.
Dice la prensa políticamente correcta de todo el mundo, la de España, e incluso los periódicos conservadores más señeros de nuestro país, que con la marcha de Trump se desvanece una pesadilla. Yo creo que llega otra bastante más peligrosa. Otra en la que los árbitros de la democracia serán irónicamente sus enemigos, aquí los Sánchez e Iglesias, los impulsores del nuevo totalitarismo doméstico. Los chinos en el resto del mundo, con consortes menores de estados fallidos como Rusia o la triste Turquía musulmana. Lo que más me enoja de Trump es que con su fatal irresponsabilidad les haya hecho este regalo inaudito y colosal a todos los que ha combatido durante cuatro años. A todo lo que yo detesto.
Temas:
- Donald Trump









