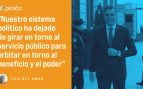¡Talgo Okupada!
Lo que debería haber sido una operación financiera ordinaria se ha convertido en un vehículo de intervención política
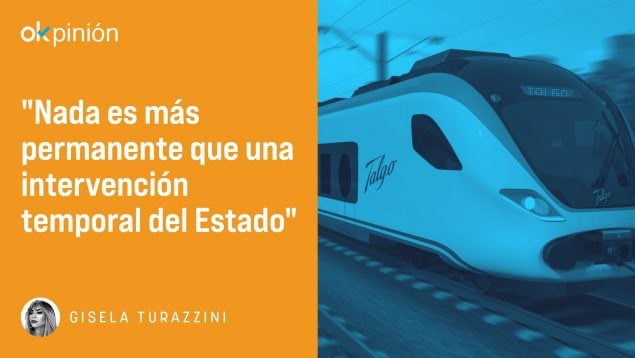
«Nada es más permanente que una intervención temporal del Estado», Milton Friedman
En teoría, una ampliación de capital es un proceso limpio, transparente y propio de un mercado que funciona. Una empresa necesita financiación, emite nuevas acciones y ofrece a sus accionistas la posibilidad de mantener su porcentaje de propiedad mediante el derecho de suscripción preferente. Si el proyecto es sólido, los inversores acuden, el capital se amplía y nadie pierde posición. Pero en el caso de Talgo, nada de eso ha ocurrido. Lo que debería haber sido una operación financiera ordinaria se ha convertido en un vehículo de intervención política cuidadosamente diseñado para que el Estado y un grupo de inversores afines tomen el control de la compañía sin asumir riesgo accionario ni lanzar una OPA.
La ampliación aprobada por el Consejo, con 10,6 millones de acciones nuevas y exclusión del derecho de suscripción preferente, junto con la emisión de bonos convertibles por 105 millones de euros, no es una decisión neutral. Es una maniobra para permitir la entrada del Estado, a través de la SEPI, y de un grupo inversor vasco, bajo el relato de reforzar una empresa “estratégica nacional”. En realidad, el objetivo es intervenir Talgo sin pagar el precio de mercado ni pasar por los mecanismos normales de adquisición. Los nuevos socios, al suscribir bonos convertibles, disfrutan de una posición privilegiada: si el valor de la compañía sube, convierten su deuda en acciones y se benefician; si no, se mantienen como acreedores y limitan sus pérdidas. Es decir, disfrutan de la opcionalidad del capital sin asumir su riesgo. Al mismo tiempo, diluyen la participación de los accionistas actuales y evitan cualquier obligación de lanzar una oferta pública de adquisición por el 100 % del capital, como exige la ley cuando hay un cambio efectivo de control.
El contexto de esta operación revela una secuencia política perfectamente orquestada. Todo comenzó cuando el ministro Óscar Puente declaró que el Gobierno haría “todo lo posible para impedir la OPA húngara”. Esa frase, impropia de un Estado de derecho con mercados libres, marcó el tono de lo que vendría después. Poco después, el Ejecutivo se amparó en un supuesto informe del CNI, clasificado como secreto oficial, para justificar el veto a la oferta. Con esa maniobra, se evitó dar explicaciones y se blindó la decisión bajo la excusa de la “seguridad nacional”. Lo que en realidad estaba ocurriendo era la preparación de un rescate nacionalista disfrazado de patriotismo económico. A partir de ahí, comenzaron a aparecer los intereses de un grupo inversor vasco dispuesto a asumir el papel de socio industrial “autóctono”. El Gobierno, de la mano de SEPI, impulsó una ingeniería financiera para facilitar esa entrada con dinero público y condiciones a medida. Sin olvidar que la pieza angular que permite este puzzle, es la delirante sanción de Renfe. Una praxis nada común en el sector, dónde las incidencias en los calendarios se resuelven desde la cuenta de resultados y no desde los recursos propios.
Se veta la OPA extranjera, se acuerda la salida de Trilantic —el fondo estadounidense que quería vender su participación—, y se diseña un esquema mixto que combina una ampliación de capital dirigida, dos emisiones de bonos convertibles y un paquete de financiación sindicado de 770 millones de euros avalado parcialmente por CESCE. En conjunto, la operación permite al Estado y a los nuevos socios controlar la empresa sin adquirirla directamente, sin riesgo y sin transparencia. A ojos del mercado, se trata de una nacionalización encubierta en nombre de la “soberanía industrial”.
El resultado es que los pequeños accionistas son los grandes damnificados. Hace apenas unos meses podrían haber vendido sus acciones a cinco euros en el marco de la OPA húngara. Hoy, en cambio, verán su participación diluida y sometida a los tiempos de una operación política. El mensaje que España envía al mercado es desolador: el valor de una inversión ya no depende del desempeño de la empresa, sino del capricho del ministro de turno. El Estado actúa como inversor asimétrico: si el proyecto prospera, convierte los bonos y gana; si fracasa, cobra intereses o ejecuta garantías. Es el modelo clásico de capitalismo de amiguetes, donde las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan.
Ahora bien, la operación también tiene consecuencias prácticas. Talgo recibirá una inyección de liquidez cercana a los ochocientos millones de euros, lo que le permitirá abordar los contratos más importantes de su historia: los trenes de alta velocidad para Dinamarca, el proyecto de Deutsche Bahn en Alemania y el acuerdo con FlixTrain. Desde el punto de vista operativo, la compañía se refuerza y gana tiempo. Pero el precio de esa estabilidad es la pérdida de independencia. El capital público y político se infiltra en el accionariado, y la empresa pasa a depender de los intereses de un gobierno y de sus socios territoriales.
Desde una perspectiva liberal, esto no es una operación industrial, sino un acto de planificación estatal. Se utiliza la excusa del interés nacional para justificar una violación del principio básico del mercado: la libre competencia y el respeto a la propiedad privada. Como advirtió Hayek, el problema del intervencionismo no es sólo económico, sino de conocimiento: el Estado nunca puede saber mejor que el mercado qué propietario o qué precio conviene a una empresa. Y como recordaba Rothbard, cada paso del Estado en la economía es un retroceso de la libertad individual. Talgo es hoy el ejemplo perfecto de ese deslizamiento hacia el capitalismo político, en el que las decisiones empresariales dejan de ser técnicas y pasan a ser instrumentos de poder.
El Gobierno ha bloqueado una OPA legítima, ha intervenido una empresa cotizada y ha construido un relato de patriotismo económico para encubrir una operación de control político. La consecuencia inmediata es la pérdida de confianza de los inversores extranjeros, que entienden que en España ya no rige el principio de neutralidad del mercado. A medio plazo, Talgo podrá presumir de balance saneado y contratos internacionales, pero lo hará bajo tutela estatal, sin la independencia que una empresa libre necesita para innovar y competir.
Talgo no ha sido salvada por el mercado, sino okupada por el Estado. No se ha defendido un activo nacional, se ha protegido un relato político. Mientras el Gobierno celebra su “éxito industrial”, los accionistas que creyeron en la empresa pagan la factura del intervencionismo. Y con ellos, todos los ciudadanos que financian —sin saberlo— la expansión del poder político en la economía.
Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.
Temas:
- Talgo