¡Deuda, inflación y miseria!
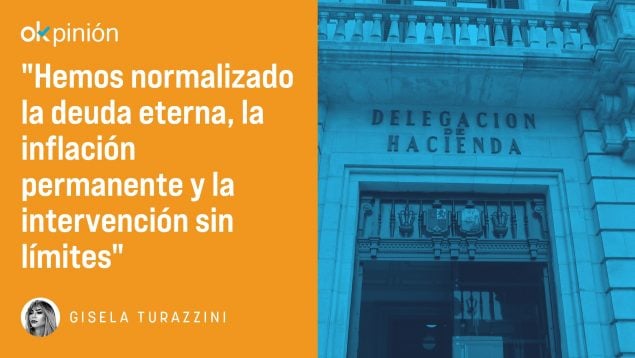
«Todo aquel que quiera abolir la propiedad privada está pidiendo, en
realidad, la abolición de la libertad y de la civilización.» — Ludwig von
Mises
Hoy asistimos a la paradoja de vivir en el período histórico más intervenido del capitalismo moderno, mientras los problemas estructurales —deuda, pensiones, salarios, vivienda— se agravan día tras día. En un mundo donde los gobiernos y los bancos centrales se presentan como los grandes salvadores de la economía, conviene recordar que cuando se sacrifica la libertad en nombre de promesas colectivas, lo que sigue no es prosperidad, sino decadencia.
La retórica oficial habla de estabilidad, de crecimiento inclusivo y de bienestar garantizado. Sin embargo, detrás de las cifras maquilladas se esconde un sistema basado en dos pilares tan frágiles como peligrosos: la expansión monetaria ilimitada y la expansión fiscal perpetua. Dos caras de una misma moneda que han convertido la economía en un espejismo sostenido por deuda y crédito artificial.
La fotografía es elocuente. Estados Unidos ya roza el 123% de deuda sobre PIB, con un déficit del 6,4% en 2024. Japón sigue en una liga aparte con un 237%. En Europa; Francia (113%), Italia (135%) y España (102%) baten récords históricos, todos con déficits superiores al 3%.
Incluso Alemania, antaño campeona de la disciplina fiscal, se ha instalado en el 2,6% de déficit. La deuda se ha convertido en el recurso fácil de gobiernos que compran tiempo a costa del futuro. Lo que Hayek llamaba «el camino hacia la servidumbre» se expresa hoy en una ecuación perversa: gasto corriente disparado, déficit estructural permanente y bancos centrales dispuestos a monetizar todo lo que haga falta.
El resultado es la bola de nieve de los intereses queridos míos. Cuanto más suben los tipos para frenar la inflación, más crece la factura financiera del Estado, obligando a recortar inversión productiva o a subir impuestos. El círculo vicioso está servido: los contribuyentes pagan dos veces, primero con más impuestos y después con inflación, ¿qué les parece?
Jesús Huerta de Soto lleva años señalando el origen de esta distorsión: el sistema bancario de reserva fraccionaria, sostenido por bancos centrales que actúan como prestamistas de última instancia. En un mercado verdaderamente libre, un banco que prestara más de lo que puede respaldar quebraría.
En el sistema actual, en cambio, la creación de crédito es ilimitada porque siempre está el Estado detrás para rescatar. Esto genera tres consecuencias devastadoras: una expansión cíclica del crédito que infla burbujas y desemboca en crisis recurrentes, un riesgo moral que incentiva a los bancos a asumir riesgos desmedidos, y una asignación ineficiente que canaliza los recursos hacia lo más seguro políticamente —inmobiliario y deuda pública— en lugar de hacia la inversión productiva.
La ficción del dinero fácil ha permitido mantener a flote sectores zombis, financiar déficits eternos y alimentar la especulación en vivienda, mientras la inversión en investigación, capital humano y productividad se estanca. Las consecuencias son visibles en la vida de los ciudadanos.
El modelo de reparto de pensiones, ya tensionado por la demografía, se hace absolutamente insostenible con un crecimiento débil y un mercado laboral precarizado. Los déficits de la Seguridad Social en España o Francia muestran que el sistema vive de deuda presente y promesas futuras imposibles de cumplir. La inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios.
Aunque las cifras oficiales muestren cierta recuperación, los salarios reales llevan años estancados, incapaces de seguir el ritmo del coste de vida, y la precariedad se convierte en norma para los jóvenes. En el ámbito de la vivienda, el crédito barato de la última década infló precios hasta niveles inalcanzables.
Con tipos más altos, se cierra el acceso a nuevas hipotecas mientras los alquileres se disparan. El sueño de la vivienda propia se desvanece y la clase media se estrecha. La ironía es cruel: el intervencionismo que dice proteger a los más vulnerables acaba empobreciéndolos.
El Estado providencia se ha transformado en Estado depredador para variar. La pregunta, entonces, es por qué persiste este modelo si sus resultados son tan evidentes. La respuesta es doble: por ignorancia económica y por conveniencia política. El político de turno prefiere el estímulo inmediato al ajuste doloroso.
Prometer más gasto, más subsidios y más protección da votos en el corto plazo, aunque comprometa el largo plazo. La política antiliberal destruye capital para aumentar la dotación del presente a expensas del futuro. El ciudadano, por su parte, acepta esta anestesia colectiva.
Prefiere creer en la ficción de un Estado que le garantiza derechos eternos antes que enfrentarse a la dura realidad: que la prosperidad sólo puede surgir del ahorro, la inversión y la responsabilidad individual.
La alternativa no pasa por regresar a una utopía decimonónica ni por soñar con patrones oro inamovibles. Se trata de recuperar los principios que hicieron posible el progreso: disciplina fiscal, estabilidad monetaria, respeto a la propiedad privada y confianza en la cooperación voluntaria.
Existen medidas mínimas y realistas que pueden marcar la diferencia. Reglas fiscales creíbles, con techos de déficit estructural y límites de deuda efectivos, devolverían confianza a los mercados. La reducción del intervencionismo del banco central en los mercados financieros limitaría su papel a garante de estabilidad y no a financiador de gobiernos.
La reestructuración del sistema bancario para diferenciar depósitos de custodia de depósitos de inversión permitiría acabar con la ilusión de liquidez infinita y devolvería responsabilidad a las entidades. La reforma de las pensiones con pilares mixtos y mecanismos automáticos que ajusten edad y prestaciones a la realidad demográfica garantizaría la sostenibilidad.
Una liberalización del mercado de vivienda aumentaría la oferta y frenaría la especulación alimentada por la escasez artificial. No son recetas mágicas, sino simples reglas de responsabilidad que devuelven a los ciudadanos la libertad de construir su propio futuro sin depender de la arbitrariedad de papá Estado.
La crisis actual no es una crisis técnica, es una crisis moral y política. Hemos normalizado la deuda eterna, la inflación permanente y la intervención sin límites. Nos hemos acostumbrado a vivir en un capitalismo de Estado que ya poco tiene de libre y mucho de servil señores. El liberalismo nos recuerda que el único camino hacia la prosperidad pasa por devolver la confianza al individuo y liberar al mercado de las cadenas del dirigismo.
La cuestión es si tendremos el coraje de reconocer el fracaso del intervencionismo o si seguiremos alimentando un sistema que se desmorona bajo su propio peso. Porque, al final, lo que está en juego no son sólo las pensiones, los salarios o la vivienda. Lo que está en juego es la libertad en sí misma amigos míos, abolir la propiedad privada es abolir la civilización.
Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.
Temas:
- Opinión









