Un crisol de intolerancias
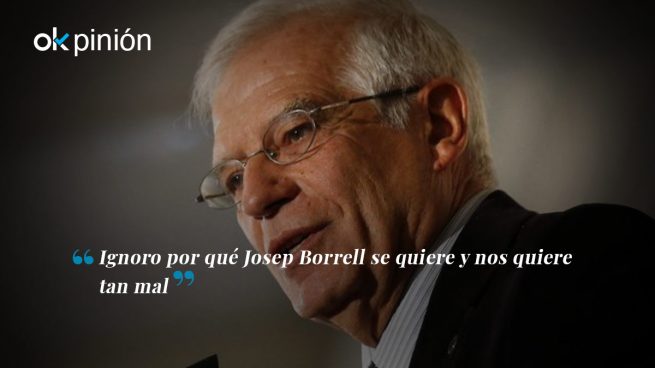
Ayer, Diada de Cataluña, fuimos convocados en la Embajada española de Bruselas para una cariñosa despedida de Miguel Ángel Fernández-Palacios, que deja la representación permanente de España en la Unión Europea para marchar como representante de nuestro país en la OTAN. Entre los asistentes, destacaba la presencia del ministro de Exteriores, Josep Borrell. También destacaba en distinto sentido el único miembro de los convergentes en ALDE, que no parecía encontrar contradictorio pasar su día “nacional” comiendo canapés con colonizadores y ladrones. Otra nota que me devolvió a la grotesca realidad catalana la dio el propio Borrell, no por recordar que en ese día Cataluña celebraba su día, sino por referirse a mi querida tierra como «nación», cosa que, visto lo visto, más que un homenaje es un oprobio. «Nación» en nuestro contexto es ya cultivo de un enemigo, reivindicación perpetua, victimismo y todo con un fuerte aroma supremacista. Ignoro por qué Josep Borrell se quiere y nos quiere tan mal.
Pero la Diada también trajo buenas noticias. El Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a la democracia y los derechos humanos en 47 países del continente, salió en defensa del Estado español frente al desafío separatista. “No tengo ninguna duda”, proclamó su secretario general, Thorbjorn Jagland, “de que los tribunales españoles están tratando este asunto de acuerdo con la ley y al Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Y mientras España recibía en Estrasburgo el enésimo espaldarazo de un organismo internacional, el nacionalismo celebraba en Barcelona su acostumbrado desfile etnicista. Hasta tal punto esta conmemoración —que, no lo olvidemos, cifra el paraíso perdido en un humedal de la Historia— ha devenido en un crisol de intolerancias, que una de las noticias de la ofrenda floral de la mañana fue el conato de enfrentamiento entre los ultraizquierdistas de la CUP y los ultraderechistas de Som Catalans. Ello no significa que el resto de los congregados sean menos intransigentes ni, por qué no decirlo, menos xenófobos, sino que a diferencia de los primeros, parecen menos enfadados. Simplemente. Porque, en lo sustancial, el programa es el mismo: tratar de hacer coincidir las fronteras de lo que ellos consideran una nación lingüística con las de un nuevo Estado, disolviendo todo rastro de pluralidad en la región preexistente, relegando a la mitad de su población a la condición de parias culturales y declarando extranjeros a los ciudadanos del resto de España.
Ahora bien, tampoco conviene engañarse: se trata de una monomanía que, por lo general, comporta escasísimos riesgos. De hecho, si algo distingue a los nacionalistas catalanes es que no están dispuestos a sacrificar una sola jornada laboral —ya no digamos una buena colocación, como bien sabe la ex consejera de Educación Clara Ponsatí— en pos de ese nuevo amanecer. El independentismo exploró sus límites el pasado 1 de octubre y el Estado lo puso a raya con absoluto comedimiento —por cierto, haría bien el Gobierno en revisar las instalaciones en que se alojan los policías nacionales que integran el operativo de este año—. Más acá, no queda sino el folklore: las procesiones de antorchas, la siembra de crucifijos, el desfile de banderas, la colocación de lacitos, el despliegue de pancartas… Ninguno de esos espantajos ha de torcer la voluntad de los catalanes que nos reconocemos españoles, y que somos mayoría —como bien apuntaba Francesc de Carreras en un artículo de prensa, el adagio de que Cataluña está partida en dos mitades es inexacto, pues hay un tercer sector: el que componen quienes, sin ser independentistas, asienten por miedo o una prudencia mal entendida—.
No obstante, el constitucionalismo hará mal en recular o verlas venir. Si algo ha sabido cultivar el nacionalismo es su capital simbólico, acrecentado año tras año con más y más efemérides (11-S, 1-O, 3-O, 9-N, 23-A…). Bien, por qué habríamos de renunciar nosotros al nuestro. Y me refiero, obviamente, a lo que supuso el pasado año la manifestación del 8 de octubre. Que hay ganas es indudable, y no hay más que atender a la manifestación que un empresario convocó por Twitter el pasado día 9, y a la que acudieron 5.000 personas, o las expediciones deslazificadoras que a diario se acometen en todas las localidades. Bueno sería que las entidades convocantes de estos saraos recogieran el guante y mantuvieran viva la desobediencia cívica al nacionalismo. También en la calle.









