Por qué no ha desnudado el Mossad a Sánchez
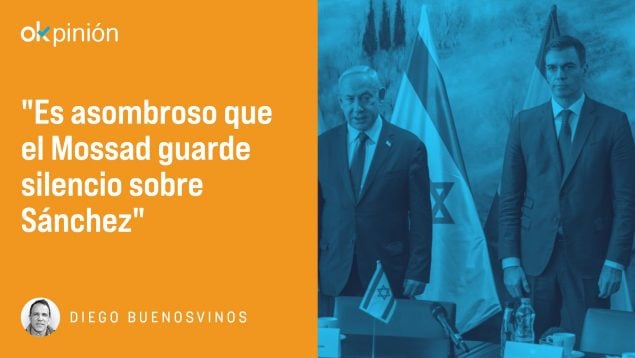

Hay oficios que tienen fama porque mienten poco y actúan mucho. El del servicio secreto es uno de ellos: no pide aplausos, no firma comunicados gloriosos, y su principal éxito —cuando existe— es que nadie lo sepa. Eso explica por qué, cuando una democracia presenta grietas, los huecos que se llenan son casi siempre de silencio.
No hablo de leyendas de cómic ni de propaganda estatal: el Mossad de Israel existe como laboratorio de eficacia y riesgo desde su creación en 1949. Su expediente público contiene operaciones prototípicas del espionaje moderno —la captura de Adolf Eichmann en 1960, planeada y ejecutada en Buenos Aires, y descrita tanto en archivos históricos como en crónicas contemporáneas—: una operación de inteligencia humana y logística que terminó en juicio y visibilizó el papel del servicio secreto israelí en la posguerra europea.
Setenta años después, no son ya sólo mosqueteros de astucia humana: el Mossad ha articulado proyectos que mezclan inteligencia electrónica, sabotaje y operaciones especiales fuera de frontera, capacidades que en 2025 se atribuyeron a campañas contra infraestructuras iraníes y que aparecen en análisis contemporáneos y briefings especializados. Que una agencia combine captura humana, ciberherramientas y ataques quirúrgicos no es novedad; lo notable es la voluntad política que respalda esas decisiones y la impunidad práctica de las que suelen gozar.
En Washington y Londres hay archivos y fracasos en la misma proporción que éxitos: desde operaciones de alto vuelo hasta errores que han costado guerras o reputación. La CIA mantiene colecciones históricas públicas, pero su relato real —de planes brillantes y fiascos monumentales— es menos accesible y más polémico de lo que su bibliografía oficial deja ver. El contraste importa: estos servicios presumen de eficacia, pero cometen errores sistemáticos cuando la política exige atajos.
En España, el instrumento formal es el CNI: ley, normas, un vocablo —seguridad nacional— que actúa como cobertura. Pero el tejido real del espionaje español no se exhibe; se negocia, se oculta y, cuando aparece un escándalo, se difumina en argucias procesales y solicitudes internacionales que no fructifican.
El asunto que más ha prendido la opinión pública en España es también la demostración de cómo la tecnología mercantilizada del espionaje desarma la rendición de cuentas: Pegasus, la herramienta de la empresa NSO (Israel), estuvo implicada en un escándalo que afectó teléfonos de políticos, periodistas y activistas en España. La investigación judicial sobre el espionaje a Pedro Sánchez y a varios ministros chocó con un muro: Israel. Pero lo insólito es que con tanta agresión de Sánchez contra Israel, tanta mentira sobre armas y no armas, lo increíble —insisto— es que el Mossad no defiendan a su país y exhiba ciertos documentos contra el presidente español como saben hacerlo: en silencio.
Quizá Israel (y por extensión el Mossad) no muestra datos de Pegasus en el caso Sánchez porque eso significaría reconocer un uso indebido de un arma tecnológica que ellos mismos licencian, comprometer su negocio estratégico, y arriesgar un nuevo conflicto. Su silencio no es casual: es la política de Estado de un país que hace del secreto y del control de la tecnología un instrumento de poder, aunque por el momento ha salvado a Sánchez… a pesar de los pesares.
Ciertamente, la cooperación internacional es limitada entre agencias de espionaje y muchos indicios (logs, trazas de intrusión, información sobre proveedores de espionaje) están en manos de empresas o Estados extranjeros. Si esos actores no colaboran —por razones comerciales, diplomáticas o de seguridad— la investigación interna se queda incompleta.
Hay una verdad que suele omitirse en el debate público: la exigencia de transparencia total choca con la naturaleza operativa del espionaje. Exigir la rendición de cuentas sobre actos que por definición requieren secreto no es ingenuo; es una obligación democrática. Pero la práctica de la seguridad nacional siempre encontrará excusas —la protección de fuentes, la estabilidad internacional, la seguridad operacional— para mantener cerrada la puerta.
El secreto es un oficio del que pocas veces se habla en la sobremesa. Cuando aparece en los periódicos lo hace envuelto en tecnicismos, cartas rogatorias, archivos que no aparecen y cabos sueltos que nunca se atarán. El Mossad actúa donde puede; las democracias se protegen con leyes que tardan décadas en leer. Entre ambos extremos, el ciudadano sólo tiene dos remedios: exigir reglas claras y aprender a desconfiar de las mitologías.
Temas:
- Espías
- Israel
- Pedro Sánchez









