¿Qué hacer para que la Iglesia se reforme?
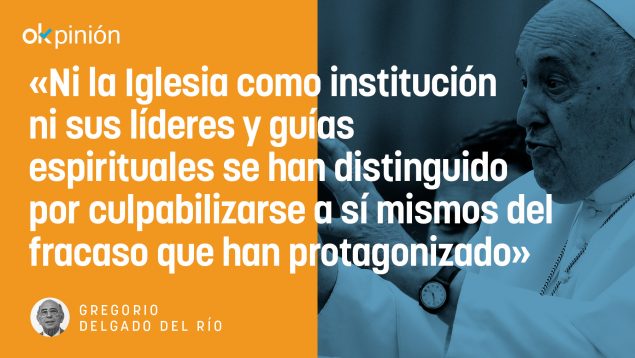
En la primera entrega, describimos, a muy grandes rasgos, la muy lamentable situación por la que atraviesa la Iglesia en estos momentos. Se caracteriza, como es sabido, por una muy profunda crisis moral y de fe. En esta segunda, haremos hincapié, en el marco de lo que entiendo como punto de partida ineludible para intentar en serio su reforma, en una excusa, por mucho que se invoque, inaceptable. Se trata del movimiento secularizador o de la emancipación de lo temporal respecto a la religión.
Para abordarla, no se exige, en mi modesta opinión, plantearse cuestión alguna previa metodológica. Tampoco exige llevar a cabo, de modo necesario, reformas organizativas. Exige, eso sí, que no es poco, la respuesta en positivo a la llamada personal e individual y cambiar sustancialmente el estilo o modo de vida personal.
A poco observador que se haya sido de la situación del pasado y de la actual del cristianismo en su expresión católica -y, por su supuesto, del consiguiente proceso histórico que lo acabó por estructurar y configurar-, se habrá advertido de inmediato que ni la Iglesia como institución ni sus líderes y guías espirituales se han distinguido, precisamente, por culpabilizarse a sí mismos del fracaso que habían venido protagonizando. Lo habitual, en múltiples manifestaciones y a todos los niveles, se ha venido cifrando en culpabilizar a los demás de lo que ha sucedido en su propia casa.
Es muy fácil, a este respecto, apreciar un cierto ritornelo, poco o nada justificable. Éste consiste en fijar la causa de todos o, al menos, de muchos de los males que han venido aquejando y aquejan todavía a la Iglesia en el proceso o fenómeno histórico y cultural de la secularización. A partir de aquí, no es extraño que se haya tendido a valorar el referido proceso secularizador «como un enemigo mortal del cristianismo» (Pablo VI). Tan severo juicio ha pasado a ser una especie de mantra al que se echa mano con frecuencia. Se puede detectar, un día sí y otro también, incluso en declaraciones de obispos recién nombrados por Francisco, considerados como progresistas.
Semejante actitud la entiendo como una pura pretensión de desviar el centro del problema hacía otros territorios más cómodos que la propia inculpación. La verdadera causa de la situación por la que atraviesa la Iglesia no radica, en mi opinión, en el movimiento secularizador. Desde esta perspectiva, la referencia a la secularización es una excusa falsa y, por tanto, inaceptable. Es más, si algo revela en el momento presente semejante apelación es la inadaptación de quienes la utilizan. En efecto, dan la impresión de manejar un tópico o mantra acusador, que esconde el limitado entendimiento de lo que significó la secularización y sus causas, así como una falta de confianza en las propias capacidades y energías. Incluso me atrevería a decir que la visión del cristianismo (religión de creencias), que está en el fondo de la oposición eclesiástica al movimiento secularizador, está pendiente de una muy profunda revisión. Ésta se impone si nos dejamos llevar del espíritu evangélico.
Lo que no se ve, al menos no se explicita en la comunicación con el Pueblo de Dios, es, a la hora de explicar el actual estado de cosas en la Iglesia, la alusión al gran pecado, sobre todo, de los clérigos y obispos: la marginación del Evangelio. Éste no ocupa el lugar prioritario que le corresponde en la vida de los creyentes ni de los líderes religiosos. Tan innegable realidad, la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se hace o como se vive, digo yo, que algo habrá tenido que ver con la situación a que se llegado en la Iglesia.
Creo, personalmente, que, si de verdad se desea salir y superar (reforma) la situación actual, lo pertinente es preguntarse, y responder en serio y en positivo, a qué obedece tan clamorosa marginación del Evangelio. El mundo, al menos occidental, y las sociedades que lo integran, guste o no, no van a dar marcha atrás en su emancipación de la religión o en su devolución de los seres humanos a sí mismos. Esa conquista ya no tiene vuelta de hoja. La situación del pasado, que vivió la Iglesia, y que la secularización contribuyó, felizmente, a superar, no volverá a repetirse. No era coherente con el Evangelio. La credibilidad de la Iglesia, en todo caso, no depende de que la autonomía del orden secular dé un paso atrás, sino del testimonio de vida de los que decimos ser seguidores de Jesús. Y éste, por definición, se concreta en un cambio del estilo de vida, que, por cierto, no acaba de aparecer por casi ningún rincón de la Iglesia.
En todo caso, como juicio de valor en torno al referido movimiento de la Época moderna, hago mío el propio diagnóstico de Hannah Arendt, que dice así: «… la secularización como hecho histórico tangible no significa más que separación de Iglesia y Estado, de religión y política, y esto, desde un punto de vista religioso, implica una vuelta a la primitiva actitud cristiana de Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en vez de una pérdida de fe y trascendencia o un nuevo y enfático interés en las cosas de este mundo» (La condición humana, Paidós, 9ª impresión, Barcelona 2022, pág. 282. La 1ª ed. es de 1993 y la 1ª ed. en esta presentación es de enero de 2016).
Completamente de acuerdo. La Iglesia no supo estar atenta en aquel momento a los signos de los tiempos. Prefirió seguir abrazada a un pasado que ya no existía o se iba resquebrajándose con los riesgos inherentes para su integridad. En consecuencia, se posicionó totalmente a una defensiva a ultranza. Emprendió una verdadera cruzada antimodernista con manifestaciones y exigencias incomprensibles, que han llegado hasta tiempos muy recientes. Así le fue en la práctica. Los grandes movimientos sociales surgidos en aquella época, que tanto han tenido que ver con la conformación de la civilización occidental actual, aparecieron inevitablemente y se desarrollaron sin la presencia activa, sin protagonismo alguno y hasta con la oposición de la Iglesia. Ésta dejó de generar cultura. Una verdadera pena. El mundo moderno, por supuesto, prosiguió en su caminar emancipador de la religión (autonomía).
La Iglesia, de hecho, se permitió el lujo de despreciar una oportunidad única, propiciada por el mundo moderno, para centrarse en lo que debía ser su función primordial: «lo de Dios» (Mc 12, 17). Esto es, en orientar su vida a fin de dar un testimonio creíble para el mundo. Se olvidó de imitar en la propia vida las múltiples actuaciones de humanización del maestro judío, como método eficaz de evangelizar ese mundo en vez de condenarlo. Se olvidó, probablemente todavía siga con dudas serias al respecto, de aceptar que el creyente y seguidor de Jesús, como mayor de edad que era y es, debía convertirse también en el verdadero protagonista de su vida espiritual. «Lo del César, devolvedlo al César» (Mc 12, 17).
Esta lucha ciega contra el mundo moderno, por si lo anterior no hubiese sido especialmente grave y temerario, propició además una verdadera obnubilación mental que le incapacitó para profundizar en serio en su misión evangelizadora mediante la realización de las actividades de humanización que practicó Jesús a lo largo de su vida pública. Esto es, no quiso profundizar -se sintió bien acomodada- en el desplazamiento que ello conllevaba del centro mismo de la religión (cfr. Delgado, La despedida, cit., págs. 244-257).
(Continuará)
Temas:
- Iglesia Católica









