Mamen Horno, psicolingüista: «Las mujeres se ríen más de sí mismas que los hombres, esto no es biológico»
OKDIARIO entrevista a Mamen Horno, por su nuevo libro 'Un cerebro lleno de palabras'
Mamen Horno es profesora de la Universidad de Zaragoza


La psicolingüista aragonesa Mamen Horno ha publicado recientemente un nuevo ensayo Un cerebro lleno de palabras. En sólo tres meses, ya va por la tercera edición. En este exitoso ensayo, esta investigadora de la Universidad de Zaragoza insiste en los beneficios que tiene para nuestra salud mental mimar nuestra riqueza lingüística.
Mamen Horno es lingüista y psicóloga e impulsora del Grupo Pyslex, un seminario permanente de divulgación de la investigación de la Universidad de Zaragoza. Presume con orgullo de haber tenido como alumna en sus clases a Irene Vallejo, la escritora recién galardonada con el Premio de las Letras Aragonesas.
En los últimos años, Mamen Horno ha estudiado en profundidad la neurociencia aplicada a la relación con las palabras. Y fruto de esta investigación ha dado como resultado un maravilloso ensayo, en el que se expone cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista del lenguaje desde que aprendemos una lengua hasta la vejez o la enfermedad que desdibujan nuestra capacidad expresiva.
PREGUNTA.- ¿En qué medida influye el lenguaje que usamos a cómo afrontamos las situaciones?
RESPUESTA.- Las emociones que sentimos están condicionadas no sólo en lo que nos sucede, sino en la historia que nos contamos acerca de lo que nos sucede.
Cuando utilizamos palabras absolutas, nuestro estado emocional es de muchísima ansiedad, de sentimiento de indefensión. El consejo que se suele dar es que ajustemos las palabras a la realidad. Por ejemplo, cuando una persona dice todo el mundo me odia, sencillamente no es verdad.
No es verdad que todo el mundo te odia y no es bueno que lo digas, porque vas a generar un estado emocional que no te va a permitir mejorar tu situación. Es mejor decir, a un sector amplio de mi entorno le caigo mal. De esta manera, todavía hay gente a la que no le caes mal. Este ejemplo sirve para todo, porque para cambiar la realidad y mejorar tu vida, necesitas tener el cortisol tranquilo.
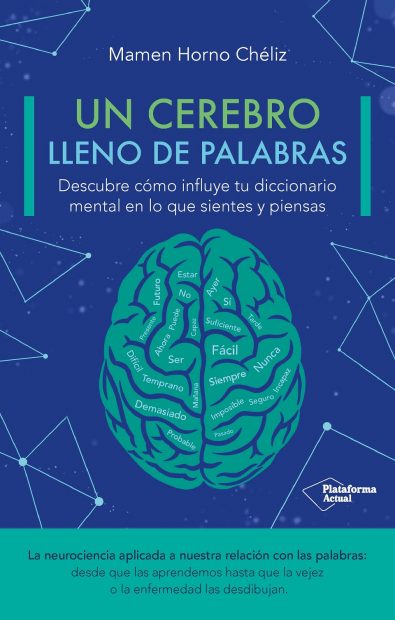
P.- En tu libro animas a leer, a escuchar podcast, a dar la mejor versión de nosotros mismos cada día, por los beneficios que esto nos aporta para nuestra salud mental y nuestro futuro estado cognitivo…
R.- Las palabras sirven de filtro para nuestra cognición, para nuestro pensamiento. Cuantas más palabras sabemos, más sutiles podemos ser a la hora de entender el mundo. Las palabras nos permiten percibir los detalles y encontrar el concepto que estábamos buscando, ser capaz reflexionar, de encontrar el punto medio y de observar los matices, para no dejarse llevar por la amígdala, es decir, por las emociones.
Por ejemplo, para que no nos lleven a votar a alguien porque los otros son peores o porque me dice lo que me gusta que me digan. Yo diría que una población con un buen lexicón puede ostentar la soberanía nacional de una manera digna.
P.- En ese sentido, ¿tenemos que cuidar nuestro patrimonio lingüístico?
R.- Sí, nuestro patrimonio lingüístico personal. Es muy importante que todos los días hayan entrado por nuestros oídos, por nuestros ojos, palabras nuevas. Igual que nos preocupamos por nuestra salud y cuidamos lo que comemos y hacemos deporte, debemos cuidar nuestro lexicón mental.
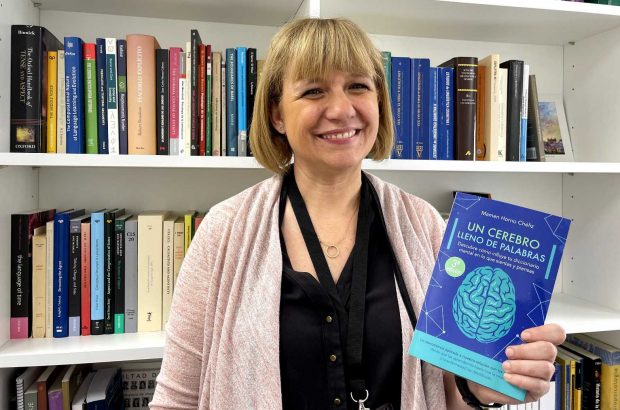
P.- Es una inversión de futuro, que se ve en enfermedades como el Alzheimer. De esto reflexionas profundamente en tu libro.
R.- Ya sólo cumplir edad nos provoca un deterioro cognitivo. Cuando alcanzamos los 50 años, notamos que las palabras no vienen con la suficiente rapidez a nuestra conciencia. Especialmente en los nombres propios, porque las palabras que antes se pierden son aquellas que no tienen una red léxica muy potente a su alrededor (sinónimos, heterónimos, hipónimos, etc.). Por lo que si tenemos un léxico rico, con muchas relaciones, aunque tengamos un deterioro cognitivo se va a notar menos porque las palabras cotidianas y frecuentes tendrán una red de apoyo.
La red léxica es una metáfora de la red social. Cuando tienes un problema en la vida, si tienes una red social fuerte alrededor, una familia, unos amigos, sales mejor, pero si estás aislado… ¡qué difícil es aguantar los embates del tiempo! Esto es muy importante que la población lo sepa. Cuidar nuestro lexicón tiene ventajas tanto en el presente como en nuestro futuro.
P.- Para que la gente lo entienda, ¿cómo afecta el lexicón en nuestras segundas lenguas o si nosotros somos bilingües, trilingües?
R.- El sentido común lo que nos dice es que nuestro cerebro tiene varios diccionarios. Sin embargo, lo que hemos encontrado en el laboratorio es que existe un único lexicón mental que coloniza todo el cerebro. Las palabras se van a distribuir en virtud de su significado, de tal forma que, por ejemplo, las palabras que se relacionan con el movimiento las procesamos con el córtex motor. Por eso, al cerebro le da igual a qué lengua y a qué variedad pertenezcan.
Esto se ve claro si nos fijamos en el registro de las palabras. Hay palabras muy coloquiales o muy formales que, en determinados ámbitos, jamás diríamos. El proceso de inhibición es exactamente igual con otras lenguas, de la misma manera que introducimos préstamos lingüísticos. Por eso estoy tan de acuerdo con Mar Galindo, en su tesis doctoral, en la que aboga por que la lengua materna se introduzca en los estados iniciales de aprendizaje de segundas lenguas.
P.- Hay una preocupación de las personas bilingües nativas por olvidar su lengua materna si no la practican. Además tienen una sensación de desarraigo si se marchan de su país. ¿Qué les recomiendas? ¿Por qué se produce?
R.- Cuando una persona tiene que emigrar, se produce un sentimiento de desarraigo porque, en cierta manera, han abandonado sus costumbres, su lengua. Incluso la identidad, porque la identidad también está formada por la cultura de origen, nuestra familia, la niñez…
Ante esto hay dos cosas. Yo creo que hay que cambiar la noción de cultura porque esta sensación de no pertenecer a nadie está arraigada en una creencia que es falsa, donde se cree que las culturas son homogéneas y que todo el mundo que pertenece a una cultura es de una determinada manera. Esto es una noción muy distorsionada de lo que son las culturas y también un poco fuera de lo que es el ámbito de la investigación, porque las culturas son heterogéneas y están en continuo cambio.
Las personas que tienen una vida y un arraigo también están enriqueciendo la cultura y la están cambiando. Otra cosa son los guetos. De tal forma que, lejos de sentirse desarraigados, deben sentir que se están enriqueciendo.
La segunda es cómo se pierde la lengua materna. Esto tiene unas consecuencias aterradoras para los profesores de español fuera de España. Mi consejo es que no pierdan la conexión con la lengua de origen. Y esto es un mensaje también para los estados. Nosotros tenemos el Instituto Cervantes. Tienen que ser conscientes de que tienen que invertir un dinero en que los profesores tengan este contacto constante con la cultura de origen.
Un resumen de #UnCerebroLlenodePalabras en 80 segundos. Gracias por leerme https://t.co/VJzEtwV16m
— Mamen Horno Chéliz (@m_horno) March 1, 2024
P.- Leyendo tu libro y sobre este aspecto concreto pienso en los erasmus. En el romanticismo que les produce a los jovenes la nueva lengua y el vínculo tan mágico que se produce con el nuevo lugar. ¿Es un shock emocional que les lleva a creer que, en cierta manera, han vuelto a nacer?
R.- Con el aprendizaje de una nueva lengua se tiene un nuevo cicerone, que te enseña otra mirada, otra forma de entender. Esto si lo mezclas con la juventud es muy atractivo, porque a gran parte de la humanidad nos interesa el cambio de perspectiva. En ese momento, sientes placer.
P.- ¿Se nos está extirpando la ironía de nuestro día a día…?
R.- (Risas). Me imagino que te refieres al lenguaje políticamente correcto. Hay una parte positiva en el cambio que se ha producido del siglo XX al XXI, que es darnos cuenta que reírnos de los sectores de la población que ya están marginados de por sí no tiene gracia.
Pero dicho esto, siento que el mundo se ha pasado de frenada. Hay una cosa que los seres humanos necesitamos: romper los tabúes, ir más allá, poder decir con palabras determinadas cosas para superarlas, para reírnos y sentirnos libres. Esto sucede con las palabrotas. Es un subidón de dopamina.
Hay otra cosa que me parece muy importante y es un determinado sesgo de género que puso de manifiesto Mar Galindo, de la que ya he hablado antes. Las mujeres tendemos a reírnos de nosotras mismas, mientras que los hombres tienden a reírse de los amigos. No creo que sea nada biológico, sino que tiene que ver con la educación y la socialización. ¡Sería tan interesante si los hombres aprendieran un poquito a reírse de ellos mismos como hacemos nosotras, y a ponerse en primera persona! Yo creo que esa sensación de reírse de las propias limitaciones es lo más liberador y lo que hace que seamos capaces de crecer.
P.-Tomamos nota de eso y de decir palabrotas… ¡Son un Valium!
R.- Bueno, si las decimos a todas horas, no, porque nuestro cuerpo se acostumbra y ya no sirve (risas). Es como tomar analgésicos: si te habitúas, ya no te hacen efecto.
P.- En el libro, haces un llamamiento a los papás de bebés sordos. ¿El mejor regalo que les pueden hacer a sus hijos es darles una lengua de signos?
R.-Así es y te explico el porqué. Hemos hablado de cómo la lengua materna acompaña a los bebés en el descubrimiento del mundo. ¿Pueden vivir sin lengua materna? Sí, pero es muchísimo más difícil tanto a nivel cognitivo, como a nivel emocional, como a nivel de socialización, porque no tienen otros bebés con los que relacionarse.
A los bebés es importante dotarles de una lengua materna para que puedan entender el mundo. ¿Por qué los padres que tienen un hijo con problemas auditivos no le llevan rápidamente a un lugar en el que se esté hablando lengua de signos? Los padres no lo hacen por muchas razones. La primera razón es porque la población en general conoce muy poco sobre la lengua de signos. Y precisamente este desconocimiento lleva a los padres a pensar que las lenguas de signos es muy distinto a las lenguas orales. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Tienen morfología, sintaxis… La única diferencia es que la corteza motora manda señales al aparato fonador o a las manos.
Si un niño sordo en su primera infancia ha sido expuesto a una lengua de signos, cuando pueden acceder a una lengua oral, porque tienen un implante, van a aprender mucho más rápido la lengua oral, puesto que tiene una lengua materna de partida. Una vez más, la desinformación. Esto tiene que llegar a la sociedad, para que los padres pierdan el miedo.









