Detener la inmigración, expulsar la que no necesitamos
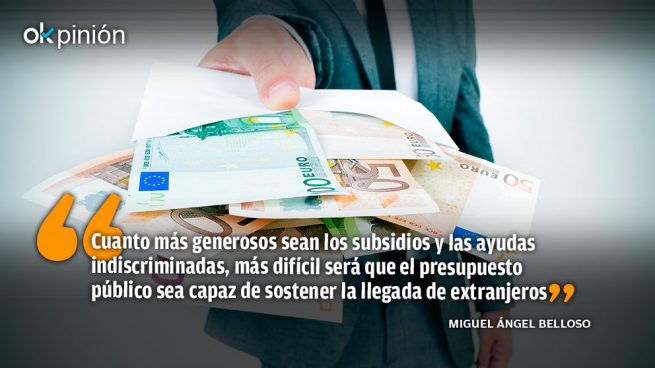
Los intelectuales que no son sedicentemente progresistas -los que de verdad interesan- y la opinión ilustrada convencional vienen sosteniendo que la inmigración es esencialmente buena porque aporta valor y contribuye a impulsar la riqueza de las naciones. Pero todo esto seguro que fue verdad hasta que en los países desarrollados fraguó el Estado de Bienestar, que es el cáncer de las economías modernas.
Mi amigo Alejandro Macarrón, experto en estas materias, recuerda que, hace ya muchos años, el premio Nobel de Economía Milton Friedman escribió que el Estado de bienestar y la inmigración son difícilmente compatibles, porque el primero genera un gran incentivo para que haya un exceso de la segunda por atraer extranjeros poco cualificados que ambicionan, más que un puesto de trabajo y un medio de vida decente, las prestaciones asistenciales que se reconocen en situaciones de indigencia, sea real o ficticia.
Cuanto más generosos sean los subsidios y las ayudas indiscriminadas, más difícil será que el presupuesto público sea capaz de sostener la llegada de extranjeros. Por eso la inmigración que llegó a Estados Unidos en los primeros años del siglo pasado fue beneficiosa para todos: ciudadanos estadounidenses e inmigrantes. Porque no había Estado de Bienestar. Y por eso hay ahora en occidente problemas con la inmigración.
Estados Unidos es el ejemplo emblemático de las consecuencias provechosas de la inmigración. La gente cruzaba el charco en busca de oportunidades, con el propósito de encontrar un trabajo que le permitiera fundar una familia y prosperar. Todos estaban persuadidos de que la tarea no iba a ser fácil, que exigía la máxima dedicación, pero estaban al mismo tiempo conjurados. Sabían que tenían que esforzarse con denuedo para lograr la meta deseada. Todos, quizá inconscientemente, habían interiorizado que uno de los preceptos de la Constitución americana de los padres fundadores había instaurado el derecho a la búsqueda de la felicidad, que no es exactamente lo mismo que el derecho a la felicidad.
Los españoles que emigraron a Francia o a Alemania en los sesenta del siglo pasado para encontrar una vida mejor iban con su contrato de trabajo entre los dientes y desde luego con la voluntad absoluta de respetar las costumbres y las tradiciones del país de acogida. En su ‘Summa Theologica’, Santo Tomás de Aquino afirma que “las relaciones del hombre con los extranjeros pueden ser de dos tipos: pacíficas y hostiles, y que cada país tiene el derecho de decidir qué extranjeros son beneficiosos para el bien común”.
Decía que “el Estado puede rechazar, por una cuestión de legítima defensa, a los elementos criminales, traidores, enemigos y otros que considere perjudiciales para los nativos. Los extranjeros merecen ser tratados con caridad, respeto y cortesía, lo que se debe a cualquier ser humano de buena voluntad. La ley puede y debe proteger a los extranjeros de ser maltratados o molestados. Pero la primera condición para aceptar a los extranjeros que quieran quedarse y convertirse en ciudadanos de las tierras que visitan es el deseo de integrarse plenamente en lo que se considera la cultura y la vida de la nación”.
El ‘efecto llamada’ de un Estado de Bienestar elefantiásico como el español es indiscutible.
No es muy difícil concluir que pocas de estas sabias enseñanzas se cumplen con la inmigración que viene a Europa ni desde luego con la que recala en España. No dudo que algunos de los que están llegando estos días masivamente a Canarias colapsando los servicios de asistencia, implicando costes elevadísimos en seguridad y perjudicando la convivencia de los nativos probablemente arriben en busca de una prosperidad genuina.
Temo, sin embargo, que la mayoría decide cruzar en condiciones dramáticas el mar buscando lo que las mafias y los que les protegen, en este caso el Gobierno de Marruecos, les han dicho con causa. Que aquí podrán vivir sin grandes alharacas, pero de la sopa boba, igual que los españoles parados que rechazan empleos porque sencillamente el análisis coste beneficio no les compensa. El ‘efecto llamada’ de un Estado de Bienestar elefantiásico como el español es indiscutible.
Quizá en Francia, en Alemania, en Suiza o en los países nórdicos es todavía mayor, aunque creo que allí tienen un tipo de control o de manejo más eficiente del gasto público en asistencia social. En España no existe control en modo alguno. Aquí predomina la barra libre. Naturalmente, los inmigrantes no son culpables de aprovecharse de las circunstancias. Hacen sus cálculos y deciden entregarse a las mafias, previo pago, asumiendo incluso el riesgo de la muerte, porque persiguen una cierta seguridad de por vida, que es lo que jamás debería ofrecer un estado decente, que no es el caso del español gobernado por Sánchez e Iglesias.
Como decía Friedman, cualquier país necesita inmigración cualificada; como decía Santo Tomás de Aquino, todas las naciones deberían ser acogedoras con aquellos que están dispuestos a integrarse legalmente en el mercado de trabajo y a respetar las costumbres del lugar al que llegan. Pero aquí en España no sucede nada parecido. La inmigración que viene de África, y básicamente de Marruecos, es poco cualificada, y de religión musulmana. Su voluntad de integración en las comunidades en las que acaban residiendo es cero, su determinación por conservar sus costumbres, máxima y perturbadora, y su gen atávico por imponer su cultura donde se instalan, fuente de graves problemas, como comprobamos a diario en Francia, en Alemania o en los países nórdicos mucho más crudamente que aquí.
En España no ha habido problemas con la inmigración latinoamericana. La razón es simple. Comparten nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra religión. Su contribución al desempeño económico, sobre todo en el sector de los servicios o de la construcción, así como en la asistencia de los dependientes, está fuera de duda. No ocurre lo mismo con los musulmanes, y no sé si estamos a tiempo de detener una invasión acelerada que ofrece cifras de desempleo escalofriantes, es decir, que no encuentra trabajo -en la mayoría de los casos porque no quiere, como ocurre en mi pueblo entre los varones inmigrantes-, pero que absorbe un coste enorme en subsidios, de los que son beneficiarios principales.
Una política doméstica que esparce el ‘efecto llamada’ sobre la base de las subvenciones
Mi amigo el economista José Luis Feito, que, a diferencia de mi caso, es un liberal genuino, sabio, científico y prudente, me dice que sí, que la inmigración es generalmente positiva, pero que, ¡claro!, para que fuera óptima se tendrían que producir dos condiciones que en España no se dan: unas instituciones laborales eficaces y un sistema educativo presidido por la excelencia. En España, por el contrario, el mercado laboral es rígido e inflexible, castiga de manera inmisericorde al empresario y en consecuencia drena su capacidad de contratación, perjudicando sobre todo a la gente con menor formación y experiencia a causa de un salario mínimo demasiado elevado que impide su inserción, así como por un coste de despido extraordinario que frena el apetito de los empresarios por ampliar el negocio y la plantilla correspondiente.
El sistema educativo es adicionalmente nefasto. En lugar de estar presidido por la excelencia se rige por el igualitarismo más endiablado, privando a los estudiantes más pobres, aquellos para cuyo enriquecimiento formativo debería estar pensado, de cualquier estímulo para esforzarse y prosperar. Los descubridores de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 han sido dos inmigrantes turcos en Estados Unidos. En España, con las actuales condiciones laborales y educativas, más la penalidad fiscal, una gesta de este tipo sería absolutamente impensable. Y en Europa, también; no tanto por el sistema educativo, que es mucho mejor que el español, sino porque la densidad de la regulación y de los obstáculos normativos es muchas veces insalvable.
De hecho, no ha ocurrido hasta el momento. Los fundadores y propietarios de Amazon, de Facebook y de Twitter, de Microsoft y de todas las compañías pujantes ligadas al mundo de las nuevas tecnologías residen en América; algunos de ellos, o son o provienen de familias de inmigrantes que encontraron en el Oeste la tierra de las oportunidades. Allí el ascensor social ha funcionado, y si los ricos de ahora son distintos de los hace cincuenta años es porque no existía el Estado de Bienestar europeo -ese que desea copiar peligrosamente Biden-. Ambas circunstancias, protección social masiva y pujanza económica, son fuerzas contrarias, por la sencilla razón de que la primera malversa la capacidad innata de las personas por generar riqueza.
La invasión migratoria en Canarias llega por la voluntad manifiesta de Marruecos, país para el que la soberanía sobre el Sahara es indiscutible y está furioso porque el vicepresidente Pablo Iglesias la ponga en cuestión inoportunamente después de años de buenas relaciones, tanto en la época de Felipe González como incluso en la de Aznar. Pero Marruecos es un país autocrático que no repara en vidas ni haciendas. Para ellos los inmigrantes son carne de cañón y una munición letal para España. Los barcos nodriza que recogen a los de los cayucos no salen de Marruecos sin el permiso del Gobierno del sur, y los de Mauritania o de Senegal no buscan sino compensaciones para frenar la riada.
Todo es una perfecta conspiración en nuestra contra desgraciadamente alentada por el Ejecutivo español, que empezó a pifiarla con el episodio del Open Arms, cuyo malvado capitán sigue haciendo estragos por los mares que rodean la Península. Después, por una política exterior alejada de los intereses del país. En tercer lugar, por una política doméstica que esparce el ‘efecto llamada’ sobre la base de las subvenciones fácilmente accesibles sin control alguno.
Sin un Estado de bienestar tan generoso como el español y con mayor control de fronteras y de permanencia de extranjeros sin permiso de residencia, no tendríamos tantos españoles y extranjeros en paro, y en España vivirían ahora muchas menos personas de origen foráneo. Además, la aportación económica promedio de los extranjeros no occidentales en impuestos y contribuciones a la Seguridad Social es muy limitada, como cabría esperar por las altas tasas de paro que tienen y por el tipo de empleos de cualificación baja que muy mayoritariamente desempeñan. El mantra buenista de que los inmigrantes nos pagarán las jubilaciones tiene escaso fundamento empírico, máxime teniendo en cuenta que las pensiones que ellos percibirán cuando se retiren serán relativamente elevadas.
Desde mediados de 2015 hasta finales de 2019 ha llegado a España un millón neto de extranjeros, pese a que los españoles aún padecían tasas de desempleo muy elevadas para los estándares europeos, y no digamos los extranjeros residentes en el país, y en especial ciertas comunidades nacionales iberoamericanas y africanas. Eso es algo que no ocurre en ningún otro estado de la Europa rica con la que España aspira a equipararse. Ni siquiera en Italia o Portugal. En materia de paro, somos claramente “el enfermo” de Europa Occidental. Y que, en tales circunstancias, sigan viniendo extranjeros a raudales que no necesitamos, que no van a aportar valor alguno, y que van a consumir recursos notables de un Estado que amenaza quiebra indica que en España se están gestionando pésimamente tres de los pilares que deberían sostener el edificio económico en pie: el mercado de trabajo, la inmigración y el Estado de bienestar.









