¿El fin del masoquismo empresarial?
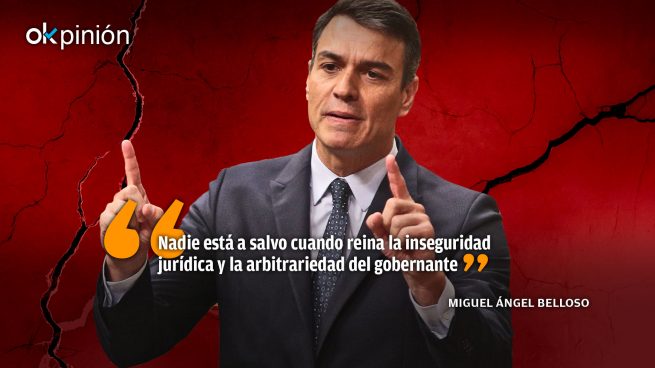
No hay precedente en Europa de un gobierno como el español que haya mostrado tanta antipatía hacia el mundo empresarial y haya presionado más sobre el mismo para arrancar algunos acuerdos con los que presentarse en sociedad como adalid del diálogo y de las intenciones pretendidamente más nobles. Hasta hace poco, la respuesta de la CEOE, la organización empresarial por antonomasia ha sido acrítica y pastueña.
A lo largo de la legislatura, el Ejecutivo ha conseguido que pactara la contra reforma laboral -a pesar de la fuerte división interna en el seno de la patronal-, la subida del salario mínimo y la reforma de las pensiones. En todos los casos, el argumento del presidente Garamendi para pasar por las horcas caudinas a las que le sometía la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, era que en caso de desacuerdo las futuras normas podrían ser todavía peores, una muestra palmaria de cobardía, de falta de convicciones y de vigor intelectual. En lo que se refiere a las pensiones, los empresarios han sido engañados vilmente, igual que la Unión Europea hasta la fecha, pues la introducción de un factor de sostenibilidad para asegurar la viabilidad del sistema continúa sin aprobarse, y a cambio, el Gobierno decidió por su cuenta y riesgo subir las cotizaciones sociales penalizando a las compañías.
Se podría pensar que la aversión de Sánchez por el mundo de los negocios obedece a la nefasta influencia que ejerce dentro del Ejecutivo su socio Podemos más las presiones adicionales de los aliados parlamentarios que necesita para mantenerse en el poder, enemigos declarados del libre mercado. Pero esta es una tesis demasiado benévola. A mí me parece que su actitud anti empresarial es completamente autónoma, propia, y que responde a las ideas equivocadas que maneja sobre el funcionamiento de la economía, atadas a la dialéctica perversa entre el capital y el trabajo -ignorando que el capitalismo es un sistema cooperativo en el que todos ganan y no una suma cero-, así como a su desconfianza sobre algunos miembros de la élite o de lo que se conoce como ‘establishment’.
Cuando el sábado dijo que su gobierno es incómodo para algunos sectores económicos pero que éstos no lograrán quebrarlo «porque vamos a continuar defendiendo los intereses de la clase trabajadora y de los más vulnerables» -aunque la mayoría de sus decisiones la hayan perjudicado e insistan en empobrecerla todavía más- estaba evocando la estrategia que adoptó cuando ganó las primarias de su partido y recuperó la Secretaría General. A ellas también se presentó como un ‘outsider’, alguien fuera del sistema y peligroso para los poderes establecidos.
Sánchez bebe de la teoría según la cual el dinero que ganan los empresarios y los ejecutivos, sobre todo si es cuantioso, es a costa de empobrecer la vida de los demás, cuando sucede justamente lo contrario, que el éxito pecuniario de estas personas singulares solo se logra cuando se satisfacen las necesidades de la gente, se colman sus demandas y se enriquece a la sociedad con los bienes y servicios que inventan, patentan y producen los empresarios más destacados. También el presidente es una persona empapada de la letanía incansable de los intelectuales progresistas sobre el aumento lacerante de la desigualdad -completamente falso- y el modo que proponen para resolverlo: un incremento de la progresividad de los impuestos que sería catastrófica en un país como España con una de las presiones fiscales relativas más altas del Continente. Y así lo esgrimen porque, en su opinión, el patrimonio que han alcanzado algunas personas como Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk y otros -por qué no Amancio Ortega- es incompatible con el buen funcionamiento de la democracia.
A pesar de su profundo poso anticapitalista, el presidente no ha dudado en presionar al máximo a los empresarios no solo para firmar acuerdos a sabiendas de que eran lesivos para sus intereses -y también los del conjunto de la clase trabajadora-, sino para lo que más le ha importado siempre: que se hicieran la foto de rigor en La Moncloa en su compañía y por supuesto la de los sindicatos ofreciendo una imagen de unidad y consenso que en el fondo no ha existido jamás, pero que ha servido para engrasar la obsesión propagandística del personaje. En tiempos pasados, y con motivo de la presentación de cualquier iniciativa o plan, por excéntrico que fuera, los empleados a las órdenes de Iván Redondo, el exjefe de gabinete de Sánchez, llamaban a los principales empresarios del país, esos a los que detesta y cuyos beneficios está dispuesto a expropiar, para conminarles a arroparlo.
La respuesta de éstos también ha sido pastueña y han acudido solícitos al encuentro con su enemigo natural, en muchos casos el temible regulador de sus negocios. De nada ha servido este ejercicio humillante de pleitesía, y menos pasados los días de vino y rosas y entrados los sombríos que atraviesa en estos momentos la coalición Frankenstein después del hundimiento electoral en Andalucía, aclarando todavía más la estrategia genuina del presidente: «Primero vosotros venid a haceros la foto, que yo ya luego os daré la bofetada».
Esta ha llegado en modo de castigo inmisericorde con el decreto de medidas para combatir la guerra en Ucrania y la inflación rampante, y el anuncio en paralelo de un futuro impuesto sobre los beneficios de las compañías eléctricas, gasistas y petroleras que gravará sus márgenes ya durante todo el año 2022. Espero que las aviesas intenciones de Sánchez sirvan para romper definitivamente el pactismo consuetudinario de la CEOE y que los empresarios respondan con la dignidad que todavía cabe esperar de ellos. Entre otras razones porque después de las sociedades energéticas pueden venir otros sectores – quién sabe si el turismo, si tiene la extraordinaria campaña de verano que se prevé, o la banca, cuando empiece a ganar bastante más dinero con la subida de los tipos de interés-, pues nadie está a salvo cuando reina la inseguridad jurídica y la arbitrariedad del gobernante.
Para esa parte de la opinión pública miserable presidida por la envidia, a la que complace la persecución de las empresas y de los ricos, quizá convendría recordar que las compañías están sufriendo la crisis como los demás, que sus beneficios se redujeron en 100.000 millones en 2021 respecto a un año antes, y que la bajada alcanza los 6.000 millones en lo que va de ejercicio. De momento el señor Garamendi parece haber tomado nota de la acometida y ha reclamado unidad ante la decisión del Gobierno: «Nos necesitamos todos y el impulso de las grandes empresas es necesario para las medianas y para las pequeñas». «No somos conscientes de lo que representa el efecto sede, de que las decisiones se toman globalmente, y del riesgo de deslocalización de empresas multinacionales en España que supondría una subida de impuestos».
Son unas declaraciones que invitan al optimismo y al final de los pasados consensos letales. Ante este cambio de actitud los intelectuales de izquierdas dirán que ahí tenemos a los directivos empresariales reconviniendo a sus representantes políticos, rebelándose contra la soberanía nacional con la amenaza de retirada de inversiones y de menor creación de puestos de trabajo. Por desgracia, estos hechos, más que amenazas, son muy plausibles, lo mismo que es incontestable y fehaciente el delirio que padecen estos consejeros áulicos del peor presidente de la historia.









