La boda de las duquesas de Medina Sidonia
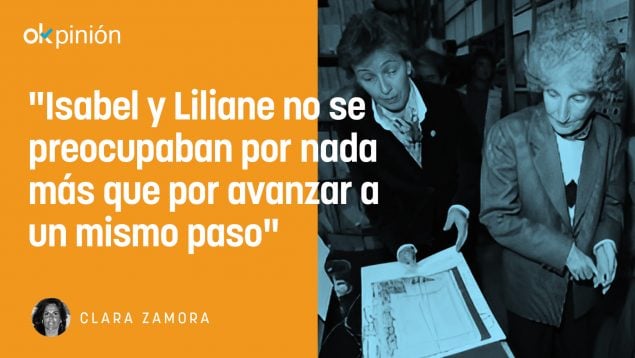
En aquellos años en los que, en España, se gestaba la clase media imparable, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura (1936-2008), XXI duquesa de Medina Sidonia, se puso los pantalones y se cortó el cabello. Vivía sobreexcitada, buscándose sin parar, sin rumbo, al son que marcaba el grito interior de cada día. Ofrecía su palacio para reunir a los opositores del franquismo. El objetivo era encontrar estrategias para frenar el régimen imperante. Esta idea dio sentido a su existencia en aquellos años, en los que comenzaba su etapa más atormentada, más loca y, todo hay que decirlo, más mítica. En paralelo, estudiaba las almas ricas de su pasado, ordenando su archivo, consciente de que sería su legado a la historia de España.
Trabajaba en el archivo entre doce y catorce horas diarias. No había horarios. La madrugada era un ir y venir de personajes, de copas, de risas, de charlas sin fin. El comedor del siglo XVIII se llenaba de la gente más variopinta, los cubiertos de plata se mezclaban con vajillas Duralex. El ambiente nacional acompasaba aquel ritmo, la democracia trajo el desenfreno, se habían quitado las barreras y había que aprovecharlo. Entre 1977 y 1982, la vida de esta duquesa fue un delirio de liberalismo, el frenético final de un largo camino de búsqueda y de agonía, de malestar interno, de necesidad de un afecto mal interpretado y, en definitiva, de una especie de adolescencia interminable para aquella niña que se prometió abanderar la verdad y ayudar a los necesitados, en clara comunión con su espíritu materno.
En diciembre de 1982, su hijo Leoncio Alonso se casó en Sanlúcar con María Montserrat Viñamata Martorell, hija de los condes de Alba de Liste. Orgullosa madrina, aquella enjuta duquesa de treinta y seis kilos no imaginaba que aquel día llegaría también a su vida una mujer que le ayudaría a serenar su espíritu, a encontrar algo de paz y de estabilidad emocional, zanjando definitivamente el desenfreno al que llevaba años sometida. «¿Por qué bebes tanta manzanilla, Isabel?»; «¿Y qué puedo hacer? ¡Si me la dan!»; «Pues decir que NO». Los ojos de Isabel se pusieron como platos, aprendió la lección.
Liliane María Dahlmann, oriunda de Heidelberg, había llegado a Cataluña con su madre, que trabajaba en el organismo alemán para la emigración. Llegó a Sanlúcar como testigo de la novia de Leoncio Alonso. Sus veintitrés años lucían esplendorosos en el vestido de fiesta de la talla treinta y seis. Llena de buen gusto y con inquietas grietas en su espíritu, aceptó la propuesta que le hizo aquella Grande de España de pasar dos meses con ella, ayudándole a organizar el archivo histórico familiar. Los dos meses se prolongaron en veintisiete años. Trabajadora titánica, hábil y con las ideas muy claras, esta germana de rubio cabello liso y elocuentes ojos celestes puso orden en el caos que gobernaba el palacio sanluqueño de Medina Sidonia.
Isabel y Liliane no se preocupaban por nada más que por avanzar a un mismo paso, sus días se vanagloriaban en el disfrute del trabajo bien hecho en sintonía, curándose mutuamente las heridas y mirando al frente con valentía. Lo más difícil del deber es la fidelidad y la perseverancia de cada día y de cada hora. Una tarde que volvían a casa, Isabel se sintió mal.
«Liliane, me estoy ahogando». La trataron de bronquitis. No mejoraba. La trataron de neumonía. Pruebas y más pruebas. Sentadas en la sala de espera, el médico se acercaba por el pasillo. «Isabel, es pequeñito, está en el pulmón». Fiebre, toses infinitas, visitas de amigos, Isabel se levantaba de la cama para trabajar algún rato, pero las fuerzas le iban fallando. Apenas un mes después, tras un largo interrogatorio que constatara la plena consciencia y la totalidad de sus capacidades mentales, delante de la forense, de la jueza y de varios testigos, Isabel y Liliane se casaron.
El estandarte de su libertad lo llevó incólume hasta sus últimos días. «Liliane, ve a la biblioteca y coge los libros que mi madre me leía cuando enfermé siendo niña. Léemelos, por favor». Sus últimos días fueron dulces, en su cama de Sanlúcar, con su amor a sus pies interpretando las palabras que ya su madre había pronunciado en el mismo lugar. «Liliane, dame la vuelta, ponme de lado». En la misma posición que adoptamos dentro del útero materno, se marchó su espíritu a otro lugar, lloraban los ángeles ingobernables, se sabían derrotados ante esa alma insobornable que ascendía. Soñar, como los niños reír, como quien sabe esperar a la muerte, sin temor, doblegándose.









