Los megaincendios en España, una amenaza persistente
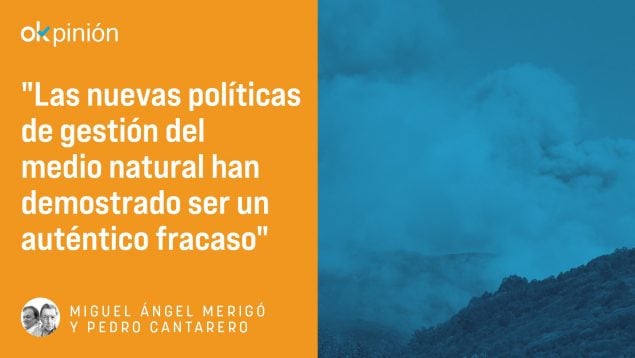
España es uno de los países europeos más afectados por los incendios forestales, una problemática que cada verano cobra protagonismo y genera preocupación social, medioambiental y económica. Las altas temperaturas, la sequía y las características del paisaje español contribuyen a una situación de riesgo que requiere una atención constante y coordinada.
Las comunidades autónomas más castigadas por los incendios suelen ser Galicia, Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, ningún territorio español está exento de riesgo, ya que el cambio climático y los locos pirómanos amplían el periodo y la extensión de las áreas vulnerables.
Los precedentes: cuando no había incendios.
Eran tiempos más tranquilos, antes de que los incendios forestales alteraran el equilibrio natural. Debemos tener en cuenta que España es el tercer país de Europa con más superficie forestal, detrás de Suecia y Finlandia.
En 1940, España era un país con riesgo de desertización, con escasa agua y electricidad, con frecuentes inundaciones, con una masa forestal escasa, en donde el 90% de la población vivía de la tierra en el campo.
En toda España, la escasez de pastos para las ovejas o las cabras obligaba a los habitantes de los pueblos a quemar de forma controlada las laderas de los montes para conseguir al año siguiente buenos pastos para el ganado.
La tierra era lo único importante, desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX. La tierra era la única medida de la riqueza. Las labores del campo, sin tractores ni cosechadoras, se hacían a mano, con la ayuda de mulas, caballos o bueyes. La ausencia de bombas de extracción se compensaba con las norias, guiadas por mulas para sacar el agua, igual que en el Egipto de los faraones.
En aquellos momentos, antes del butano, en España había dos fuentes de energía: el carbón y la leña. La leña se utilizaba para las chimeneas, los hornos de las panaderías, para las estufas y el carbón para cocinar y para el brasero.
El carbón lo producían los carboneros, que se instalaban en los montes durante semanas para producirlo, convirtiendo la leña y la garriga en carbón, donde había encinas se utilizaban encinas y si no, pinos o cualquier clase de vegetación.
En la Península, los carboneros eran familias trashumantes, que con su labor sacaban provecho a los bosques, vendiendo posteriormente el carbón y así limpiaban miles de hectáreas de bosques y garrigas, disminuyendo el riesgo de incendios. Aquella época terminó y se empezaron a utilizar hidrocarburos para la calefacción y la cocina doméstica.
Pero, los bosques, además de ser utilizados para leña y carbón vegetal, servían también de pasto para los animales, ovejas, cabras, vacas, cerdos…, que limpiaban el sotobosque y se alimentaban de ellos. El problema empezó cuando no se dejó pastar a los animales en los bosques. La vegetación empezó a desbocarse y casi impedir el paso humano por ellos.
En resumen, en aquellos tiempos, existía una gestión forestal tradicional, basada en el conocimiento ancestral, con la limpieza del sotobosque para evitar la acumulación de material inflamable, con quemas controladas para regenerar el suelo y con respeto por los ciclos naturales del bosque.
Causas principales de los incendios en España
Factores climáticos: los veranos largos y secos, con olas de calor frecuentes, aumentan la inflamabilidad de la vegetación y el suelo.
Actividad humana: la gran mayoría de los incendios tienen un origen humano, ya sea por negligencias (como barbacoas mal apagadas o colillas tiradas) o por acciones intencionadas.
Abandono rural: el despoblamiento de las zonas rurales y el abandono de prácticas agrícolas tradicionales provocan la acumulación de material vegetal seco, facilitando la propagación del fuego.
Fenómenos naturales: aunque menos frecuentes, los rayos durante tormentas secas también pueden originar incendios.
Consecuencias de los incendios
Impacto ambiental: los incendios destruyen miles de hectáreas de bosques, hábitats y biodiversidad. Además, contribuyen a la erosión del suelo y la desertificación.
Consecuencias económicas: las pérdidas afectan a sectores como la agricultura, ganadería, turismo y silvicultura. La restauración de las zonas afectadas supone un alto coste para las administraciones y los particulares.
Riesgo para la población: los incendios pueden poner en peligro a personas y viviendas, obligando a desalojos y generando situaciones de emergencia.
Emisiones de gases: la combustión libera grandes cantidades de CO2 y otros gases contaminantes
Limpieza y gestión forestal: los cortafuegos
Los megaincendios se apagan con cortafuegos. El fuego, cuando no tiene nada que quemar, se apaga. Todos sabemos que los cortafuegos son una herramienta clave en la limpieza y gestión forestal, son como autopistas de varios cientos de metros de ancho y kilómetros de largo, libres de vegetación inflamable. Se trazan según la pendiente del terreno, la dirección del viento y la cercanía a zonas habitadas o infraestructuras críticas.
Ahora los cortafuegos no son preventivos, sino que son de combate, se crean deprisa y corriendo, cuando el fuego está ya en marcha, con grave riesgo para las cuadrillas que apagan los incendios y las poblaciones cercanas.
Es necesario establecer una red nacional de cortafuegos, al estilo de las cañadas reales, que son unas sendas de varios cientos de metros de ancho que permiten el paso de rebaños por fincas particulares sin dificultad, de forma que el ganado vacuno, ovino o bovino podría ir desde cualquier sitio de la Península a otro sitio sin nada que se lo impidiera. En algunos sitios todavía funcionan para llevar el ganado, de las zonas más secas a las más verdes en verano y viceversa en invierno.
Cerca de Burdeos, en Les Landes, hay un inmenso bosque de muchos kilómetros dividido por cortafuegos de decenas de metros cada varios kilómetros, para evitar los incendios. En las fincas de caza no hay incendios, porque se mantienen los caminos limpios, para que, en caso de incendio se puedan transitar con facilidad para apagarlos inmediatamente.
En el caso de la Península Ibérica y su enrevesada orografía, es imposible en la mayoría de los casos que se puedan habilitar cortafuegos que se puedan limpiar con maquinaria, con lo cual, la solución son los rebaños de cabras.
España podría convertirse en el primer productor de Europa de leche de cabra y sus derivados, yogur, queso y aprovechar la carne de cabrito. Una pregunta necesaria es que dónde vamos a encontrar tanto pastor en la España de la Inteligencia Artificial.
En Sun Valley, en los Estados Unidos, puedes encontrarte todavía con las inconfundibles caras de los descendientes de los pastores vascos que fueron allí hace más de un siglo a pastorear en las montañas de Idaho. Aquí, en España lo tenemos más fácil, porque seguramente muchos inmigrantes son pastores en su tierra.
Medidas de prevención y actuación
Además de lo anteriormente expuesto, debería extenderse la prevención teniendo en cuenta las medidas siguientes:
Educación y concienciación ciudadana: campañas informativas sobre el riesgo de incendios y las buenas prácticas en el monte.
Vigilancia y tecnología: uso de drones, satélites y torres de vigilancia para la detección temprana de incendios.
Colaboración internacional: España participa en mecanismos europeos de ayuda mutua y recibe apoyo en situaciones críticas.
Refuerzo de recursos: dotación de medios materiales y humanos: brigadas forestales, bomberos y voluntarios.
Los bosques como recurso energético actual
En España hay que repensar muy bien el tema de los renovables intermitentes, eólica y solar, que lo único que hacen es estropear el paisaje y aumentar la necesidad del gas como respaldo, aumentando las emisiones de carbono de efecto invernadero.
Las minicentrales termosolares y de biomasa son otra alternativa que puede ayudar a limpiar los bosques, que no necesita del gas y que funcionan 24 horas, 365 días al año.
Este tipo de centrales en España podrían captar la energía solar mediante espejos, añadiendo la biomasa, que se quemaría para producir calor y producir vapor, que se utilizaría en turbinas para producir electricidad. Se añadirían unos depósitos de sales, para poder almacenar la energía, a modo de baterías y no producirían apagones, tal como hacen las energías eólica y solar, que sí lo hacen.
Esas centrales funcionarían de la misma forma que se hizo en el norte, cuando se industrializó la leche. Unos camiones recogían la leche de unos cántaros depositados en los bordes de las carreteras, para llevarlos a la central lechera. De esa misma forma debería hacerse con la biomasa.
En los sitios donde hay bosque susceptible de incendiarse, tendría que haber una red de instalaciones de recogida de biomasa, proveniente de la limpieza forestal en la que se actúe con la retirada de matorral seco y vegetación muerta, con la poda de árboles para evitar que las llamas se propaguen por las copas, con la eliminación de residuos forestales como ramas caídas, hojas acumuladas y restos de tala.
En esos lugares sería donde los vecinos de la zona puedan depositar toda esa materia forestal, que una trituradora y máquinas de empaquetado facilitarían su posterior transporte a la central termosolar y de biomasa. Si se pagara a 100 euros la tonelada de biomasa, los bosques estarían limpísimos.
Conclusión
La lucha contra los incendios en España es una tarea de todos: administraciones, ciudadanía y sectores productivos. La prevención, la educación y la adaptación al cambio climático y un código penal adecuado son claves para reducir la incidencia y las consecuencias de los fuegos forestales. Sólo con una gestión sostenible y un compromiso conjunto será posible proteger el patrimonio natural y garantizar un futuro más seguro para las próximas generaciones.
Lo cierto es que, las nuevas políticas de gestión del medio natural han demostrado ser un fracaso y evidencian que hemos ido para atrás y que nos quemamos irremediablemente. Así que conviene revisar todo lo que se corresponde con lo que hacían nuestros abuelos y para eso es evidente que necesitamos la experiencia y el conocimiento de un gobierno de personas mayores, no un gobierno infantil que tira de manual y ordenador desde el despacho para averiguar lo que se debe hacer.
- Miguel Ángel Merigó es ingeniero EPFL Suiza y Pedro Cantarero es miembro del Grupo de Trabajo sobre Industria y Energía del Congreso de los Diputados.









