La pirámide de los italianos
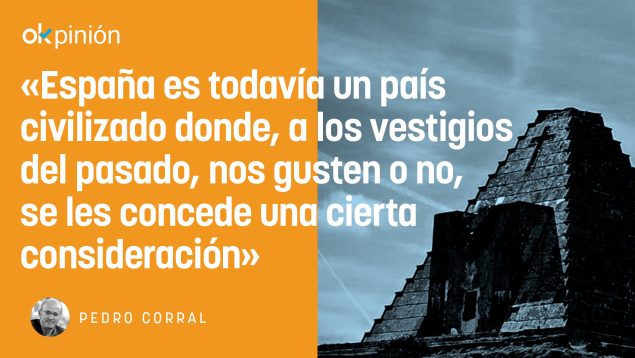
Confieso que tengo algo personal con la pirámide que se inauguró al terminar la Guerra Civil en el Puerto del Escudo para albergar los restos de los cuatrocientos italianos que cayeron en 1937 en la toma de aquel enclave, durante la batalla de Santander, como parte de las fuerzas enviadas a España por Mussolini.
La razón es que en su interior gasté una de mis siete vidas, pues en la única ocasión en que la he visitado entré en ella a ciegas, sin luz. Si hubiera dado un paso más en la oscuridad, habría caído por el agujero que descendía a su cripta, de tan considerable profundidad como para no contarlo. Me di cuenta cuando mis ojos se habituaron a la penumbra, e incluso ahora cuando escribo me asalta el mismo escalofrío al descubrir aquel boquete traicionero.
Me ha vuelto este recuerdo al leer esta semana los interesantes artículos de Manuel P. Villatoro y Juan G. Bedoya en Abc acerca de la historia del monumento y de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que ha aprobado la Junta de Castilla y León para protegerlo.
Hay quienes no son partidarios de esta declaración, lo cual es una postura tan legítima como cualquier otra. Pero España es todavía un país civilizado donde, a los vestigios del pasado, nos gusten o no, se les concede una cierta consideración, por eso, por ser un patrimonio histórico, artístico y cultural que trasciende las generaciones. Eso entienden también en Italia, donde se conservan numerosos vestigios del fascismo.
No hablo ya contra la voladura en plan talibán, como la que propuso Podemos en 2018 para la colosal cruz del Valle de los Caídos, que nos situaría directamente en la barbarie. Incluso el abandono contraviene el deber de protección y conservación a que las leyes obligan a los poderes públicos. No tengo espacio suficiente para enumerar las convenciones, acuerdos y convenios internacionales que comprometen a España a este respecto desde la Carta de Atenas de 1931, cuyos principios inspiraron la legislación de la Segunda República sobre la materia, y que paradójicamente extendería su amparo al Valle de los Caídos o la pirámide del Escudo.
Hoy quisiera añadir otra perspectiva a ese vestigio del fascismo mussoliniano trasplantado a la raya de Burgos y Santander, a través de la historia poco conocida sobre los 78.000 italianos que vinieron a luchar a España, de los cuales murieron 3.300.
A dicha perspectiva se refirió alguien tan poco sospechoso de fascismo como el escritor siciliano Leonardo Sciascia, militante comunista, que siendo adolescente conoció a los que se enrolaban para la guerra de España en su pueblo, Racalmuto.
«Voluntarios -recordaría Sciascia- que sólo lo eran formalmente, obligados, en realidad, a aceptar el trabajo de la guerra, ya que para ellos no había trabajo en las minas ni en los campos, e iban a afrontar la muerte en España sin saber por qué y contra la esperanza de gentes como ellos. Era un hecho que me indignaba, que me impulsaba a rebelarme: que a combatir en esa guerra fueran ‘muertos de hambre’ (así, como acusándolos, los llamaban los viejos señoritos que se habían vuelto fascistas), y no aquellos jerarquillas que en las reuniones del sábado relucían con distintivos, cueros y brillantina y decían que la guerra de España era una cruzada contra los sin Dios y los sin patria».
La mayor parte de los italianos que partieron a España lo hicieron enrolados en las fuerzas fascistas conocidas como los «camisas negras». Los había imbuidos del ideal mussoliniano, pero una gran parte de los voluntarios acudieron al llamamiento por necesidades económicas, como apuntaba Sciascia. Prueba de ello es que fueron los hombres de la mísera Italia meridional, la más afectada por la Gran Depresión, los que respondieron en mayor medida al reclutamiento.
En el norte y el centro del país, las zonas más ricas de Italia, la movilización fue escasa. Esta realidad se pondría de manifiesto en las estadísticas de bajas mortales: dos terceras partes correspondían a originarios de regiones sureñas, las más pobres del país, como Sicilia, Campania, Calabria o La Apulia, cuando éstas sumaban sólo un tercio del total de la población italiana.
Singular mención merece la división Littorio, que participó en la toma del puerto del Escudo. Alistados aprisa y mal entrenados, la primera misión de sus voluntarios, un mes antes de embarcar, fue participar en las llanuras del Lazio como figurantes en el rodaje de la película Escipión el Africano. Por este motivo, su jefe, el general Anibale Bergonzoli, llegó a justificar la derrota de sus fuerzas en Guadalajara, argumentando despectivamente que las tropas que habían puesto bajo su mando no eran más que «comparsas en una película de romanos».
El máximo mando italiano en España, el general Mario Roatta, se sacudió también su responsabilidad en el desastre de Guadalajara, denunciando que sus unidades habían sido nutridas con «numerosos hombres casados y de edad que no son muy agresivos». En el mismo informe, Roatta subrayaba que uno de los peores defectos de sus tropas era «el no odiar al enemigo».
La pirámide italiana es un monumento a la propaganda, a todas las propagandas que siguen enseñoreándose del modo de percibir la contienda española, incluidas las que van insertas en las actuales leyes de memoria oficial de la izquierda. Monumentos a la propaganda que aún hoy siguen levantándose, como los dedicados a las Brigadas Internacionales.
Al igual que el del Puerto del Escudo, tampoco cuentan toda la verdad de la historia, ya que cancelan las vivencias de parte de los voluntarios extranjeros reclutados por Stalin, que se decía que venían a luchar por la libertad, pero que lo primero que perdían era la suya, dado que les confiscaban los pasaportes para que sólo pudieran salir de España con los pies por delante, como les advirtió a sus hombres el comisario norteamericano John Gates.
Fueron miles los brigadistas encarcelados o asesinados por desertar para volver a sus países, por protestar contra mandos incapaces que los usaban como carne de cañón o por un desviacionismo ideológico intolerable a ojos de sus jefes comunistas.
El monumento del Puerto del Escudo gustará más, menos o nada, pero es un testigo de ese pasado cuyas verdades aún esperan a ser rescatadas de entre los escombros de los totalitarismos que se enfrentaron en los campos de España. Por eso celebro su protección, aunque sólo sea porque me recuerda esa parte de la historia que retrató Sciascia sobre aquellos «muertos de hambre» venidos a España que acabaron con sus huesos en una pirámide golpeada de modo inclemente por la indiferencia de los vientos helados de la montaña burgalesa.









