Normalidad a la siniestra
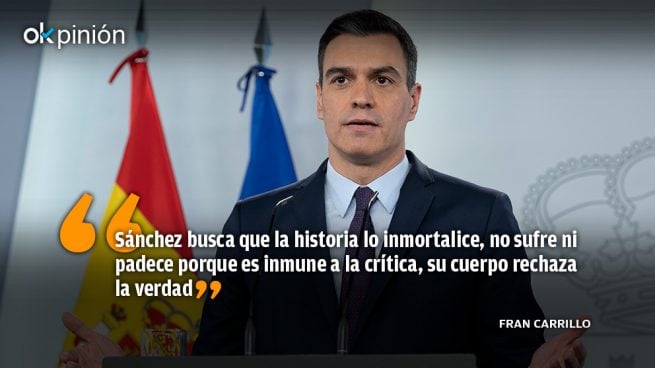
Cuando antaño la sociedad era analfabeta en tasas industriales, la izquierda supo martillear la desigualdad existente con la engelsiana lucha de clases, aprovechando una época donde la revolución era más importante que el pensamiento. Muchos estados-nación siguen hodierno bajo ese patrón de conducta. Pero ahora que las tasas de pobreza disminuyen y el acceso a la educación aumenta (ya veremos cómo salimos de la nueva era post-COVID), la lucha de clases se reduce a una aspiración romántica de los penúltimos trostkistas, muchos de ellos reciclados en políticos de parné populista. Así, la izquierda del mundo (que tiene en la española a su más dócil sirviente) decidió que, tras comprobarse el fracaso del modelo ideológico, político y económico en 1989, había que trocear la sociedad para segmentarla en tribus identitarias con las que ganarse de nuevo la subvención de buen progre. El populismo, sea de bandera o enseña, persigue segmentar la tribu como nueva forma de conquista política, ya que la seducción a pequeña escala de los decisores reales y potenciales facilita el control moral del voto. Por eso persiguen el monopolio del colectivo. Sin masas desagregadas no hay un todo que controlar.
Centrándonos en la izquierda populista que hoy gobierna España, esta sabe que el voto, y su perversión emocional, ya no se consigue con razones persuasivas, sino con marketing facilón. En ese escenario, predilecto para el sanchismo y sus gurús alquilados, la comunicación no es la última fase de la estrategia política, es la propaganda. Y esta, para ser efectiva, necesita de un relato articulado de forma binaria. Enfrentar la lógica a sus contradicciones ilógicas. Hacernos pensar que la falta de libertad es por nuestro bien, que la seguridad siempre será lo más importante, que la censura forma parte del proceso de lucha contra el virus o que hay que obedecer al gobierno, Gran Hermano de todas las soluciones, entra dentro del ecosistema orwelliano de quienes hoy ostentan el poder, más ególatras que demócratas, políticos de sumisión y no de servicio.
En los regímenes comunistas, vulgo socialistas populares, era tan importante controlar las conciencias como eliminar cualquier registro de deshumanización. La muerte, en aquel majestuoso paradigma de la tiranía, necesitaba enterradores, no sepultureros. Y los encontraron en la intelectualidad cómplice de una Europa que aún sigue pensando en clave de progresía buenista. Lo sabían bien Gramsci y Münzenberg. En el comunismo pre y postsoviético se prohibieron las fotografías y vídeos de su barbarie como parte de su estrategia de omertá. No extraña que tengamos estampas históricas por doquier de los campos de concentración nazi, pero no soviéticos. Sin imágenes, no hay memoria. Sin símbolos, no hay recuerdo.
En un régimen de comisarios políticos, nunca hubo lugar para los grises. Ellos dicen lo que es blanco y lo que es negro. Por eso llevamos días hablando de bulos y no de muertos. Por eso hablamos de mentiras en redes y no de profesionales desprotegidos por una nefasta gestión gubernamental. Por eso hablamos de fases y no de ministros desfasados.
Sánchez busca que la historia lo inmortalice. No importa si lo hace con apelativos o dando nombre al movimiento displicente con el que acuñó su desastroso mandato. Lo que pretendía lo ha conseguido. No sufre ni padece, porque es inmune a la crítica, su cuerpo rechaza la verdad y su alma incuba resentimiento en prime time, azuzado por aduladores de todo a cien y trileros de quita y pon. Vivimos en alarma autoritaria desde que el comunismo se asentó en el Consejo de ministros con permiso del partido al que un día deberemos juzgar por la historia que construyó y no por la que se ha construido a sí mismo. A modo de inventario, recordar a las Calvo, Lastra y Monteros, a los Sánchez, Simancas y Ábalos, que fue el fundador del PSOE quien amenazó de muerte en 1910 a un líder de la oposición (Maura) en tribuna parlamentaria, que fue un destacado miembro del PSOE (Largo Caballero) quien formó parte del Consejo de Ministros de la dictadura de Primo de Rivera, que fue el PSOE, o parte de él, quien se opuso al voto femenino o que fue el PSOE quien estuvo más ausente que presente durante los 40 años de dictadura franquista. Habrá que seguir recordándoselo para que su memoria histórica no sólo coma del prejuicio.
En la política nada es casual, sobre todo cuando vivimos en un sistema vulnerable, sujeto a manipulaciones facilonas, agit-prop al rojo vivo y posverdad abusiva. La política de efectos necesita de una propaganda de afectos para triunfar. La España de izquierdas siempre fue el sumidero por el que la verdad discurría entre barrotes. Ahora, los altavoces mediáticos de la corrección silban el despiste. La Inquisición mañanera y dominical que cada día nos lee el parte moral, calla porque los suyos ya están en el poder. De ahí que el confinamiento sea la primera fase del experimento de control social llevado a cabo por el Gobierno, cautivos los españoles ante el Estado total. Porque toda crisis esconde la oportunidad del cambio. Y todo cambio exige de la propaganda para ser socialmente aceptado. Por eso nos venden como control del odio lo que es persecución al discrepante, al crítico, al libre. La prensa nunca será libre si el Estado la controla. El ciudadano iniciará su condición de esclavo cuando acepta sin rechistar que el Gobierno hace las cosas por su bien.
Fran Carrillo es portavoz adjunto de Ciudadanos en el Senado y en el Parlamento de Andalucía.









