Guerra de paraguas

La primera vez que la vi, ella estaba de pie en la Plaza de Colón de Madrid, espigada, altanera, erguida como un mástil, junto a una escultura de Botero. Me preguntaba por qué no la había visto nunca en Barcelona, mi ciudad, cuando su cuerpo giró hacia mí, rotando sobre sí misma. Tenía el rostro juvenil y su pelo rubio, amarillento, cambiaba a rojizo con golpes de aire y sol. Sus ojos mostraban seguridad y que llevaba allí mucho tiempo, controlando la zona. Por lo demás, parecía una joven, una entre muchas, hecha para estar allí, para dominar el centro de Madrid; para dejarse admirar.
A su lado la mujer de Botero, mucha más entrada en carnes, aunque igual de bella, observando su rostro reflejado en un espejo, desnuda, recostada, honrando al mayor de nuestros ancestros: Cristóbal Colón. La chica me lanzó una mirada que casi me atraviesa y suspiró de forma que su aliento aire invadió mi espacio. ¿Le digo algo?, me pregunté. ¿Me escuchará? Y, de repente, aquella muchacha volvió de nuevo su rostro hacia mí, casi sin querer, con un breve movimiento de cadera. Su pelo ondeó al viento, como un pañuelo batiendo sus ondas frente a todos, mientras un vehículo descapotable volaba por La Castellana, sin que nadie le hiciese caso. Sólo teníamos ojos para ella: la bandera española más grande del mundo.
En la semana que el Ayuntamiento de Badalona abre sus puertas, que un pueblo catalán devuelve la bandera española a la delegada de Gobierno «por falta de uso» y las banderas catalanas afloran en Barcelona, la CUP quiere quitar la estatua de Colón de Barcelona y yo envidio a Madrid. La envidio desde que llego a la Plaza Colón y veo la bandera española ondear con poder. Me gusta ver los colores de mi país en muñecas, camisas y polos. Y siempre me acuerdo de Estados Unidos. En aquel país, unión de estados, se funden en uno frente a un problema federal. Todos; sin excepción, sin resquebrajarse salvo con la mano larga, la lengua suelta y el histrionismo a flor de piel de Trump. Pero volvamos a sus símbolos: se enorgullecen el 4 de julio, se enamoran bajo el estandarte de sus colores, callan al escuchar el himno nacional y claman frente a los que se atreven a avergonzarlos. Mucho más con quién se atreve a vejarla, a arrugarla o rechazarla. Pero en mi tierra, Cataluña, todo es diferente.
Y, por ello, no entiendo a quienes critican o se burlan del inmenso paraguas de Cristina Cifuentes. Cifu, como la llama su equipo, se veía orgullosa bajo los colores de un país que tamizaban el color de su rostro. Y por eso, también, envidio a los madrileños. ¿Alguien se atrevería a pedir a los parisinos que destruyan la Torre Eiffel o a los madrileños que arrasen los Jardines del Descubrimiento?
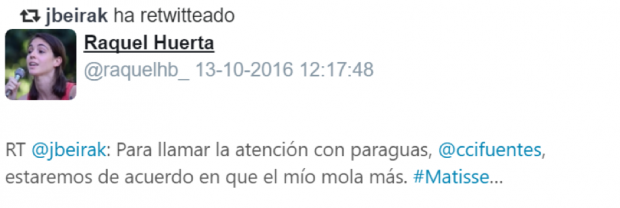
En mi Barcelona materna lucir los colores de mi selección, enorgullecerse de la bandera que nos une a los españoles es símbolo de traición. Es cierto —por mucho que se empeñen algunos catetos— que nadie suele decir nada porque se vista con la bandera nacional. Pero en una autonomía donde abundan banderas inconstitucionales como la estrellada, enorgullecerse de ser español no conlleva hacer amigos. Tampoco enemigos. Simplemente pareces alguien raro, diferente, fuera de sitio. No como en la Plaza de Colón de Madrid. No porque en Barcelona domine el pensamiento independentista (que son minoría) sino porque se siente provocador. Por eso Envidio a Madrid. Ojalá algún día en mi ciudad puedan ondear las banderas catalanas y españolas juntas, unidas frente a la adversidad y tanto el 12 de octubre como el 11 de septiembre sean símbolos patrios donde todos salgamos a la calle a celebrar que somos españoles (y algunos, también, catalanes). Ojalá algún día me enamore en Plaza de Catalunya de un mástil en el que ondeen mis dos banderas y Colón siga señalando América frente al mar, sin miedo a que la CUP lo quiera retirar.









