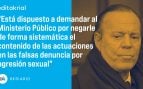Exilios
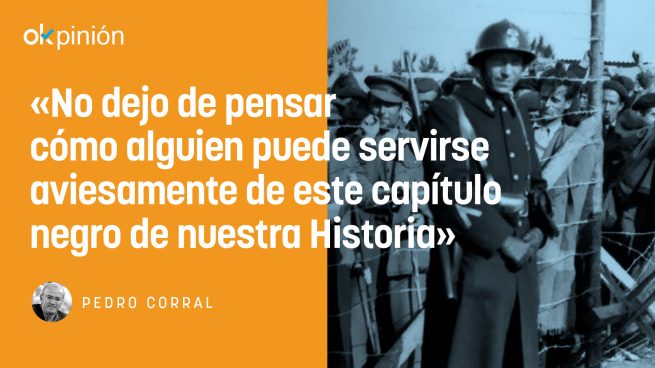
«Las playas, parameras/ al rubio sol durmiendo,/ los oteros, las vegas/ en paz, a solas, lejos (…)». Así comienza uno de los poemas más desgarrados que se haya escrito sobre la desolación del exilio: «Un español habla de su tierra», de Luis Cernuda. Muchos lectores lo recordarán cantado por la voz insomne de Paco Ibáñez. Se cuenta entre mis preferidos de una poética que me ha acompañado y abrigado desde la adolescencia.
Muerto en México en 1963, veinticinco años después de dejar su patria, el autor de La realidad y el deseo salió de la España republicana en la primavera de 1938, en plena Guerra Civil. Y ello pese a su claro compromiso con la causa gubernamental. Lo atestigua su enrolamiento como comisario de cultura del batallón alpino de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), desplegado desde octubre de 1936 en la sierra de Guadarrama.
La detención en Valencia a manos del Servicio de Información Militar republicano, el temible SIM, de su amigo Víctor Cortezo, sólo por tener una Biblia, dejó «aterrado» al poeta sevillano, según su biógrafo James Valender. Fue esta una de las razones que determinó a Cernuda a exiliarse en 1938. Una decisión que ha quedado cifrada para siempre en su doliente verso: «¿Qué puede el hombre contra la locura de todos?», que bien podía haber suscrito su paisano Manuel Chaves Nogales.

El exilio de Cernuda desde la zona republicana debió de ser aún más atormentado, a tenor de lo que había escrito en el diario Ahora, el 18 de febrero de 1937, en un artículo titulado precisamente El miliciano y el simpatizante en fuga. Corrió así el mismo destino que tantos otros intelectuales que habían apoyado en principio a la República, como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Clara Campoamor.
El caso de Campoamor, principal adalid del voto de la mujer en la Constitución de 1931, es de sobra conocido, pues ella misma expuso las razones de su marcha al exilio en septiembre de 1936 para salvar la vida en el Madrid frentepopulista en sus memorias La revolución española vista por una republicana, recuperadas en la impecable edición de Luis Español Bouché. Y eso que aún estuvo a punto de perder la vida en el barco que la llevó a Génova por unos falangistas que urdieron un plan para arrojarla por la borda.
Considero una oportunidad perdida para conmemorar todos los exilios provocados por los «hunos» y los «hotros» en la Guerra Civil y la dictadura el no haber elegido la fecha de la muerte de Clara Campoamor en su destierro en Lausana (Suiza): un 30 de abril, el del año 1972. Pero más allá del acierto o no de la fecha elegida en la ley llamada de «memoria democrática», el 8 de mayo, tengo para mí que el recuerdo de España a sus hijos «transterrados», como los llamó otro intelectual del exilio, José Gaos, era una deuda patriótica.
En contra del adanismo del que, una vez más, ha hecho gala Pedro Sánchez en relación con esta cuestión, la memoria del exilio debe al presidente José María Aznar la primera gran exposición celebrada en España en homenaje a los exiliados, que tuvo lugar en 2002 en el Palacio de Cristal del Retiro. Organizada por la Fundación Pablo Iglesias con el apoyo del Gobierno popular, fue inaugurada por una persona nacida en el exilio: el Rey Juan Carlos I, que en parecida suerte ve prolongada hoy la condición en que vino al mundo.
Aznar homenajeó también en su época a varios de los grandes escritores del exilio, entre ellos Max Aub, a quien se dedicó en su mandato una exposición en el Museo Nacional Reina Sofía, muy cerca del Guernica, cuyo encargo y remuneración a Picasso realizó precisamente el autor de El laberinto mágico. Es cierto que, ochenta años más tarde, el equipo de cultura de Manuela Carmena en el consistorio madrileño se lo «pagaría» quitando su nombre a una sala de teatro en Matadero, felizmente devuelto.
Fue con Elena Aub, que se uniría con quince años al exilio de su padre en México, con la que trabé amistad por vez primera con la herida profunda de los españoles que, como rezaba Cernuda en su poema, vivieron en el destierro «sólo una larga espera/ a fuerza de recuerdos». La «larga espera» que también oí contar, entre otros, a Eugenio Granell, el pintor surrealista, amigo de Breton y de Duchamp, que a su condición de exiliado sumó su militancia en el POUM, lo que le acarreó más de un problema a la hora de conseguir embarcar a América desde Francia.
Esa misma «larga espera» que destilaba también sabiduría y bonhomía en el viejo socialista José Prat, al que conocí durante su presidencia del Ateneo de Madrid, o en Alcaén Sánchez, hijo del escultor Alberto, que al hablar de la férrea Rusia soviética que acogió a su familia lo hacía siempre entre susurros porque se confesaba incapaz de decirlas en un tono normal.
El universo del exilio español, condensado y filtrado por el alma de un niño, es el que Alberto García Vidal retrata en su magnífica obra Quiere cantar su alegría, representada en el madrileño Teatro Pradillo, del que es uno de los socios. Asistí a su puesta en escena junto con Carlos González Maestre, también diputado popular en la Asamblea de Madrid, en una sesión en la que estaba presente una «niña de la guerra», la madre del autor, que con solo tres años vivió con sus padres el exilio, los campos de concentración franceses y el viaje en barco a México.
Su hijo Alberto fue creciendo entre murmullos y silencios acerca de un pasado misterioso en que despuntaba de vez en cuando, en las conversaciones de los mayores, una expresión oscura y abisal: «la guerra». Alumno del Colegio Madrid en México D.F., fundado con los caudales del yate «Vita» para formar a los hijos y nietos del exilio, su infancia transcurrió en el feliz intento de reconstruir, con la amistad de sus compañeros, una pequeña patria que evocara, a los sones del himno de Riego, la que perdieron sus padres y sus abuelos después de la victoria de Franco, y cuya existencia apenas barruntaban detrás del telón del olvido.
Si hoy pienso en todos estos exilios es por las noticias acerca del proceso de nacionalización abierto por el Gobierno de Pedro Sánchez para atender la justa reivindicación de los hijos y nietos de quienes se vieron forzados a salir de España a causa de la persecución política en la Guerra Civil y la dictadura.
Algunas cuestiones sobre competencia y procedimiento, planteadas ante los tribunales por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, apuntan a la posible utilización de esta causa justificada para colar un alud de nacionalizaciones que en nada tendrían que ver con el propósito explicitado en la ley de la llamada «memoria democrática», sino más bien con intereses espurios de corte electoralista.
La Justicia habrá de resolver finalmente la cuestión, pero no dejo de pensar cómo alguien puede ser capaz de servirse aviesamente de este capítulo negro de nuestra Historia para su propio beneficio. Lo que me lleva a preguntarme quiénes son ahora aquellos «Caínes sempiternos» de los que aborrecía Cernuda en su lamento de exiliado.
Temas:
- PSOE