El sí de las niñas
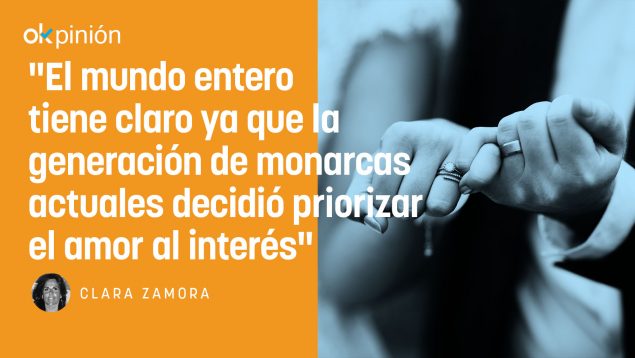
Mi abuelo decía que los únicos matrimonios que de verdad funcionaban eran los de conveniencia. Hemos de reconocer que llevaba mucha razón. Donde nunca ha habido amor, éste no puede desaparecer. Evidentemente, es un razonamiento llevado al extremo. La ironía y la crítica de Moratín vertidas en su comedia El sí de las niñas aludían a las grandes diferencias de edad en este tipo de matrimonios, como fue el caso del conde de Aranda que, con más de setenta años, se casó con su sobrina, de diecisiete. El amor nunca se contemplaba en estas alianzas, por lo que el éxito, si los intereses por las dos partes seguían intactos, estaba asegurado.
Las relaciones afectivas desde este escrito, que Moratín dedicó a Godoy en 1805, han cambiado mucho, tal como nos evidencia en todas sus apariciones públicas la propia Familia Real española. Esas muestras de afecto antes serían impensables y ridículas. El mundo entero tiene claro ya que la generación de monarcas actuales decidió priorizar el amor al interés, de momento sin grandes catarsis. Se acepta de forma generalizada que es mejor que sean mujeres inteligentes y atractivas a que sean cerebros de esparto en altísimas cunas. Esta mutación en las relaciones afectivas influye en todos los ámbitos. Aludiré ahora al que a mí me ocupa -o preocupa- en este tiempo.
De aquellos enlaces preconcebidos a aceptar como definitivos los enamoramientos adolescentes hay un trecho larguísimo. Resulta que mis hijos, que ya están en edad de empezar a ennoviarse, me dicen que soy una antigua porque no quiero conocer a sus «novietas». Afirman que hoy en día lo normal es sentarlas en la sagrada mesa familiar al poco tiempo de relación. Lo bueno de cumplir años es que se va templando el carácter y una puede salir medianamente airosa de estas diatribas. No sé si es por pereza, por la educación recibida, por ser una antigualla o por qué extraño motivo, pero realmente no las quiero conocer. Como ya ha pasado alguna de largo, convirtiéndose en pasado con la misma facilidad que fue presente, me ayuda a reafirmarme en mis principios.
Esta intención no está enfrentada con aceptar y querer con franqueza a las que vayan de verdad a formar parte de nuestra historia; en otras palabras, a las futuras madres de mis nietos. Aseguro tajantemente que esas afortunadas tendrán mis brazos y mi corazón abierto de par en par, pero aún falta mucho, muchísimo, o eso deseo pensar. Creo que no hay que saltarse las etapas, sino vivir cada una de ellas con intensidad, que no extendidas. El nuevo teatro social acepta a los «novietes» como parte pasajera y divertida del entramado familiar, me ha quedado clarísimo. Pero que ese comportamiento esté de moda no significa que todos lo vayamos a poner en práctica.
Si ya no hay discursos religiosos, ni morales, ni de riqueza, ni de rango social, que sustenten las relaciones de pareja, si ahora todo está expuesto a los caprichos de corazón, ¿qué sentido tiene oficializar lo que pasará tan pronto como cambie el viento? La vida festiva de cada uno es particular, como el patio de mi casa. La sociabilidad horizontal novedosa está muy bien para los demás, pero a mí déjenme de romerías, procesiones de rubias, morenas y pelirrojas, locales, tabernas y garitos de tres al cuarto. Mantel de lino, cubiertos de plata y decencia, aunque sea fingida, sin fanatismo ni cinismo. Y los demás, al pajar, como toda la vida.









