¡La gran ficción del Estado!
"El Estado es la gran ficción mediante la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de los demás"
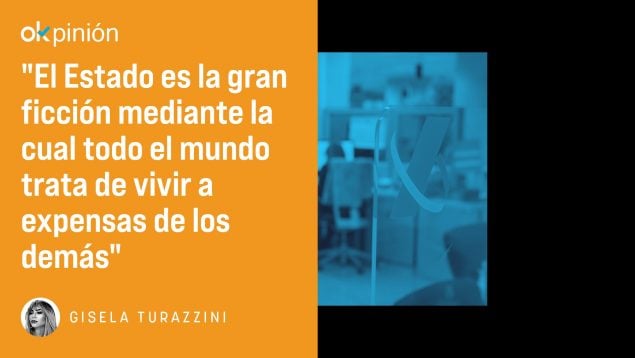
«El Estado es la gran ficción mediante la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de los demás» — Frédéric Bastiat
La historia de la humanidad está marcada por una contradicción permanente: mientras los individuos, en libertad, han creado riqueza, instituciones, comercio, arte y progreso, el Estado ha intentado apropiarse de ese fruto para justificar su propia existencia. Nos han inculcado la idea de que sin un poder central seríamos incapaces de organizarnos, como si la cooperación social fuese un milagro imposible sin burócratas que nos indiquen qué hacer. La realidad, sin embargo, es la contraria: allí donde impera el mercado, florece la cooperación; allí donde domina el Estado, aparecen el despilfarro, la coacción y la corrupción.
La sociedad no es una creación artificial ni un contrato impuesto desde arriba, sino el resultado espontáneo de la interacción entre individuos que descubren que cooperando voluntariamente logran más que aislados. El comercio, el derecho, incluso la moneda, nacieron de acuerdos privados mucho antes de ser monopolizados por los Estados. La llamada Lex Mercatoria medieval, por ejemplo, fue un sistema jurídico surgido entre comerciantes internacionales que resolvían disputas sin necesidad de un Leviatán. Esa coordinación espontánea funcionó mejor que cualquier tribunal nacional porque estaba basada en la reputación, el arbitraje voluntario y la lógica del beneficio mutuo.
El Estado, en cambio, no coordina ni crea: distorsiona. La fiscalidad no es otra cosa que expolio institucionalizado. Los impuestos no financian un bien común abstracto, sino redes clientelares, privilegios y estructuras burocráticas que viven a costa de quienes producen. Rothbard fue tajante: si prohibimos el robo entre particulares, ¿cómo justificamos que un grupo de políticos se arrogue el derecho de confiscar recursos bajo el eufemismo de ley? El Estado es el único ente al que se le permite hacer legalmente lo que sería criminal para cualquier individuo.
La banca central es otro ejemplo de este despropósito. En un mercado libre, el dinero surgiría de la cooperación voluntaria, respaldado por bienes tangibles y disciplinado por la competencia. Pero los Estados se arrogaron el monopolio de la moneda, corrompiendo su esencia. El resultado ha sido la inflación crónica, la manipulación de los tipos de interés y la gestación de ciclos económicos devastadores. Jesús Huerta de Soto lo ha explicado con claridad: el crédito bancario creado artificialmente por los bancos centrales es la causa última de las crisis recurrentes. El mercado, si se le deja actuar, ajusta; el Estado, cuando interviene, agrava.
El caso de Silicon Valley Bank lo demuestra de forma palmaria. La entidad quebró tras acumular bonos a largo plazo que perdieron valor con la subida de los tipos de interés. En condiciones de mercado, los accionistas y depositantes habrían asumido las consecuencias de esa mala gestión, enviando una señal disciplinaria al resto del sistema: la imprudencia se paga. Sin embargo, el Tesoro y la Reserva Federal decidieron intervenir, permitiendo que esos activos depreciados se utilizasen como garantía a valor nominal. Fue un rescate encubierto que socializó pérdidas, distorsionó precios y envió un mensaje peligroso: los errores serán cubiertos por el Estado. Así se premia la irresponsabilidad y se castiga la prudencia.
Este episodio refleja la esencia del estatismo: privatizar beneficios y socializar pérdidas. Bajo acuerdos privados, la disciplina del mercado obliga a ser cuidadoso, a medir riesgos y a responder por los errores. Bajo la tutela del Estado, en cambio, se genera un incentivo perverso: los agentes asumen riesgos excesivos porque saben que alguien más pagará la factura. El resultado es un sistema cada vez más frágil, más dependiente del rescate público y más alejado de la responsabilidad individual.
El mito de que el Estado garantiza la justicia es igualmente insostenible. La historia demuestra que los sistemas privados de arbitraje, los pactos contractuales y las instituciones de derecho consuetudinario han sido más efectivos que la maquinaria judicial estatal, plagada de lentitud e intereses políticos. La seguridad tampoco es un monopolio natural del Estado. Allí donde se permite la competencia —desde la seguridad privada hasta las comunidades que autogestionan sus normas— surgen soluciones más eficientes y ajustadas a las necesidades de quienes las demandan.
¿Por qué entonces seguimos creyendo en la ficción estatal? Porque el Estado se ha convertido en un fabricante de ilusiones. Promete seguridad a cambio de libertad, bienestar a cambio de impuestos, estabilidad a cambio de sumisión. Pero ninguna de esas promesas se cumple sin un coste devastador. El Estado no crea riqueza: la destruye. No genera cohesión social: la fragmenta. No protege la libertad: la limita.
Las ventajas de la cooperación social bajo acuerdos privados son demasiado evidentes como para ignorarlas. La eficiencia dinámica que describe Huerta de Soto sólo florece cuando los individuos pueden innovar sin trabas. La responsabilidad real emerge cuando cada actor asume las consecuencias de sus actos, sin rescates ni privilegios. La diversidad de soluciones aparece cuando no existe un monopolio que impone una única manera de hacer las cosas. Y, sobre todo, la cooperación voluntaria es moralmente superior, porque se basa en la libertad y no en la amenaza.
El problema no es que el Estado sea ineficiente —lo cual es cierto—, sino que es intrínsecamente injusto. Se fundamenta en la coacción, en la extracción forzosa de recursos y en la imposición de normas que benefician a unos a costa de otros. Mientras que el mercado premia la creatividad y el esfuerzo, el Estado premia la sumisión y la connivencia política.
El futuro de la libertad pasa por desmitificar al Leviatán. No necesitamos más reguladores ni más burócratas, sino más confianza en la capacidad de los individuos para cooperar. Los acuerdos privados, la innovación institucional y la competencia son los verdaderos garantes del progreso. La historia de la humanidad no es la historia de los Estados, sino la historia de las personas que, a pesar de ellos, han sabido organizarse, comerciar e innovar.
La gran ficción del Estado consiste en hacernos creer que sin él no hay sociedad. Pero la sociedad es anterior, más rica y más poderosa que cualquier gobierno. Allí donde dejamos de idolatrar al Estado y devolvemos a los individuos la soberanía sobre sus vidas, florecen la prosperidad, la paz y la verdadera justicia.
Hoy el mundo enfrenta una deriva peligrosa: las corrientes autocráticas que avanzan bajo la máscara de la gobernabilidad, los bancos centrales que imprimen dinero como si no hubiera mañana, y gobiernos que se endeudan sin freno trasladando la factura a generaciones enteras. Este cóctel de irresponsabilidad ha empobrecido a millones y, paradójicamente, ha alimentado el monstruo del populismo que promete soluciones mágicas a los problemas que ellos mismos han creado. No es casual que Javier Milei, en su cruzada contra la inflación y la corrupción institucionalizada, haya recibido un castigo electoral en Buenos Aires: la capital que se ahoga en miseria busca refugio en los cantos de sirena de quienes ofrecen pan para hoy y ruina para mañana. La verdad incómoda de Milei —hacer lo correcto aunque duela— es sustituida por la mentira cómoda de un Estado benefactor que sólo reparte cadenas. La pregunta es ineludible: ¿estamos preparados como sociedad para enfrentarnos a la propaganda estatista que nos divide, nos crispa y nos arruina? Porque el día que respondamos que sí, habremos empezado a recuperar la libertad que nos han robado.
Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.
Temas:
- Gisela Turazzini
- Liberalismo









