Sánchez: Indecente apropiación de Azaña
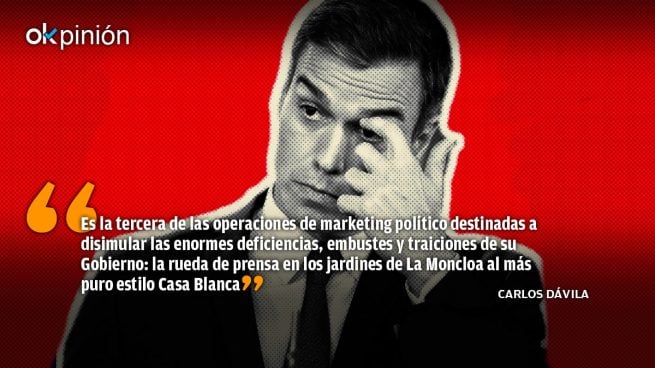
Es la última indecencia del tándem Sánchez-Redondo. Este lunes, el jefe del Gobierno de España ha conseguido que el presidente francés, Emmanuel Macron, acepte una reunión, una de esas cumbres cuya única rentabilidad es una foto, sonrisas incluidas, en la localidad donde en 1940 falleció el que fue presidente de la II República Española, Manuel Azaña: Montauban. Es la tercera de las operaciones de marketing político destinadas a disimular las enormes deficiencias, embustes y traiciones de su Gobierno: la rueda de prensa en los jardines de La Moncloa al más puro estilo Casa Blanca, y el aplastamiento de armas en Valdemoro supuestamente pertenecientes a ETA.
No se ha mostrado una sola prueba de que fueran de la banda asesina, los propietarios en todo caso de una larga secuela de crímenes, cuyos sucesores son aliados de Sánchez. A Redondo, probablemente a él, se le ha ocurrido esta cumbre a la que Macron va a acudir lo mismo que si realmente se realizara en Burdeos o en Caen. A él, al jefe español o cosa así, le da lo mismo. Este individuo quiere aparecer a ojos de los suyos, de los socios de conveniencia o directamente de los tontos, como heredero del personaje esencial de la experiencia republicana 1931-36 que, ya se sabe, terminó como el Rosario de la Aurora.
Finalizó de este modo como ya fue prediciendo, mes a mes, el propio Azaña. No consiguió su propósito de rendirse hasta que, ya en los estertores de aquel régimen, cuando ya era inevitable la victoria de Franco, Azaña logró que, al menos uno de los jefes militares del bando republicano, el general Vicente Rojo, firmara un documento oficial admitiendo la derrota. No lo hizo, el aviador Hidalgo de Cisneros, un personaje que, especialmente obcecado y en concomitancia real con el socialista Negrín, se negó a rubricar ese acta a la espera -decían- de que el estallido de la Guerra Mundial diera a su facción motivos para seguir resistiendo el embate ganador de las tropas del general Franco.
Ahora Sánchez viaja hasta Montauban, la villa donde en su cementerio están enterrados los restos de Azaña y, con certeza desplegará allí toda su monumental propaganda para presentarse como descendiente literal de aquel hombre fracasado, quizá bienintencionado, que terminó sus días confesado al parecer por un obispo, pidiendo paz y perdón, y encerrado en una modesta caja mortuoria, comprada por su fiel Galicia, en la que se distinguen la inscripción de sus días: Manuel Azaña 1880-1940 y una cruz, una cruz que se empeñó en colocar su viuda Dolores Rivas, creyente y muy piadosa dama que, hasta el final, estuvo amorosamente a la vera misma de su esposo.
Se aprovechará así Sánchez de personas y símbolos de otra época con dos objetivos: el primero, ya lo digo, aparecer como sucesor directo de Azaña, el segundo, reivindicar. Como siempre hace, el legado de la II República, sisándole para él para demostrar que si alguien puede presumir de esta herencia es el Partido Socialista Obrero Español. Nada más lejos de la realidad. Sánchez corteja ahora a un difunto ochenta y un años después de su muerte, un político que, en vida, tuvo mil desencuentros, enormes diferencias con los socialistas, desde Prieto hasta el propio Juan Negrín. Soportó Azaña la gobernación terminal de Largo Caballero con Prieto como ministro de Defensa, y apenas presidió unas pocas sesiones de aquel Consejo, las justas, desde luego, para que una día espetara al radical Largo esta verdad que recogió Josefina Carabias en el su libro: «Los que le llamábamos Don Manuel». Le dijo Azaña: «olvídense ustedes de la Revolución Rusa. Nosotros no somos un grupo que pretende tomar el poder, ni asaltar ninguna fortaleza de Pedro y Pablo». Fíjense, hasta en los nombres, qué atinada y profética la denuncia de don Manuel.
Era el tiempo en que la República socialcomunista se había enmerdado definitivamente con el golpe de Estado de Cataluña y Asturias, y cuando los enfrentamientos con Indalecio Prieto, los menos, y con Largo, los más, trufaban la vida pública nacional. Con Largo mantuvo Azaña trifulcas de toda índole, quizá las importantes cuando, ya estallada la guerra («Africa sea ha rebelado», gritó Prieto) el presidente, que vivía entonces en el Palacio de la Quinta, creyó que en Madrid su persona corría total peligro. Se empeñó en trasladarse a Barcelona para seguir gobernando desde allí. Largo y sus fanáticos se opusieron frontalmente a ello y le afearon, con esta dura aseveración, que quisiera, en su opinión, huir: «¡Es inconstitucional», bramaron y Azaña sin perder la calma les contestó irónicamente: «Sin duda está más de acuerdo con la Constitución abrir las cárceles y repartir fusiles entre la población penal».
Azaña detestaba de antiguo a Largo Caballero, tras una primera etapa de entendimiento, y con Prieto terminó guardando muchas distancias. Le consideraba un tipo muy incapaz de administrar una cartera ministerial y además, y sobre todo, sabía perfectamente que no contaba con la mayoría de su partido. Ambos sin embargo, y según todas las crónicas, coincidían en este punto básico: en que una vez declarada la guerra y tras los primeros y segundos combates, estaban convencidos de que iba a perderla. «Ya estamos listos para que nos fusilen» le dijo una vez a su ministro de Defensa. Azaña era firme partidario de lo que él llamaba el «apaciguamiento de las masas»
Prieto no era tan explícito al respecto, y Largo y Negrín, en absoluto querían negociar la paz. Negrín quiso convencer a don Manuel para que, una vez ya en París, regresara a España. A Negrín le profesaba una gran admiración profesional: era catedrático de Fisiología, hablaba siete idiomas, entre ellos uno endemoniado, el húngaro, y representaba lo que Azaña nunca supo ser: un bon vivant que incluso durante la guerra, se pegaba unos homenajes gastronómicos y lujuriosos de mucho envidiar.
De forma que ahora, tantas centenas después, el desplazamiento de Sánchez a Mantauban no guarda otros propósitos que los descritos. Su apropiación de la figura de Azaña es, como queda demostrado, una auténtica indignidad. A sus fines, los dichos, puede agregarse otro final: la necesidad que tiene de patentizar ante sus aliados leninistas, que él y su partido, el PSOE, es más republicano que el mayor agitador de Podemos. Desde luego de Pablo Iglesias. Sánchez soporta los desmanes de este contra la Monarquía, y se apresta por ahora a seguir en un tibio acompañamiento al Rey Felipe VI. Algún día, lo verán desgraciadamente, reconocerá cínicamente: «que ya la situación es insostenible». Es el pirómano que carga la mecha todos los días.









