La convicción fanática sobre la vida perfecta
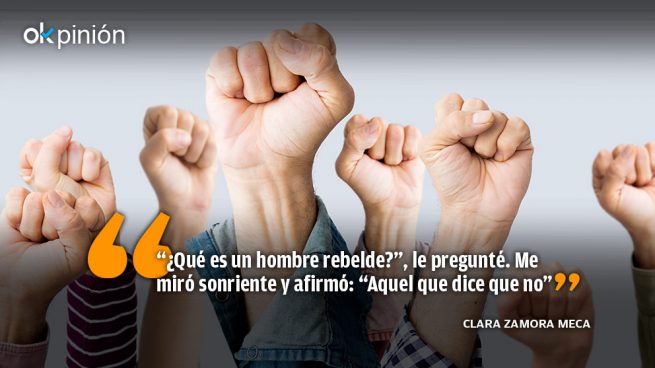
Hoy hace dos años que conocí en una cena a un hombre que destacaba por su sociabilidad y agudeza. Me habló mucho de sus habitaciones privadas, desordenadas, caóticas, repletas de papeles, libros, discos y tazas de café; habitaciones que aparecían casi míticas en sus evocaciones retrospectivas. Por orígenes y biografía, tenía una triple identidad. Me las iba exponiendo sigilosamente, entrelazadas, para que yo escogiera la que más me gustara y, una vez decidida, fomentar él mi preferencia.
La situación era bastante abstracta. Una cena de verano, en un sitio encantador, con la luz de la luna apoyándose en la de unas velas. Más allá de las leyes o modelos protocolarios necesarios, se dieron ciertas fuerzas impersonales, o de muchos factores, algunos controlables y otros no. Esto es, en definitiva, el sistema fundamental último y básico que explicaría la evolución histórica; es lo que justifica la realidad, desde el momento en que es lo que pasa, lo que sucedió, y lo que ya le corresponde al historiador explicar.
Aquel hombre se movía entre el erizo, un intelectual que domina perfectamente una sola cosa, y el zorro, el que sabe imprecisamente muchas cosas; un hombre culto, con un pensamiento original, lúcido, refinado, exquisito si la ocasión lo merecía, que no conocía el imperativo de salvación. Jugaba con las ideas, con la conversación ingeniosa y con la vida social. Hablamos aquella noche de la tesis de la banalidad del mal, el tema de la culpabilidad individual y colectiva ante uno mismo. El debate fue atroz, entendiendo el adjetivo en su segunda acepción: enorme, grave. En realidad, sentó las bases de lo que iba a ser nuestra relación posterior.
Su capacidad de respuesta era excepcionalmente lúcida. Me demostró por qué había sido capaz de despertar una suerte de alucinación colectiva. Evidentemente, él era una persona reconocida profesionalmente o, dicho con otras palabras, famoso, de los famosos que lo son por hacer algo por sí mismos. Hablamos aquella noche de autenticidad y de rebeldía. “¿Qué es un hombre rebelde?”, le pregunté. Me miró sonriente y afirmó: “Aquel que dice que no”. Continué con el mismo tono: “¿Y una mujer rebelde?”. De mediana estatura, de cuerpo vigoroso, manejando su natural esnobismo con atractivo, cogió su copa de vino y, mirándome intensamente, me dijo: “Tú”. Los mitos sobre la mujer, la feminidad misma.
Seguimos hablando del pluralismo ideológico y cultural, de la historia como proceso abierto, del ensayo inteligente y ameno, de las sociedades armónicas y perfectas. Con otro individuo, aquellos temas podrían haber sido un tormento espantoso del que huir a la primera de cambio; pero con él todo estaba plenamente integrado en las vicisitudes de la vida íntima, llena glamour y de sorprendentes circunstancias. Mientras descubríamos verdades, llegó un camarero para recodarnos que estábamos en la Tierra y que era hora de cerrar.
Se acababa la velada con aquel mito fascinante. Mito también trágico, porque al salir de aquel maravilloso lugar las trompetas nos llamaron otra vez. “Ven, te llevo a casa”. Dije que no, que tenía un coche esperándome para regresar. Agradecí y nos despedimos con afecto. Al subir al vehículo, ya tenía un mensaje suyo: “Tengo un sueño”. Esperé para contestar. Al hacerlo, mi respuesta ya no pudo llegar. Su dispositivo móvil había chocado como todo su cuerpo contra un loco que circulaba contrasentido. Murió casi de inmediato. Hoy le recuerdo y le agradezco que me mostrara, apenas por unas horas, la convicción fanática sobre la vida perfecta.









