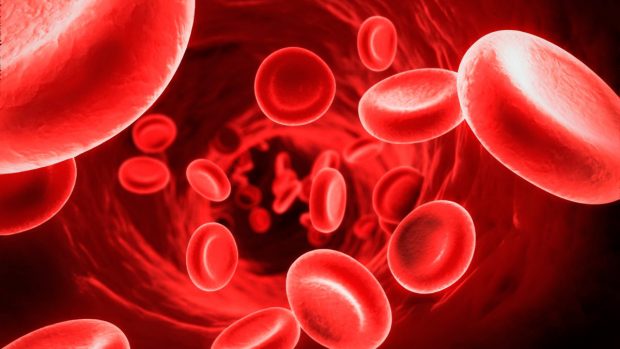Sangre universal con enzimas del intestino: del laboratorio al quirófano
La biomedicina no para de avanzar y de innovar. Se ha inventado la sangre universal con enzimas de intestino. ¿Qué es esto?
¿En qué consiste la sangre artificial?
Sangre artificial universal
¿Es realmente conveniente la sangre artificial?


¿Y si una parte de la solución a la falta crónica de sangre compatible estuviera, literalmente, en nuestro interior? En los últimos años, varios equipos han mostrado que ciertas enzimas del microbioma intestinal pueden “borrar” de la superficie de los glóbulos rojos los azúcares que distinguen a los grupos A y B, haciendo que esas células se parezcan, inmunológicamente, a un grupo O. Traducido: convertir parte del inventario en sangre más universal y ganar margen en urgencias, quirófanos y bancos de sangre.
La idea, sin tecnicismos
El grupo sanguíneo ABO depende de azúcares que van “pegados” a la membrana del glóbulo rojo.
- Si llevas el “azúcar A”, eres A.
- Si llevas el “azúcar B”, eres B.
- Si no llevas ninguno, eres O.
Si logramos quitar con precisión esos azúcares A o B (y sus ramificaciones más rebuscadas), el sistema inmune del receptor ya no los reconoce como extraños. Ese es el truco.
¿Por qué mirar al intestino?
Porque en el intestino viven bacterias que se alimentan de mucinas, unas proteínas del moco con cadenas de azúcares muy parecidas a las del sistema ABO. Esas bacterias han desarrollado tijeras moleculares (enzimas) capaces de cortar azúcares concretos. Al aislar y combinar esas tijeras, los investigadores han creado cócteles enzimáticos que limpian los glóbulos rojos de A y B con mucha más profundidad que intentos anteriores.
Un detalle clave: durante años, algunos ensayos fallaban porque, aunque eliminaban el “azúcar principal”, quedaban antígenos extendidos (ramitas de la misma familia) que seguían activando anticuerpos. Las nuevas mezclas apuntan también a esas ramitas y reducen de forma notable los positivos en las pruebas cruzadas. En sangre B la conversión resulta, hoy por hoy, más directa; el grupo A es algo más puñetero y exige optimizar la receta.
No partimos de cero
A finales de los 90 y principios de los 2000 ya se transfundieron, en estudios pequeños y controlados, glóbulos rojos “convertidos” (sobre todo de B a O). Aquello demostró que el concepto podía ser seguro y que las células sobrevivían razonablemente bien. ¿Por qué no cuajó entonces? Por tres piedras en el camino: restos antigénicos, procesos difíciles de estandarizar y costes. La diferencia ahora es que comprendemos mejor qué había que eliminar y disponemos de enzimas más finas.
Qué falta para llegar al quirófano
- Proceso GMP: producir y purificar las enzimas con estándares farmacéuticos, y validar cada paso del tratamiento de la unidad de sangre.
- Robustez a escala real: tratar bolsas completas, no solo muestras de laboratorio, sin alterar la viabilidad del glóbulo rojo (deformabilidad, hemólisis, vida media).
- Compatibilidad exhaustiva: superar baterías de pruebas cruzadas con plasmas de muchas procedencias, incluyendo perfiles raros y anticuerpos muy reactivos.
- Ensayos clínicos: fases reguladas que comparen estas unidades con sangre O estándar en cirugía, trauma y hematología.
- Economía: que el coste por unidad sea competitivo; de lo contrario, será una solución para cuellos de botella muy específicos, pero no para el día a día.

Qué cambiaría en la práctica
- Más seguridad en urgencias: cuando no hay tiempo para tipar, contar con unidades “universalizadas” reduce el riesgo de error ABO.
- Inventarios más flexibles: menos caducidades y menos “quebraderos” buscando un grupo concreto a última hora.
- Apoyo a hospitales comarcales: centros con menos rotación podrían programar cirugías con más tranquilidad.
Riesgos y salvaguardas
Tres preguntas mandan:
- ¿Queda enzima activa en el producto final? Debe eliminarse o inactivarse sin sombra de duda.
- ¿Aguantan bien los glóbulos rojos el proceso y el almacenamiento posterior?
- ¿Podemos garantizar que una unidad convertida se comporta igual que una O donada en la circulación del paciente?
La experiencia previa da pistas optimistas, pero ahora el listón regulatorio es más alto y las baterías de ensayos, más exigentes.
¿Cuándo podría verse en clínica?
La respuesta honesta es: cuando supere las tres barreras de siempre, reproducibilidad, ensayos y coste. Varios grupos ya han señalado una hoja de ruta de varios años: primero bancos piloto, luego estudios en pacientes, después aprobación y escalado. No es ciencia ficción, pero tampoco es “para mañana por la mañana”.
Mientras tanto, ¿qué gana el sistema?
Incluso antes de que llegue la sangre “universalizada”, esta investigación ya está dejando algo valioso: mapas precisos de los antígenos que realmente importan en la compatibilidad y métodos para detectarlos y controlarlos mejor. En la práctica, eso significa menos reacciones inesperadas y mejor gestión del inventario.
La idea en una frase
Tomamos glóbulos rojos A o B, los pasamos por un “lavado enzimático” que retira los azúcares problemáticos (incluidas sus ramificaciones), comprobamos que no queda rastro indeseado y que la célula sigue sana, y, si todo cuadra, ponemos esa unidad a jugar en la liga de los O. Si el plan completa todo el recorrido regulatorio, bancos de sangre y quirófanos ganarán un aliado potente.
Y, aun así, una verdad no cambia: la donación sigue siendo la base de todo. Con o sin enzimas, cada bolsa empieza en el mismo sitio: el gesto generoso de una persona que decide dar.
Lecturas recomendadas
Temas:
- Biotecnología