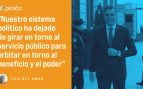¡La rebelión de la acción humana!
Gisela Turazzini: "La historia de la civilización es la historiade hombres y mujeres libres desafiando a la autoridad"
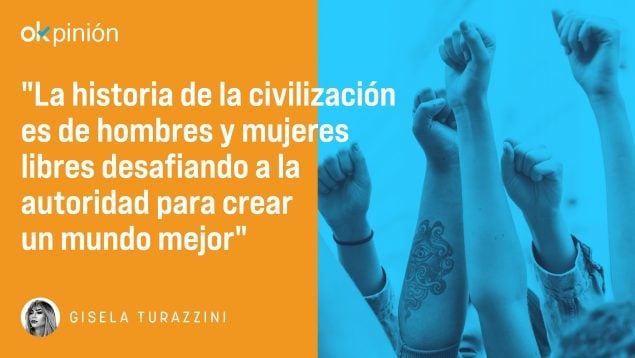
«La historia de la civilización es la historia de hombres y mujeres libres desafiando a la autoridad para crear un mundo mejor», Gisela Turazzini
La historia de la civilización es la historia de hombres y mujeres libres desafiando a la autoridad para crear un mundo mejor. Desde Leonardo da Vinci hasta Steve Jobs, pasando por Galileo, Tesla o Marie Curie, los mayores saltos de progreso no nacieron de un decreto gubernamental, sino de la creatividad, el riesgo y la determinación individual. Sin embargo, hoy asistimos a un renacimiento oscuro del intervencionismo, donde gobiernos de todos los colores pretenden dirigir, condicionar e incluso apropiarse de la acción humana, sofocando el motor real del avance: ¡la libertad!
La acción humana, como definió Ludwig von Mises, es la capacidad inherente del individuo para actuar con propósito, buscando mejorar su condición. Esta es la base de la praxeología, la ciencia de la acción humana, y es también el principio sobre el que se han construido las sociedades más prósperas. Cuando se respeta, florecen la innovación, la inversión y el intercambio voluntario. Cuando se restringe, lo que germina es el estancamiento, la miseria y la dependencia.
Hoy vemos cómo, bajo banderas distintas, la pulsión autoritaria se extiende. Donald Trump, en su retórica proteccionista, impone a las empresas la obligación de invertir en territorio estadounidense bajo amenaza de castigo arancelario. No es un mercado libre, es un mercado condicionado por el poder político. Nayib Bukele, aclamado por muchos por su mano dura contra la delincuencia, modifica la Constitución para alargar su mandato, concentrando aún más poder en el Ejecutivo. En Europa, las socialdemocracias han convertido la corrupción sistémica y el clientelismo en la norma, drenando la riqueza de los contribuyentes para sostener un aparato político cada vez más voraz e ineficiente.
En todos estos casos hay un patrón común: la sustitución de las decisiones libres y voluntarias de los individuos por el mandato coercitivo del Estado. La excusa varía —proteger la industria nacional, garantizar la seguridad, la justicia social— pero el resultado siempre es el mismo: menos libertad y más dependencia. Bajo mi punto de vista el debate ya no es izquierdas o derechas, es claro, ¡¿estatismo o no estatismo?!
Frente a este panorama, conviene recordar a las 17 mentes brillantes que cambiaron el mundo. Ninguno de ellos pidió permiso a un burócrata para innovar. Ninguno esperó a que un ministerio redactara un plan estratégico. Leonardo da Vinci anticipó máquinas voladoras y diseñó ingenios militares con siglos de adelanto sobre su tiempo. Galileo desafió a la Inquisición para defender la verdad científica. Marie Curie, en un laboratorio humilde, abrió el camino de la radiactividad y ganó dos premios Nobel. Nikola Tesla revolucionó la electricidad y soñó con transmitir energía inalámbrica al planeta. Alan Turing descifró códigos nazis y sentó las bases de la informática moderna.
Sus logros fueron posibles porque existía, al menos en parte, un espacio de libertad para experimentar, equivocarse y volver a intentar. La innovación, por su naturaleza, es imprevisible: surge de individuos que, motivados por una visión o una intuición, invierten su tiempo, su capital y su reputación en crear algo nuevo. Para que esto ocurra, se necesita un entorno que proteja la propiedad privada, respete los contratos y limite la intromisión política.
La economía libre descansa sobre un triángulo virtuoso: inversión en bienes de capital, aumento de la productividad y mejora de los salarios reales. Cuando el empresario invierte en maquinaria, tecnología o formación, el trabajador produce más y, como consecuencia, gana más. Este círculo virtuoso ha sido el motor de todas las revoluciones industriales y tecnológicas. Pero este motor se gripará si se introduce el polvo de la intervención: impuestos excesivos que desincentivan la inversión, regulaciones arbitrarias que sofocan la competencia o inseguridad jurídica que espanta el capital.
El estatismo opera bajo un principio opuesto: el gasto político se financia no por creación de riqueza, sino por su expolio. El dinero que podría destinarse a nuevos inventos, fábricas o patentes, se destina a mantener estructuras clientelares, subvenciones improductivas y deuda pública creciente. El resultado es una sociedad menos libre, más dependiente y, en última instancia, más pobre.
Es importante entender que el autoritarismo moderno rara vez se presenta como tal. No se nos vende como dictadura, sino como «protección» o «justicia social». Nos dicen que se arancelan productos para proteger empleos, que se prolongan mandatos para garantizar la estabilidad, que se aumentan los impuestos para financiar derechos. Pero en la práctica, se trata de mecanismos de control. Una vez que los ciudadanos dependen de un subsidio, de una exención o de una protección artificial, se vuelven más dóciles ante quien se las otorga. Y esa docilidad es el terreno fértil donde crece el poder arbitrario, la polarización y el peligroso consentimiento. Lo que hace tu adversario es el mal, a costa de cualquier atrocidad que hagan los tuyos. ¡Así funciona el populismo!
La historia es clara: la creatividad y la innovación prosperan en entornos de libertad, no de tutela estatal. Las grandes empresas tecnológicas, desde Microsoft hasta Google, nacieron en garajes o dormitorios universitarios, no en despachos ministeriales. Los avances médicos que salvan vidas surgieron de la investigación independiente y competitiva, no de un comité central planificando desde arriba. La luz eléctrica, el avión, la radio, internet… todos fueron el resultado de mentes libres que actuaron porque podían actuar.
La batalla por la libertad, por tanto, no es una cuestión abstracta o ideológica. Es una cuestión profundamente práctica. Si renunciamos a la acción humana libre, renunciamos a las próximas revoluciones científicas y tecnológicas. Renunciamos a los curas del cáncer, a las energías más limpias y baratas, a las comunicaciones más rápidas y seguras. Renunciamos, en definitiva, al progreso.
La defensa de la libertad no es una nostalgia romántica, es una urgencia. Necesitamos gobiernos que entiendan que su papel no es dirigir la economía ni la sociedad, sino garantizar que cada individuo pueda desarrollar su potencial. Necesitamos límites al poder político, seguridad jurídica y un sistema fiscal que no castigue el éxito ni premie la dependencia. Necesitamos un Estado reducido a su función esencial: proteger la vida, la libertad y la propiedad.
Si algo nos enseñan las 17 mentes brillantes que cambiaron el mundo es que el progreso es el resultado de individuos libres actuando en su propio interés, y que de ese interés surgen beneficios para toda la sociedad. La pregunta es si queremos seguir su ejemplo o aceptar el lento retroceso hacia un mundo donde la creatividad se somete al permiso del poder.
Hoy, más que nunca, debemos rebelarnos contra la tendencia de convertir al ciudadano en súbdito. No para destruir, sino para crear. No para imponer, sino para liberar. Porque la libertad no es un lujo, es la condición misma de la civilización. Y si la perdemos, perderemos también la capacidad de imaginar y construir el futuro.
Como dijo Ludwig von Mises: «Todos los progresos de la civilización han sido fruto de la acción de unos pocos hombres que se atrevieron a pensar y a actuar por sí mismos, enfrentándose a la opinión de las masas y a la resistencia del poder establecido».
Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.
Temas:
- Opinión