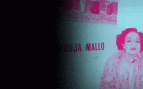Emilio Lara: «El mundo ‘woke’ es como Darth Vader bajo la careta de Yoda»
"Las utopías tienen en su seno el germen de su propia perversión", asegura el autor de 'Los colmillos del cielo'

Hoy la cosa va de utopías, sus grietas y desengaños —por no decir, castañazos—. El caso es que, desde tiempos inmemoriales, esos sueños con paraísos terrenales han ejercido un influjo hipnótico sobre la humanidad, ofreciendo la promesa de una sociedad inmaculada en la que el equilibrio y la justicia fueran inquebrantables.
Platón perfiló un Estado regido por la razón filosófica; Tomás Moro, padre de Utopía, trazó los contornos de una isla en la que la equidad era ley inmutable y Karl Marx vislumbró un mundo sin clases, en el que la explotación del hombre por el hombre sería una reliquia del pasado. Entelequias —o peor aún: condenas de larga duración con promesa de edén en letra pequeña—. Si algo nos ha enseñado la historia es que la utopía, como Ícaro, suele volar demasiado alto antes de que el sol la derrita y la precipite en su contrario: la distopía, el totalitarismo, la servidumbre.
Quizá –y sólo quizá–, algo, o mucho, tenga que ver que los grandes ideólogos de utopías han sido, en su mayoría, hombres desconectados de la realidad inmediata. Sea como fuere —y por lo que fuere—, toda utopía política parece llevar en su seno el germen de su propia perversión.
Esta paradoja queda diseccionada en Los colmillos del cielo, del escritor y doctor en antropología Emilio Lara, un ensayo narrativo de prosa envolvente entre la erudición y la sencillez, que recorre más de dos milenios y medio de sueños truncados. Desde la Atenas del siglo V a.C., en la que un joven Platón, marcado por la guerra del Peloponeso y la ejecución de Sócrates, imaginó un orden tecnocrático que nunca vio la luz, hasta los kibutz del lago Tiberíes —allí, en la franja de Gaza, donde Jesús se le apareció a los apóstoles y el conflicto anida en perpetuidad—, pasando por Saint Simon, las misiones jesuitas en Paraguay (finalizadas por orden de Carlos II), el socialismo del siglo XIX, que encontró en la Utopía de Tomás Moro una precursora de sus ideas de propiedad colectiva y organización racional del trabajo, la Generación Beat y las comunas hippies del siglo XX, Lara despliega un desfile de intentos fallidos, todos ellos nacidos del mismo anhelo: erradicar el desorden, abolir la corrupción, instaurar una armonía inmutable.
Pero, con frecuencia, en ese afán radica la semilla del despotismo porque cuando un Gobierno se arroga la capacidad de modelar una sociedad perfecta, su primera exigencia —explícita o implícita— es la sumisión del individuo. No hay espacio para la imperfección, ni margen para la disidencia. Así, las grandes promesas se convierten en los dogmas de regímenes inflexibles; son esas hermosas visiones el lugar donde todos cantan al unísono y nadie desafina, hasta que alguien se da cuenta de que la letra es un contrato de esclavitud.
Si duda usted, eche un vistazo a la historia. Todo un museo de intentos fallidos. La Revolución Francesa, devorando a sus propios hijos en la guillotina; la URSS, erigida sobre la utopía marxista, convirtió los sótanos de la Lubianka en escenarios de purgas implacables; el sueño igualitario de Robert Owen en New Harmony (1825) se desmoronó en pocos años, ahogado por disputas internas y la falta de incentivos individuales; la Revolución Cultural de Mao (1966-1976) exterminó el pensamiento crítico en China con un fervor inquisitorial, mientras la Camboya de Pol Pot (1975-1979) llevó la utopía agraria a su paroxismo genocida, con casi dos millones de muertos como precio de su quimera.
Grandes filósofos han estudiado sobre ello. Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, advertía que todo proyecto utópico basado en la eliminación del conflicto y el desacuerdo degenera en un sistema cerrado, en el que la imposición del ideal ahoga la libertad. La historia, para él, no debe ser un diseño inflexible, sino un proceso abierto al cambio y la autocrítica.
Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, desentrañó el germen totalitario de las utopías políticas del siglo XX, señalando cómo la uniformidad impuesta convierte la pluralidad en un enemigo a erradicar. Lo que empieza como una gran promesa de justicia acaba siendo un manual de instrucciones para fabricar dictadores. La pesadilla se disfraza de promesa, y la represión adopta el rostro de la virtud.
Y John Gray, el filósofo inglés de la ciencia política, en Misa negra: La religión apocalíptica y la muerte de la utopía señala que la mentalidad utópica suele convertirse en una forma de fundamentalismo secular. Y para dejar claro lo difícil que tenemos lo del paraíso complicado, asevera que «Hobbes tenía razón: la condición humana por defecto es el conflicto».
Emilio Lara evidencia en cada una de sus páginas esta deriva, cataclismo que parece sellado por un designio fatídico que le imposibilita la llegada a la ansiada Atlántida. Lo hace lanzándose al agua a bucear por los aparentes corales. Nos recuerda a Julio Verne. En sus ficciones visionarias, el autor —dejaremos a parte lo de creador de ideas—, imaginó avances tecnológicos capaces de trastocar la sociedad, pero también anticipó el peligro de que el progreso, desprovisto de ética, se convirtiera en una herramienta de dominación. No hay mayor trampa que aquella donde la opresión se reviste de bondad.
El caso es que, desde la Inquisición hasta los comités de vigilancia ideológica, la historia ha mostrado y demostrado que no hay peor tiranía que la que se ejerce en nombre del bien común. Ya el sabio Plutarco, en sus Vidas paralelas, nos previno sobre el carácter corruptible del poder absoluto y la inevitabilidad de que las sociedades que buscan la perfección acaben devoradas por su propia rigidez. En Vida de Pericles dejó una advertencia ineludible: «El verdadero gobernante debe parecer, más que un tirano, un médico que cuida del pueblo. Pero muchos, en su afán de imponer la virtud, terminan siendo déspotas sin darse cuenta».
La utopía, cuando se hace dogma, se convierte en una soga que lentamente asfixia la libertad. Y lo más trágico es que sus víctimas, en su ceguera, muchas veces aplauden mientras el nudo se aprieta. Porque, como bien saben los que han vivido en regímenes utópicos, la felicidad obligatoria es la forma más cruel de la tristeza.
Tal vez el verdadero peligro de la utopía no es su fracaso, sino su éxito, porque una vez alcanzada deja de ser un sueño para convertirse en una pesadilla, y el pueblo, acostumbrado a obedecer, se resigna a despertar dentro de ella. Así, en esta travesía de ideales truncados y esperanzas que se transforman en cadenas, Emilio Lara nos invita a un viaje fascinante por los extravíos de la civilización, un relato en el que la historia se deshace de sus ilusiones y nos muestra el rostro desnudo de la realidad. Su pluma nos conduce por los laberintos de la utopía con la elegancia de quien conoce los atajos del tiempo, pero también con la lucidez de quien sabe que, en el fondo, todo paraíso concebido por el hombre lleva en su seno la sombra de su propia ruina.
Quizá debamos asumir aquello del genial Ortega y Gasset de que «la moral es siempre una utopía», o conformarnos con la visión irónica del mundo feliz de Aldous Huxley, en el que la perfección se paga con la anestesia de las emociones. O pensar al modo del marxista y teórico cultural Fredric Jameson, para quien la utopía no debe verse como un plan cerrado, sino como un método para imaginar alternativas al capitalismo. De hecho, en Arqueologías del futuro argumenta que la utopía es esencial para cuestionar el statu quo y abrir espacios de esperanza política. Otra opción: los modelos viables (cooperativas o democracia económica) del sociólogo marxista Erik Olin Wright, que prefiguran una sociedad poscapitalista sin caer en idealismos ingenuos. A su gusto…
Lo único seguro es que, en cualquier quimera, siempre habrá alguien que le explique a usted con una sonrisa por qué su vida será mejor si renuncia a decidir sobre ella. ¿El resultado? Quién sabe…