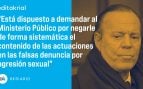Filósofos, verdugos y exilios
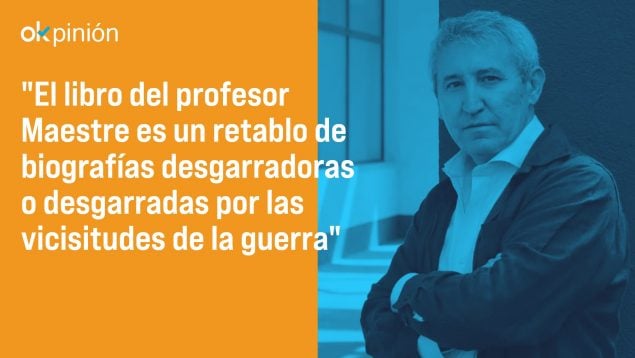
El profesor Agapito Maestre me descubrió hace un año una de esas coincidencias insólitas que depararon los destinos de los españoles arrollados por la Guerra Civil, de cuyo comienzo se cumplen ahora 88 años. Esa coincidencia era la de María Zambrano y un personaje central en episodios clave de mis dos últimos ensayos sobre la Guerra Civil, que era el marido de su hermana Araceli.
Se trata de Manuel Muñoz Martínez, un ex militar de Izquierda Republicana, el partido de Azaña, que fue director general de Seguridad, creador de la siniestra checa de Bellas Artes o Fomento y primer impulsor de las sacas y asesinatos de los presos derechistas de las cárceles de Madrid en el sangriento otoño de 1936.
Mientras escribía su libro Filosofía española de los siglos XX y XXI. Del pensar hispánico (Almuzara), que tuve el honor de presentar la semana pasada en el Ateneo de Madrid con Jorge Casesmeiro, Pedro López Arriba y Ana Maestro, el profesor Maestre me consultó sobre la figura de Muñoz Martínez, quien había acompañado a su mujer y a su cuñada al exilio en Francia en febrero de 1939. Mientras María Zambrano lograba embarcarse a México, él sería detenido por la Gestapo, entregado a Franco y fusilado en Madrid.
El libro del profesor Maestre es mucho más que una crónica de la diáspora provocada por la Guerra Civil, pero plantea cuestiones vertebrales sobre la misma. En primer lugar, la de recordar, como señalaba Julián Marías, no sólo el exilio de 1939, sino también el de 1936, que es el de Juan Ramón Jiménez, Ortega, Marañón, Clara Campoamor, José Castillejo o Severo Ochoa, al que su maestro Juan Negrín le dio en septiembre de 1936 un visado “en misión especial” para él y para su mujer, para ir a la Alemania nazi a trabajar en el laboratorio del Nobel de origen judío Otto Fritz Meyerhof.
Es necesario recordar también, para desmentir el adanismo del actual Gobierno que se adjudica la primicia de la conmemoración del exilio de 1939, que ya en 2002, con el Gobierno de Aznar, tuvo lugar en el Palacio de Cristal de El Retiro una gran exposición sobre el exilio, organizada junto con la Fundación Pablo Iglesias. La exposición fue inaugurada además por un hijo del exilio, el Rey Don Juan Carlos, que ahí sigue.
El profesor Maestre evoca en su libro la visión de Unamuno sobre la guerra fratricida: no había dos Españas en liza, sino una sola España contra sí misma. Y rescata a uno de los autores que, en su opinión, mejor ha reflexionado sobre la filosofía de Unamuno, Segundo Serrano Poncela, que dejó escrito después de la guerra, en una carta al Comité Central del PCE abominando de su militancia comunista: «No puedo concebir una sociedad donde para vivir sea necesario eliminar a la mitad de ella».
Terrible paradoja en un hombre que, siguiendo las órdenes de su jefe, Santiago Carrillo, al que califica de «modelo de perfidia», firmó en noviembre de 1936 las falsas órdenes de libertad de centenares de presos de las cárceles madrileñas masacrados en Paracuellos del Jarama.
El libro del profesor Maestre, como se aprecia, es un retablo de biografías desgarradoras o desgarradas por las vicisitudes de la guerra, el exilio o la dictadura. Ahí están con una presencia insoslayable las ramas de ese poderoso árbol que es Ortega diseminadas en la diáspora, como la citada Zambrano, José Gaos, Joaquín Xirau, el ex claretiano Juan David García Bacca o el también sacerdote José Manuel Gallegos Rocafull, canónigo de la catedral de Córdoba, uno de los escasos eclesiásticos posicionado con la República durante la Guerra Civil.
Y en el interior, discípulos como Julián Marías, que evitó el borrado de la nación española de nuestra vigente Constitución; Paulino Garagorri, responsable de la edición de las obras completas de su maestro; o Manuel Granell Muñiz, este último exiliado en Francia, pero después retornado a España ante el fracaso de sus gestiones para embarcarse a México.
Pero también están los exilios de Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, Rafael Dieste, Manolo Altolaguirre… Y también están emotiva y admirablemente recogidas en el libro las semillas de esas ramas de la diáspora que fructificaron luego al otro lado del Atlántico en figuras como Octavio Paz, Emilio Uranga, Gabriel Zaid, Alejandro Rossi o Juan Nuño.
Como señala el autor, está por estudiarse a fondo el descubrimiento de España y el amor a su patria de los exiliados, enraizado en el reconocimiento de esa continuidad de la cultura y la ciencia españolas por encima de cualquier circunstancia.
Porque hay una idea de España que no es política ni ideológica ni partidista; una idea de España que no sirve para atizar al contrario; una idea de España sin adjetivos, a la que apuntaba Azaña con su famosa frase de que el Museo del Prado es más importante que la República o la Monarquía juntas.
Una España como legado de cultura y civilización, con la que se sintieron identificados, y profundamente unidos, españoles del interior y del exilio después de la guerra y bajo el franquismo.
Lo apunta el profesor Maestre: son un buen ejemplo las iniciativas literarias de las revistas Papeles de Son Armadans y Caracola abiertas a los poetas y escritores del exilio, junto con la nueva Litoral, de José Amado Arniches, sobrino del dramaturgo, que después de perder un hermano fusilado en Málaga por las milicias frentepopulistas, acogió en la revista a los poetas exiliados del 27.
Es el caso de la gran amistad de Juan Ignacio Luca de Tena con Alejandro Casona, al que conoce exiliado en Buenos Aires. El mismo Luca de Tena que estrenará en la posguerra como director del Teatro Español la obra Historia de una escalera, escrita por Buero Vallejo durante su condena de cárcel por tratar de reconstruir el PCE clandestino nada más acabar la contienda, después de una pena de muerte conmutada.
Aleccionadora esta expresión de amistad, afecto y admiración imbatidos por la guerra, entre personas de ideologías opuestas, pero que trabajaron unidas por un mismo afán de mejoramiento de España.
Estos son los límites explorados por el profesor Maestre de un continente desgarrador y desgarrado del que está pendiente el levantar una cartografía de los puentes que se fueron reconstruyendo entre la España interior y el exilio. Puentes para volver a compartir ese «pensar hispánico» que dice el subtítulo del libro que comentamos, como expresión de la herencia de cultura y civilización que verdaderamente nos identifica a los españoles por encima de cualquier diferencia, matiz, nimiedad o capricho.
Temas:
- España
- Guerra Civil