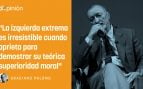El legado del Papa Francisco: así ha cambiado la Iglesia
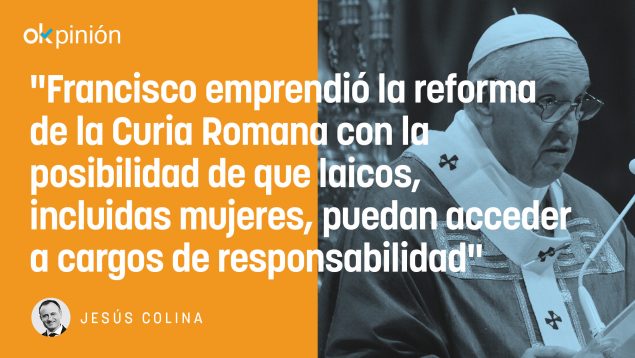
«Acepto». Cuando Jorge Mario Bergoglio pronunciaba esta palabra a las 19:05 del miércoles 13 de marzo de 2013, bajo el Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, para convertirse en Francisco, sabía que la Iglesia se encontraba como un «hospital de campo en plena batalla».
Los 115 cardenales electores, reunidos en cónclave, habían escogido al primer Papa no europeo desde el pontificado del sirio Jorge III, en el siglo XIII, para responder a una emergencia: ante la sorpresa general, Benedicto XVI había presentado su renuncia. No sucedía algo así desde tiempos de Gregorio XII, en 1415.
El profesor Joseph Ratzinger, uno de los teólogos más grandes de su época, confesaba su falta de fuerzas para gobernar una situación que parecía escaparse de las manos.
Por una parte, los escándalos provocados por los abusos sexuales cometidos por clérigos ponían en entredicho la credibilidad de la Iglesia, que en sus más de dos mil años de historia se había presentado como referencia moral para creyentes e incluso para no creyentes.
Por otra parte, no dejaban de estallar escándalos financieros y batallas intestinas en la Curia Romana, el aparato que asiste al Papa en su ejercicio de gobierno como símbolo de unidad del catolicismo mundial: eran los tiempos del Vatileaks, una serie de escándalos que implicaron la filtración de documentos confidenciales del Vaticano a la prensa internacional, escandalizando a propios y extraños.
La hoja de ruta
Antes de encerrarse a cal y canto en cónclave, los cardenales se dieron cita en congregaciones, reuniones formales, en las que cada uno podía tomar libremente la palabra para exponer, según él, los desafíos que en esos momentos afrontaba la Iglesia y el papa que se disponían a escoger.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, esperó varias de esas citas para tomar la palabra. Había expectativas por saber qué propondría, pues había sido el más votado, después de Joseph Ratzinger, en el cónclave de 2005. De los 115 cardenales electores, 68 habían participado en la elección precedente.
Bergoglio pronunció una intervención de tan sólo tres minutos en la penúltima de estas reuniones cardenalicias. Su discurso era muy diferente a otros que se habían escuchado antes: «La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria».
Si bien el purpurado porteño no formaba parte de la terna de candidatos con la que se abrió el cónclave, al ver ya en la primera votación que no había un nombre decisivo, los cardenales recordaron aquella intervención de Bergoglio, su hoja de ruta, y rápidamente los votos confluyeron en su persona.
De este modo, no sólo eligieron al primer Papa jesuita e hispanoamericano, implícitamente, además, adoptaron la hoja de ruta que él había expuesto para la Iglesia de la década siguiente.
Las reformas
El sucesor del apóstol Pedro ha seguido esa hoja de ruta al pie de la letra con un objetivo declarado: renovar o, más bien, reformar una Iglesia que corría el riesgo de quedar anquilosada por un clericalismo trasnochado, uno de los pecados que explican la crisis de la Iglesia, según el pontífice.
Francisco se dedicó primero a lo urgente y después a lo importante. Emprendió, ante todo, con mucha paciencia y energías, la reforma de la Curia Romana, proceso que culminó con una nueva constitución vaticana, que entró en vigor en junio de 2022. Impuso instancias de control y transparencia en el Vaticano, para tratar de superar de una vez por todas los endémicos problemas de gestión del dinero en la Santa Sede. La gran novedad de esa reforma de la Curia Romana ha sido la posibilidad de que laicos, incluidas mujeres, puedan acceder a los más altos cargos de responsabilidad, algo que hasta entonces estaba circunscrito a los obispos.
La otra gran urgencia consistía en combatir y prevenir los casos de abuso sexual y de conciencia en la Iglesia. Dotó al Vaticano, así como a las diócesis y congregaciones religiosas de todo el mundo, de una normativa clara que impida los fenómenos de negligencia o incluso de cobertura de estos casos por parte de superiores u obispos, denunciando a los culpables tanto a las autoridades civiles como eclesiásticas.
Pero quedaba todavía por aplicar la verdadera reforma, la que expuso en la preparación del cónclave: «Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar deviene autorreferencial y entonces se enferma. Los males que, a lo largo del tiempo, se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico», había dicho.
Para superar ese ensimismamiento del catolicismo, el Papa lanzó su gran proyecto: el Sínodo de obispos sobre el futuro de la Iglesia, que debería culminar en octubre 2024 en el Vaticano: un largo proceso, que consiste en escuchar a todos los cristianos (obispos, sacerdotes, consagrados y laicos), para encontrar nuevos caminos de colaboración conjunta, superando así el clericalismo y diseñando una Iglesia más acogedora.
Temas candentes
En la aplicación de su hoja de ruta, Francisco ha puesto en el centro del debate público temas candentes, como el cuidado de la creación, con su encíclica Laudato si’, presentando una ecología integral, que no se queda en ideologías de izquierdas, sino que abraza también el respeto de toda vida humana, incluida la del no nacido.
Otra de las causas por las que Francisco ha atraído los titulares es su supuesta ingenuidad en materia de inmigración. Para muchos, sus exigencias evangélicas de acoger a los inmigrantes amenazan en última instancia la paz y la cultura europeas. Ahora bien, los medios de comunicación en ocasiones le han manipulado, dando solo una parte de su propuesta. En su encíclica Fratelli tutti, defiende el derecho de Europa de encontrar «un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos, por una parte, y, por otra, el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes». En varias ocasiones, ha exigido la solidaridad del Viejo Continente para salir en ayuda de los países más expuestos a la acogida de inmigrantes que se echan a la mar: España, Italia, Mata, Grecia y Chipre.
¿Peligro de cisma?
Todo lo que hemos descrito hasta ahora ha hecho que muchos alejados de la Iglesia, al escuchar a Bergoglio, descubran que el cristianismo no les juzga o rechaza. Muchos intelectuales y líderes políticos de extracción no católica han quedado seducidos por este Papa que dialoga, que se preocupa por la paz, por los derechos humanos, por la ecología…
Quizá esto haya hecho inevitable la gran incomprensión de este pontificado con algunos sectores tradicionales y sobre todo tradicionalistas de la Iglesia católica. En este sentido, la crisis más grave se vivió el 16 de julio de 2021, cuando publicó un documento que derogaba la decisión tomada por Benedicto XVI, en 2007, de ampliar las posibilidades de celebrar la misa en latín, según el rito precedente al Concilio Vaticano II. Estos malentendidos entre sectores conservadores y el Papa han sido particularmente abiertos con algunos obispos de Estados Unidos.
Ahora bien, su entendimiento con los sectores más progresistas ha vivido una crisis aún más grave: en estos momentos, se extiende el temor ante un posible cisma de la Iglesia en Alemania, después de que el Camino Sinodal, convocado por instancias católicas de ese país, haya aprobado medidas que se oponen directamente al magisterio del Papa Francisco, como por ejemplo, la posibilidad de cambiar de sexo en el registro del bautismo o la bendición oficial de parejas homosexuales.
Amada o detestada, la hoja de ruta adoptada por Francisco ha hecho de él un referente planetario, que no sólo dejará huella en el futuro de la Iglesia, sino también del mundo.
*Jesús Colina es corresponsal en Italia y experto en información sobre el Vaticano
Temas:
- Papa Francisco