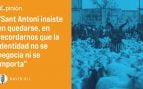Los marroquíes piden más hospitales y menos estadios
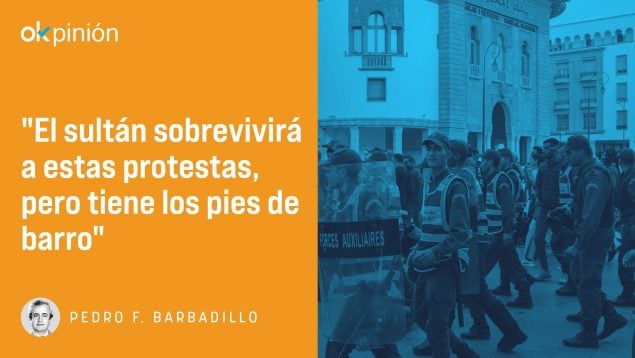
A principios de septiembre, las protestas populares en Nepal encabezadas por jóvenes derrocaron el régimen del Partido Comunista, al precio de más de setenta muertos. Aunque el malestar por la pobreza y la corrupción era enorme, la llamarada la prendió la orden del Gobierno del comunista Khadga Prasad Sharma Oli, dada el 4 de septiembre, de cerrar 26 plataformas de redes sociales, entre ellas YouTube, X, Facebook, LinkedIn, Reddit, Signal y Snapchat, porque difundían «desinformación». La verdad es que las usaban los jóvenes nepalíes para ponerse en contacto y convocar manifestaciones; también en ellas los imprudentes hijos de los oligarcas mostraban el lujo en el que vivían.
Ahora esas protestas contra un régimen represivo y fracasado emergen en Marruecos, por el momento sin muertos. Desde el sábado 27, hay manifestaciones en Rabat, Tánger, Casablanca, Marrakech u Uxda. Las ha convocado el movimiento GENZ212 a través de las mismas redes sociales usadas en Nepal. Se reclama empleo, sanidad y educación y el fin de la corrupción. Sus quejas se resumen en el grito de «¡Más hospitales, menos estadios!», en alusión al derroche que está haciendo el Gobierno marroquí en la preparación del Mundial de 2030, del que será organizador junto con España y Portugal.
En Marruecos, donde no existe libertad de expresión, los cristianos no pueden predicar su fe, las elecciones están amañadas y se castigan con cárcel los insultos al rey, manifestarse contra el régimen es arriesgado. El detonante ha sido la muerte de ocho embarazadas en un hospital público en Agadir por falta de atención.
Que se presentía que algo podía ocurrir en Marruecos lo prueba la serie de seis artículos sobre el porvenir de la monarquía alauí que publicó a finales de agosto el periódico francés Le Monde. Y no solo por la salud del sultán, sino por el creciente desapego de sus súbditos. Para la mayoría de la prensa española, por el contrario, Marruecos es un remanso de paz y un destino turístico barato.
Desde que comenzó su reinado, en 1999, la política económica de Mohamed VI se ha limitado a tres asuntos, poco rentables para su pueblo y mucho para él, el Majzén (la camarilla) y los políticos y empresarios occidentales.
Uno de ellos es el hachís. Ha aumentado la superficie de cultivo dedicada al cannabis, del que el país ya es el primer exportador del mundo, según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2021 de la ONU.
Otro es su relación con las oligarquías europeas (sobre todo la española, la francesa y la comunitaria) para obtener cientos de millones de euros, que emplea en la extensión de la agricultura y en obras como la construcción del puerto de Tánger-Med para quitar tráfico al de Algeciras. A Marruecos no le afecta ninguna de las limitaciones en derechos laborales, normativa higiénico-sanitaria o directivas medioambientales que deben cumplir las empresas españolas.
Y el tercero es el fomento de la emigración, como arma política contra España, a la que reclama diversos territorios, y otros países, así como vía para librarse de población. Más de cinco millones de marroquíes viven en Europa y las remesas de dinero que mandan a sus familias sumaron 11.755 millones de dólares en 2023, por encima de los ingresos generados por los fosfatos y el turismo. Los marroquíes y el resto de los africanos pagan por salir del país y Rabat cobra a la UE por fingir que impide estas salidas. Al igual que Turquía, es un Estado chantajista.
A los marroquíes no les queda más salida laboral que dedicarse al cannabis, buscar un protector dentro del Majzén que, como un señor feudal, les conceda un medio de ganarse la vida, o marcharse a Europa. Y aquí, las alternativas son el cobro de los incomprensiblemente generosos subsidios, el trabajo en negro o la delincuencia.
El dinero que ingresa el país lo absorben el gasto militar por la ocupación del Sáhara y la inmensa corrupción, que abarca desde el sultán y el Majzén hasta el último funcionario de aduanas. Cuando sucedió a su padre, el cruel Hasán II, Mohamed se presentó como «el rey de los pobres». Ya en 2015, la revista Forbes calculó la fortuna de Mohamed VI en 5.000 millones de dólares, cifra que le situaba como quinto hombre más rico de África.
Posee al menos doce palacios en su reino, atendidos por un millar de sirvientes; una colección de coches de lujo; un yate de 70 metros de eslora; y un palacio en el centro de París. Su país le debe de asquear, pues algún año ha pasado más días fuera de él, en lugares como París o Gabón.
A Mohamed ni su condición constitucional de «príncipe de los creyentes» lo protege de la ira de la juventud. La clase media, antes pequeña pero creciente y conciliadora, no para de menguar, como también ocurre en España.
El régimen alauí se ha enfrentado a numerosas protestas y revueltas desde los años sesenta y ha sobrevivido a todas, incluyendo la «primavera árabe», en la que cayeron viejos dictadores como el tunecino Ben Alí, el libio Gadafi y el egipcio Hosni Mubarak. Mohamed heredó de su padre un aparato represivo engrasado al que no ha dudado en recurrir siempre que lo ha necesitado.
Junto con la violencia, otro factor que le podría beneficiar para mantenerse en el trono consiste en el respaldo de Estados Unidos, Israel, Francia y España, no solo por su alianza con Occidente, sino también por su supuesta condición de vigilante del terrorismo yihadista y de la emigración africana a Europa. Sin embargo, hoy ese apoyo es frágil.
A principios del siglo XX, los franceses protegieron a los antepasados de Mohamed con tropas. Ya no es posible el envío de un regimiento de paracaidistas o de legionarios para dispersar a tiros a los revoltosos. Aparte de que no lo aceptarían la Unión Africana ni la opinión pública francesa, la misma que se está manifestando a favor de Palestina en las calles, se correría el riesgo de provocar una nueva Libia en el estrecho de Gibraltar.
Seguramente el sultán sobrevivirá a estas protestas, pero está claro que tiene los pies de barro. España debe plantearse de una vez las preguntas que se han esquivado desde la muerte del general Franco: el régimen alauí, ¿es estable?; ¿nos interesa su mantenimiento?; ¿cuál puede ser la alternativa: otro príncipe, una república laica, una junta militar, la división del país?