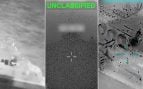Así empezó Auschwitz: la novela que muestra cómo obedecer fue más letal que rebelarse
Entrevista a Ruperto Long, ingeniero civil, escritor y político, que acaba de publicar 'Éramos tres niños perdidos en la niebla'

Hubo un tiempo en que el odio tenía uniforme pardo y esvástica; un tiempo en que la historia se despeñó por el abismo de la obediencia ciega y la moral se diluyó en la burocracia de la muerte. Hubo una noche, la del 9 de noviembre de 1938, en la que Alemania se convirtió en un espejo roto: más de 1.400 sinagogas reducidas a cenizas, 7.500 negocios saqueados, 30.000 judíos, entre dieciséis y sesenta años, enviados a los campos de concentración. Lo llamaron Kristallnacht —la Noche de los Cristales Rotos—, como si la metáfora bastara para contener el estruendo de los gritos, de los golpes, del miedo, convertido en estatuto. Una palabra como epítome del dolor, la ruina Aquella noche, anuncio del horror, fue su primer ensayo a plena luz; un punto de inflexión en la aceptación social de la violencia organizada; la revelación pública de una parte una crueldad ya latente, de otra, una moral de rebaño. Pero ya había habido más ensayos camuflados, detenciones «justificadas», coerción, represiones, a los gitanos y comunistas, a quienes eran señalados como enemigos de la pureza aria y la gran nación alemana.
En su última novela, Éramos tres niños perdidos en la niebla, el escritor uruguayo Ruperto Long nos devuelve a ese tiempo en que la infancia fue una condena para algunos y una indiferencia para otros. Tres niños, una promesa de amistad, un balneario en los Cárpatos. La niebla. Luego, la guerra. Luego, la oscuridad. Luego, de nuevo, siempre, instalando, empañando, la niebla. Es una historia de supervivencia, pero sobre todo una elegía a la memoria, a la conciencia de que el pasado es un depredador que nunca deja de acecharnos y querer devorarnos.
Mirando atrás, leyendo documentos, testimonios, viendo fotografías, vídeos, la que escribe, sentada ante este revuelto de pruebas de la barbarie, se pregunta ¿cómo fue posible traspasar el umbral de la civilización hacia el abismo de Auschwitz?, ¿cómo la sociedad alemana, culta, refinada, capaz de producir a Goethe y Beethoven, permitió la aniquilación sistemática de millones de personas? Y la respuesta está en aquella mezcla de manipulación —acaso goteo—, creando enemigos y alimentando miedos.
La caída no fue un salto, sino una pendiente. Las llamas del Reichstag el 27 de febrero de 1933 fueron el pretexto perfecto para lo que vino después: Hitler, con apenas veintinueve días como canciller, autorizado el Decreto del 28 de febrero de 1933, suspendiendo libertades fundamentales con el argumento de defensor a la nación del «enemigo interno». Aquel decreto, titulado Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y el Estado, abolió la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de reunión, el secreto de la correspondencia y permitió detenciones arbitrarias sin orden judicial. Fue el comienzo de la legalización del terror, la firma de la sumisión. «El que teme al poder, ya ha vendido su alma», escribió Plutarco, y en la Alemania de Hitler, el miedo se convirtió en la moneda de cambio de la obediencia.
Luego vinieron las Leyes de Núremberg en 1935, que separaron oficialmente a los judíos del cuerpo social, reduciéndolos a ciudadanos de segunda. Se les prohibió casarse con no judíos, se les apartó de la educación, de la medicina, del derecho. La sociedad se acostumbró, porque la costumbre es el más insidioso de los anestésicos. Y se vio cómo el horror del nazismo no sólo radicó en la brutalidad contra sus enemigos externos, sino en su despiadada persecución interna. Obediencia ciega. La Noche de los Cuchillos Largos, el 30 de junio de 1934, lo demostró con sangre. Hitler ordenó la ejecución de los líderes de las SA, la milicia que lo había tomado al poder, cuando comenzó a ser un obstáculo para su consolidación absoluta. Ernst Röhm, su fiel camarada, fue asesinado en su celda. Oficiales nazis mataron a sus propios compañeros, a sus amigos, sin cuestionar una sola orden.
Aquí la reflexión se oscurece aún más: ¿Qué ocurre cuando la obediencia no sólo exige matar al enemigo, sino al propio hermano? Slavoj Žižek, el filósofo esloveno contemporáneo, ha analizado cómo los sistemas totalitarios se sostienen sobre una paradoja: el fanatismo en nombre de la obediencia ciega, hasta el punto de que nadie está a salvo. «El verdadero poder no es el que mata a sus enemigos, sino el que hace que sus propios seguidores se maten entre sí». Y eso es lo que ocurrió aquella noche: la lealtad se convirtió en una soga al cuello.
Long también nos muestra que hubo otros —unos pocos—, que dijeron «no». Otros que no se dejaron arrastrar por la corriente. Otros, como los militares y funcionarios del Palazzo Chigi, que urdieron una maravillosa conjura, firmando órdenes y contraviniéndolas en secreto para salvar a casi todos los judíos de los Balcanes. Otros como Chiune Sugihara, el cónsul japonés en Lituania, que expidió millas de visados a judíos para que pudieran escapar, desafiando las órdenes de su propio gobierno; como Oskar Schindler, empresario alemán que fingió necesita mano de obra judía solo para salvar vidas; como Arístides de Sousa Mendes, cónsul portugués en Burdeos, que expidió millas de visados desobedeciendo las órdenes de Salazar y murió en la pobreza por ello.
Los estudios de Stanley Milgram y Philip Zimbardo revelan que aquellos pocos fueron héroes en primera línea de combate y sin armadura; héroes con humanidad, criterio propio y valentía infinita, porque lo normal es que el ser humano, cual oveja en rebaño, obedezca al pastor. Recordando así por encima, muy por encima, como quien hace un sobrevuelo rápido por el terreno, Milgram demostró que el 65% de las personas está dispuesta a aplicar descargas eléctricas mortales a otro ser humano si una figura de autoridad se lo ordena. Zimbardo, con su experimento en la cárcel de Stanford, probó que basta con dar un uniforme y una porra para que alguien se convierta en un torturador. La duda es cómo somos los de hoy. Quizás no somos tan distintos de aquellos que miraron hacia otro lado mientras ardían las sinagogas porque no somos inmunes. No lo hemos sido nunca.
En la novela de Long, la niebla es mucho más que un fenómeno meteorológico. Es el símbolo de la confusión moral, del miedo que justifica, del horror que asola, del tiempo que borra las cicatrices y del peligro de olvidar. Es el mismo velo que nos impide ver que hoy, en pleno siglo XXI, las redes sociales se han convertido en sofisticadas versiones de la Noche de los Cristales Rotos, donde se destruyen reputaciones con la misma facilidad con que antes se destrozaban escaparates. Nietzsche nos advirtió sobre la moral de rebaño, sobre esa renuncia al juicio propio en favor de la obediencia. Pero hay un antídoto: la educación que mantiene la memoria y despierta la capacidad de reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. «Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla», dijo Cicerón. Y hoy, cuando los extremismos vuelven a levantar la cabeza, cuando el odio se filtra en los discursos, cuando los hunos y los hotros viven afincados en la polarización y el odio, cuando la violencia se disfraza de justicia, es urgente recordar.
Quizás, pese al desmoronamiento de la cultura, al derrumbe del saber y del pensar, aún estemos a tiempo porque todavía hay quienes buscan en la memoria un refugio, un arma contra la repetición de los horrores. Quizás, aunque la niebla regrese una y otra vez, siempre habrá quienes enciendan una luz.
Quizá…
Temas:
- Adolf Hitler
- Alemania nazi