Yolanda Díaz: Sumar, restar, dividir… y desaparecer
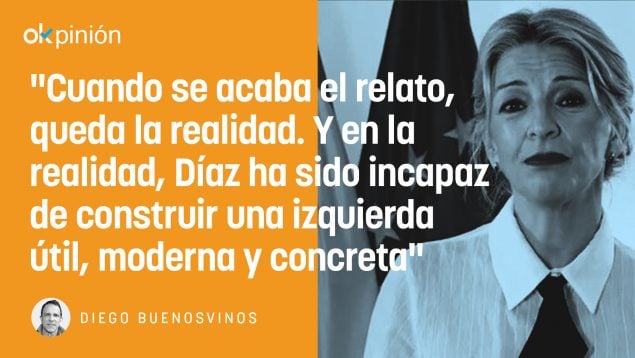

Nos han gobernado con el encanto de un cursillo acelerado de liderazgo en TikTok, y ahí está Yolanda Díaz —vicepresidenta, ministra y musa de conciencia social— como símbolo perfecto de esta época: bien peinada, bien envuelta, pero sin fondo. No es crueldad. Es diagnóstico.
Porque aquí no hablamos de ideologías. Ni de comunismos de catálogo ni de rojos de salón con litografías de Rafael Alberti colgadas sobre la chimenea. Aquí hablamos de nivel. De altura política, de discurso, de sustancia. Y si algo ha faltado en estos años, es eso: contenido. Yolanda Díaz ha sido, en muchos momentos, el personaje principal de una representación política que confundía el gesto con el gobierno, el tuit con el BOE, la pose con el poder.
España ha tenido ministros malos, regulares y directamente catastróficos. Pero lo que asombra de la señora Díaz no es el error, sino la constancia en el vacío. La reiteración estética del todo y la nada. Uno recuerda la Transición, aquel Madrid que olía a tinta, a café y a conspiraciones de pasillo, donde Carrillo tejía alianzas con chaqueta de cuadros, esquivando el pasado, mientras Suárez improvisaba democracia. Se podía distinguir entre un político con pedigrí y un oportunista con secretaria. Hoy, los pasillos del poder suenan más a plató que a despacho. Y Yolanda Díaz ha sido su mejor escenografía.
Algunos afines la llaman la ministra de los trabajadores, como si eso significara algo más allá del titular. Pero a la España real, la de los autónomos fundidos, los pequeños empresarios asfixiados por cotizaciones sin fin y los parados que no encajan en ninguna ayuda, no le ha llegado el espejismo. Mucho verbo progresista, sí, mucha reforma laboral presentada como milagro de Lourdes, pero lo cierto es que bajo su gestión el trabajo se ha vuelto más precario en lo invisible y más caro en lo legal. En resumen: que ni crea empleo de calidad ni deja crearlo. Pero eso sí, con sonrisa de catálogo.
Díaz llegó al poder montada en la ola de lo simbólico. Era mujer, gallega, abogada laboralista, y además comunista de carnet (sin renunciar al iPhone ni al chofer, faltaría más). Se vendió como la cara amable del sanchismo, la que iba a dialogar, a pactar, a humanizar el Gobierno Frankenstein. Y acabó siendo una figura de cartón-piedra, un holograma de consensos imposibles, una influencer del progresismo de boutique. A veces se posicionó cerca de Julio Anguita, sobre todo en sus gestos, pero decidió hacer retuits a Rufián y mirar de reojo a Puigdemont como si el exilio pudiera ser una solución laboral.
Algunos dirían que es la reina de un país donde los ministros ya no leen libros, sino resúmenes en Instagram. Que la política ha sido tomada por quienes confunden a Galdós con un diseñador de zapatos. Y es cierto: en este gobierno de gesticuladores, Yolanda Díaz se convirtió en su símbolo más refinado. No gritaba, pero imponía. No sabía, pero convencía. No hacía, pero aparecía. Siempre aparecía -bueno- hasta el caso Errejón o las balas de Israel para no complicar demasiado a Sánchez y, tras un corto espacio de tiempo, ha vuelto para apuntar a la Guardia Civil o anima a Sánchez a eliminar la X a favor de la Iglesia en la Renta tras llorar al Papa Francisco: el mundo al revés.
Pero la realidad es que en los últimos meses, su estrella ha ido perdiendo brillo, aún más. Como si los focos se hubieran cansado. Sus proyectos políticos se han deshecho como los nombres de las plataformas que inventó. Sumar, restar, dividir… y desaparecer. Porque cuando se acaba el relato, queda la realidad. Y en la realidad, Díaz ha sido incapaz de construir una izquierda útil, moderna, concreta. Ni supo liderar a los suyos ni convencer a los otros. En resumen: ni café ni copa ni puro.
Y ahora, con esta legislatura que huele a fin de época, queda la sensación amarga de una oportunidad perdida. De una política más preocupada por el vestuario que por los presupuestos. Una izquierda que quiso parecerse a Michelle Obama y terminó pareciéndose a sí misma: un cartel sin programa, una consigna sin soluciones a lo Karl Marx.
Yolanda Díaz ha exigido multas —sí, multas— a los guardias civiles que no hablen catalán, como si la ley de la gravedad dependiera del idioma. La ministra que un día quiso parecerse a la Pasionaria ha decidido que el problema no son las pensiones ni el paro, sino los verbos mal conjugados por los tricornios. A la Guardia Civil, que ha hecho más kilómetros que un Apóstol sin mapa, se le exige que recite en catalán, mallorquín o aranés, mientras los narcos siguen haciendo contrabando en perfecto castellano.
Pero como en el circo de la política los trapecios se mueven solos y los leones se duermen, a Yolanda le crecen los enanos. Resulta que su número dos, esa mano zurda que firma y desfirma, vive en un piso de protección oficial hipotecado con el mismísimo banco contra el que ahora se manifiesta, pancarta en ristre, como si no le debiera ni los azulejos. Sumar es ya un gabinete de contradicciones en voz media, una coral de revolucionarios hipotecados que exigen desde balcones prestados. Y Díaz, que iba para Juana de Arco, termina como una funcionaria del despropósito, multando idiomas y callando hipotecas.









