Montaigne y la posverdad
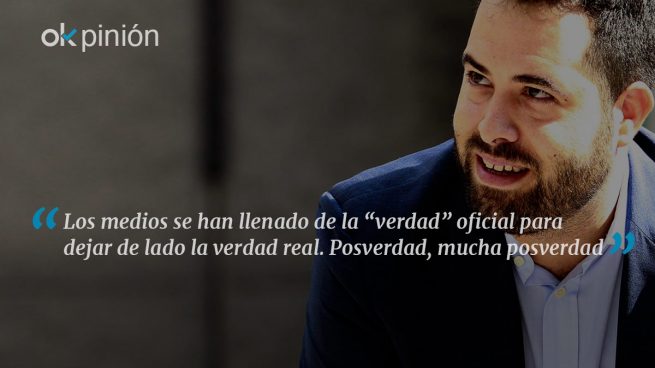
En sus ‘Ensayos’, Montaigne demuestra la lectura transversal que hacía de los clásicos, a quienes apuntala en su vida cotidiana, desmenuzada por el sentido común del observador que hacía del estudio encerrado la envidiable escritura con pausa. Afín sin mesura a su coetáneo De la Boétie, de cuya amistad surgió una literatura creada en la soledad bajo llave de un castillo. Montaigne glosó con tino la libertad del sirviente frente al feudo de las cadenas, en una Francia que aún estaba lejos de revoluciones y tomas de conciencia.
Fue un cronista de teoremas y voluntades, un atribulado amante de lo empírico que no le impidió manipular la verdad y convertirla en unicornios rosas a la muerte de su buen amigo, como narra con precisión Jean-Luc Henning en ‘De la amistad extrema’. Un escéptico que se preguntaba qué sabía para morir con la dignidad del conocimiento bien asumido. Fue un hombre de investigación, un hombre que ponderaba la meditación frente al impulso, un periodista de escritura lenta. Hoy no sobreviviría en el mundo del click y el titular molón.
Al periodismo le presuponemos cierta autoridad para ofrecer a la opinión pública luz allá donde otros siempre han preferido las tinieblas. Nos equivocábamos. Ya no hay como antes un Lippmann o un Kapuscinski que llevarnos a la boca. Ni Bernstein o Woodwards con el que saciar nuestro apetito de exclusiva. Ya nadie desea «buenas noches y buena suerte» con la seriedad solemne de Murrow. Buscamos faros mediáticos que nos digan lo que es bueno o malo. Solemnizamos al tribunero mientras despellejamos al redactor que investiga. Damos pábulo a quien ameniza —y en algunos casos amenaza— las tertulias mañaneras con voz grave y acreditada, sin poner en solfa lo que se dice porque se etiqueta bajo la «verdad» oficial de la profesión. Pero también hay preverdad ahí. Y posverdad. Mucha posverdad.
Ahora influye por encima de todo esa retórica sensitiva que ha convertido a esta democracia sentimental en un clínex que surte de residuos a los que necesitan metralla ideológica. Trump ha hecho de las fake news su alimento cotidiano. Apoyado por medios de credibilidad dudosa, lanza críticas verosímiles y con eso basta. Hemos llegado a un punto en el que no nos importa la verdad, sino destrozar la inocencia o reputación del que piensa diferente. En la tierra de los founders, centramos la ira en los medios conservadores. En España están siendo los medios supuestamente de izquierdas quienes desafían esa verdad priorizando la etiqueta a la información, haciendo extrema hasta las alusiones a la derecha que tanto les aflige. En ambos contextos, se admite el abuso de poder de quienes usan la información como excusa para influir en el cerebro y corazón de los lectores. Buscan robots de precisión calculada, que golpeen de indignación la mesa cuando leen extrema derecha, neoliberal o PP. Porque la verdad no importa. Importa que suene verosímil. Y algunos medios progresistas lo saben mejor que nadie.
La teología más peligrosa que ha conocido el ser humano en su historia es la que disfraza de creencias salvíficas lo que no es más que una lavadora de mentes. Los titulares ayudan al lector a leer la noticia. Impulsan su apego o desprecio a una información. Hoy, los consumidores de noticias somos soldados que opinamos por la información disfrazada de periodismo que nos venden algunos medios. No culpen a Trump. Ni al populismo. No critiquemos los titulares, ni condenemos al que investiga. Porque hoy, como ayer, preferimos la posverdad a lo que siempre se ha llamado «mentira». ¿Qué sé yo? se preguntó Montaigne. ¿Qué me molesta saber? nos contestamos nosotros.
Temas:
- Donald Trump
- Francia









